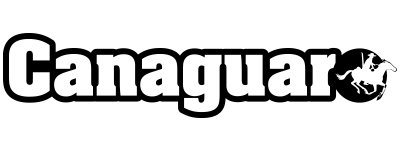Diana Carolina Gutiérrez

Entre la niebla y las montañas, con ese aire de catolicismo rural, detenido en el tiempo, vive Lizet con su familia, una madre abnegada, que acepta el orden de las cosas, que acepta el rol de la vida y las dinámicas de muerte, y un padre silencioso pero rudo, demandante, nacido en y para la tierra. En este escenario, el director Iván Santiago Londoño, oriundo de La Ceja, junto al guionista Yaison Cardona y el montajista Liberman Arango, nos acercan no solo a un contexto que para muchos colombianos es cercano: el campo, la finca, sus animales y quehaceres, sino, aún más, a una pregunta sobre la tradición históricamente instaurada y el lugar de la mujer.

En primera instancia vivimos junto a Lizet la preparación de su rito de bautismo, tardío por cierto, pues ella está en la flor de la adolescencia y se turna durante el día entre ayudar en la cocina o velar por las gallinas (otro de los personajes de esta historia), y atender a su madre en la confección y preámbulo de su bautizo; es su madre, entrada en años, quien adorna su vestido, se lo mide con toda la premeditación del caso y carga de sentido este rito religioso como un legado femenino de pureza iniciática, ante el cual Lizet no parece demasiado entusiasmada.
En este sentido, el manejo técnico y de paleta de color es claro para representar las edades y momentos; por un lado, Lizet es vestida mayormente de tonos rosas y blancos (asociados a la juventud), mientras que en su madre predominan los grises desaturados y un par de rojos, asimismo se trabaja en el encuadre la relación entre los roles del padre y los roles femeninos, siempre el primero se encuentra realizando otra acción lejos de ellas indicando sus justas diferencias; pero lo más importante es cómo se carga de simbología precisamente la primera luna, ese momento crucial en la vida de un mujer, esa señal cuando un fruto maduro rueda por el suelo, presto a ser devorado, esa especie de carga silenciosa que anuncia un destino, un vínculo ya imborrable con la luna, con la madre, si lo miramos desde su origen griego.
No es fortuito en el cortometraje el uso de los frutos, el agua y lo rural como escenario metafórico para que este ciclo orgánico de muerte-vida suceda, cuando una mujer nace, la tierra también ejerce un sacrificio, hay un carácter purificador en el agua y un despertar ante la naturaleza misma, ¿quién es Lizet, entre las ramas y el silencio?, ¿con quién hablaría Lizet, si su padre está inmiscuido en las labores del campo y su madre celebra su bautizo como una fiesta religiosa más, aunque importante? El agua cae, la sangre corre, los frutos maduran y mueren, la inocencia se esfuma y se abre paso la fértil siembra de la noche.
Ante estas preguntas y una soledad inenarrable que nos genera cada acto de Lizet, amoroso, callado, un acto de rebeldía oculta, que tiene como única compañía una gallina condenada a muerte a quien intenta proteger hasta el final, la única prueba fortuita de amor que también le es arrebata por el precio de la sangre, la flor deshojada, el precio de una cena santa, una cena-rito en la que está igualmente sola y el espectador ve, como en un espejo, la historia de muchas niñas que viven hoy en al ruralidad. Vivimos con ella el rito, sosamente, con una desazón suprema y nos ofrendamos también a la luna, y volvemos a través de Lizet a la naturaleza, a una inocencia primera, de una manera sencilla y poco pretensiosa, pero certera, pues ni ella ni sus padres emiten demasiadas palabras o diálogos para lograr sentir en carne propia un momento tan íntimo, donde no queremos ser observados, pero igual los demás alrededor celebran.
El alma oscura de la fiesta, abúlica, sin apetito, sin sonrisa, así se siente Lizet en su bautizo, ha conocido el amor, luego la muerte, ha conocido la belleza, también la crudeza de la finitud; el ritual, sabemos, lo hacen otros, lo vemos desde afuera, como una danza sangrienta, como un sacrificio digno para Dios. Se trata entonces de una pregunta por el lugar de nuestras tradiciones, una pregunta por el devenir mujeres (aunque no sea un cortometraje para las mismas), y sobre cómo nos afirmamos en nuestra propia historia, religiosa, íntima y moral.