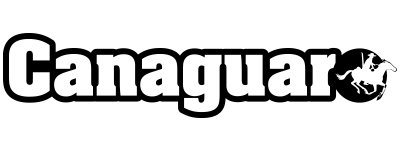José Andrés Gómez

Muchas veces ante el canal internacional de Televisión Española, en alguno de sus múltiples programas en los que con nostalgia se hace un repaso a las listas de canciones de un verano de una década del siglo anterior, me he preguntado por qué no existe algo similar en Colombia, dejando en el olvido tanto las imágenes como los sonidos de nuestro pasado, si el recuerdo y la nostalgia no son exclusivos de un país. Claro, luego viene a mi memoria la anécdota de alguna programadora que, con la llegada de los canales privados, cerró y puso todas las cintas con sus programas en cajas de cartón para que cualquier recogedor de chatarra y reciclaje se las llevara. No sé si aquella anécdota ocurrió exactamente así, pues ni para la noticia he podido encontrar una referencia, pero aquello me ha llevado a preguntarme por qué, cuando uno quiere acudir al recuerdo de las series o telenovelas que vio cuando era niño, debe quedarse allí únicamente, en el recuerdo, sin poder pasar a la revisión.

Toda la televisión que en nuestra infancia desfiló por nuestros ojos está, al parecer, condenada a quedarse como una imagen difusa en nuestras neuronas. Mientras en TVE podemos ver constantemente imágenes de archivo de aquellos tiempos, pero en sus propias coordenadas espaciales, en nuestro país, al parecer, aquel cliché de que no tenemos memoria se repite, no solo en la política y la historia, sino en algo en apariencia mucho más ligero como las telenovelas.
Menciono esto porque en mi cabeza tengo imágenes de programas televisivos que no puedo encontrar en ninguna parte. Cita con los Clásicos del Terror, La Pezuña del Diablo, El Virrey Solís, Suspenso 7.30 o las series de quien. en buena medida. nos atañe en esta reseña, Julio Jiménez. ¿Cómo es posible que no haya manera de encontrar ni siquiera fragmentos sus obras y su memoria haya quedado perdida tan fácilmente? Parece que hasta para la piratería del recuerdo, en alguna vieja cinta subida a YouTube, estamos décadas atrás.
Es así como llegamos a La Abuela. Pero antes, un breve desvío.
En 1959 se estrena en España El Pisito, una película dirigida por Marco Ferreri, pero, y más importante de resaltar, me parece a mí, escrita por Rafael Azcona, conocido autor de humor cáustico forjado en revistas como La Codorniz y que posteriormente trabajaría con Luis García Berlanga en clásicos como El Verdugo. En El Pisito, su protagonista, Jose Luis López Vásquez, a causa de la dificultad para conseguir un apartamento dónde vivir, decide casarse con una vieja, dueña de un inquilinato, con la esperanza de que al morir le deje la propiedad. Y por ello nos pasaremos toda la película deseando que a la pobre anciana le llegue su hora, al igual que todos sus protagonistas, para poder obtener una vivienda digna y segura. Algo similar a lo que ocurre en La Abuela, dirigida por Leopoldo Pinzón, el mismo director de Pisingaña, y sobre todo… escrita por Julio Jiménez.
Parece que hasta para la piratería del recuerdo, en alguna vieja cinta subida a YouTube, estamos décadas atrás.
En La Abuela asistimos a lo que podría ser, al menos en la memoria, la quintaesencia del estilo de Julio Jiménez, y que exploraría en telenovelas y series como El Ángel de Piedra, La Viudad de Blanco o En Cuerpo Ajeno: caserones fantasmales, familias de enrevesados secretos y pasados que atormentan, personajes que se asoman a las ventanas en medio de la noche, presencias sobrenaturales y relaciones incestuosas (todo un compendio de los elementos arquetípicos de la novela gótica).
La Abuela es la historia de una familia consumida por la presencia de una matrona que rige sus destinos con mano (¡puño!) de hierro, que destruye vidas sin asomo de arrepentimiento, y las consecuencias que todo esto tiene en el resto de su familia. Sin duda una historia que ya hemos escuchado antes, como cualquier conocedor podrá atestiguar, pero el placer de los géneros yace en repetir las fórmulas y darles el más leve giro para hacerlas aparecer como frescas una vez más. Y en esta ocasión, lo más inesperado es que sí, estamos ante un film gótico, no tropical, como el pariente cercano de Mayolo y Ospina, sino ¿de la sabana? (no por nada hay un retrato de la sociedad bogotana que se siente bastante fidedigno, separándola de cualquier intento de reproducir un gótico más génerico). Pero en lugar de transitar los mismos pasillos oscuros de siempre, aquí se sazonan, al igual que hacía Azcona, con una generosa dosis de humor negro, al punto que, me atrevería a decir, este no es un film de suspenso. Es una retorcida y perversa comedia negra.
…pero el placer de los géneros yace en repetir las fórmulas y darles el más leve giro para hacerlas aparecer como frescas una vez más.
Y es que durante todo el metraje, a pesar de la repelencia que pueda despertar en nosotros tanto el personaje titular por su maldad, como sus hijos por su incapacidad para madurar e independizarse realmente de ella, vamos a estar deseando que la muerte haga presencia y se lleve, para nuestro macabro deleite, a cualquier desprevenido que a nuestros ojos se lo tenía merecido. Y el asunto de la inmadurez de sus hijos no es solo un elemento decorativo: esa incapacidad de madurar se convierte en una represión sexual que recorre todo el resto de la obra. Por un lado un hijo apocado, subyugado al poder de su madre y que despierta repugnancia en su propia esposa por su “falta de virilidad”; por otro una aspirante a actriz, frustrada por acusaciones de querer ser “de la vida alegre” (matando dos pájaros de un tiro, ni sexo ni profesión, anulando así cualquier definición adulta con el único papel posible a representar: hija); y finalmente, una tercera hija que hierve de deseos pecaminosos y no se ha “realizado como mujer”, según sus propias palabras.
¿Dónde puede estallar esta energía represada? Solo en el dolor. Pero no estamos hablando de un dolor psicológico, que lo hay, sino de uno físico, literalmente, porque Jiménez se atreve a incluir una escena en la que la abuela azota salvajemente en la espalda desnuda a una de sus hijas por atreverse a buscar matrimonio a escondidas, incluyendo cuerdas, un desván oscuro y lamentos que bordean con el éxtasis. ¡Y sí, esta es una película colombiana de los años setenta!
La figura de la abuela, intepretada como no podía ser distinto por Teresa Gutiérrez, magnífica en su grotesca deformidad psíquica, se convierte así también en una especie de monstruo. Un monstruo que no hay manera de destruir, que sobrevive a la muerte una y otra vez, cual inmortal vampiro que se alimenta, no de la sangre, sino del dolor infligido en los más cercanos. Pero no es este un monstruo monodimensional, de una sola nota, sino que, al estilo de uno de esos secretos góticos que salen a la luz, podemos intuir la raíz de la locura malsana de esta vieja que rige los destinos de los suyos como dictador: la Violencia colombiana. Si Philip K. Dick decía que a veces volverse loco es una apropiada respuesta a la realidad, la abuela hace suya esa frase al revivir una y otra vez un cierto nueve de abril. Y por el camino se lleva por delante al resto de sus congéneres, en un ciclo de violencia que se perpetúa.
La figura de la abuela, intepretada como no podía ser distinto por Teresa Gutiérrez, magnífica en su grotesca deformidad psíquica, se convierte así también en una especie de monstruo.
Lo más trágico de todo, sin embargo, no tiene que ver con la familia de esta abuela sádica. Lo más trágico es que, luego de haber quedado antojado de la visión de este guionista, de los recuerdos confusos que guarda uno en la mente de la televisión a oscuras en las noches de infancia, no haya manera de ahondar en la exploración de su obra. Salvo Los Cuervos, cuyos cien episodios fueron emitidos por Señal Colombia hace unos años, el resto de su obra no es de fácil alcance. Según se dice, guardadas en alguna bodega olvidada, yacen como secretos que no se revelan al resto del mundo. Y será este, poéticamente hablando, un final redondo para terminar este texto, reproduciendo en la realidad los elementos góticos de su autor, pero cuando nos levantemos y queramos visitar aquellos recuerdos y no podamos hacerlo, seguramente sentiremos la misma frustración que los personajes de La Abuela experimentaron al no poder realizar sus sueños. Solo quedará, tal vez, acudir a una buena sesión de latigazos para calmar las penas.