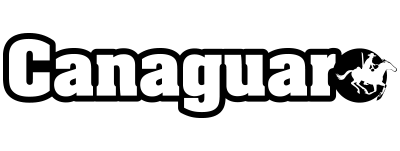Javier Pérez-Osorio

“Cuando los ríos eran sangre” podría llamarse otro de los
episodios de este pogrom colombiano. Se ha observado que entre
el hombre y el río existe un nexo de secular emoción. La humanidad
va sobre el río en progresivas jornadas de cultura. Siempre
fue el río, cuyas aguas sirvieron para la civilización, líquido que
se cantó y se amó. Pero en Colombia los ríos fueron sangre.
Por ellos bajaron miles de cadáveres mutilados, maniatados,
vestidos, desnudos, confundidos víctimas y victimarios. Meta,
Casanare, Guatiquía, Magdalena, Cauca, Saldaña, Amoyá,
Cañasgordas, Barroso, Bache, San Juan, Cambrín, Ambeima, Coello, los
del Llano, Guinde. . . la lista es interminable. […] ¿Cuántos fueron?
¡Pregunta absurda!
Germán Guzmán Campos, La violencia en Colombia, 1962
La desgarradora descripción de Guzmán Campos en el clásico libro sobre La Violencia desafortunadamente no es un asunto del siglo pasado. De acuerdo con el Centro de Memoria Histórica, durante las últimas décadas más de mil cuerpos arrojados por alguno de los actores del conflicto han sido recuperados en los ríos de Colombia. Esta cifra es revisada al detalle por el proyecto Ríos de vida y muerte del portal Rutas del Conflicto, en donde se pone en evidencia cómo los cauces de los ríos se han convertido en un espacio donde no sólo circulan los cuerpos de víctimas y victimarios anónimos. El río también es un lugar en el que los habitantes de las riberas se enfrentan a los duelos propios y ajenos causados por la guerra en Colombia.
El impacto de esta situación ha dejado su marca en las diferentes expresiones artísticas y culturales producidas en el país. La ‘literatura de la violencia’, como la llamó García Márquez a finales de los cincuenta, está plagada de relatos sobre los muertos que circulaban por los afluentes de Colombia. Obras más recientes como En el brazo del río, de Marbel Sandoval Ordoñez (2019), o Río muerto, de Ricardo Silva Romero (2019), construyen historias de ficción en torno a esta misma realidad. Asimismo ha sucedido en las artes plásticas: la serie Ahogados, de Beatriz González (1992), o la instalación (posteriormente también presentada como documental) Réquiem NN (2006-2013), de Juan Manuel Echavarría y Fernando Grisález, son ejemplo de ello. Por su parte, el cine también se ha aproximado a este tema con películas como Los abrazos del río, de Nicolás Rincón Gille (2010), y El silencio del río, de Carlos Tribiño (2019).
La ‘literatura de la violencia’, como la llamó García Márquez a finales de los cincuenta, está plagada de relatos sobre los muertos que circulaban por los afluentes de Colombia.
Ahora bien, a mediados de los 1960, una película que se atrevió a tratar este tema fue El río de las tumbas, ópera prima de Julio Luzardo. Realizada durante el Frente Nacional, cuando apenas comenzaba la revisión histórica de La Violencia y se gestaban nuevas fuerzas guerrilleras, esta obra transformó la manera de representar el campo en las pantallas y tuvo la valentía de señalar, no solo la tragedia, sino la negligencia de un estado centralista ante el sufrimiento de sus ciudadanos.
Esta lectura de la obra de Luzardo implica ir más allá de la impresión inicial que puede causar. Si bien podría parecer que se trata sólo de un relato costumbrista que recurre a los arquetipos asociados a las poblaciones rurales de Colombia (el bobo, el alcalde, el cura, la policía, los reinados populares), una mirada más atenta permite ver que más bien es una revisión de la violencia en Colombia. En realidad, El río de las tumbas se acerca a un asunto trascendental de la historia del país: la amenaza constante de morir violentamente en medio del conflicto y la dificultad para procesar dicha muerte en una sociedad que normalmente prefiere estar de espaldas a la tragedia.
La película abre cuando un grupo de personas armadas arroja al río a un hombre amordazado y atado de manos y pies. El cuerpo sin vida de este personaje anónimo es llevado por la corriente hasta las orillas de una población cuyo nombre desconocemos, pero que podría ser cualquiera a la ribera de uno de los grandes ríos que atraviesa el país. El bobo de este pueblo, Chocho, encuentra el cadáver y alarmado se apresura a alertar sobre el hallazgo. Con un habla intrincada da aviso sobre el muerto, pero nadie parece prestarle atención: el recién llegado alcalde lo ignora desde su cama, donde está agobiado por la indigestión y el calor, el cabo de la policía permanece dormido plácidamente en una banca de la plaza central y el cura simplemente quiere que Chocho entre a la capilla a misa. Solo con la ayuda de su hermana Rosa María, una joven que administra la cantina local y cuyos padres han sido asesinados, logra que se haga el levantamiento del cadáver.
Para resolver la situación, el alcalde decide avisar a la capital, de donde envían a un investigador que, si bien al principio parece resuelto a resolver el crimen, termina resignado a la indiferencia ante la muerte que domina al pueblo. Más adelante, Chocho encuentra un nuevo cadáver en el mismo sitio y el cabo lo devuelve a la corriente diciendo: “para el alcalde del otro pueblo”. La película cierra con el asesinato del pretendiente de Rosa María, un antiguo guerrillero de los Llanos Orientales, abaleado por los mismos hombres armados del principio.
Esta historia narrada en El río de las tumbas, en primer lugar, es una crítica a la ineficacia y la indiferencia de las autoridades locales ante las manifestaciones violentas del conflicto, uno que si bien nunca es explícito en la película, es palpable de principio a fin. Si bien la secuencia inicial, la aparición del personaje del investigador y la pregunta sobre la identidad de los asesinos parecieran indicar que estamos ante una película de género policíaco, nunca se resuelve la pregunta sobre quiénes son las víctimas y los victimarios. Por el contrario, la película presenta las autoridades civiles y eclesiásticas más preocupadas por sus pequeñas luchas personales, casi todas ellas egoístas, que por comprender el origen de los cadáveres: el alcalde perezoso solo busca aliviar el calor asfixiante y agradar al candidato político de turno para conseguir un puesto; el cura se opone al alcalde hablando mal de él en sus homilías y les paga a niños para que quiten los carteles políticos que hay en el pueblo; el policía está más preocupado por la burla de uno de sus paisanos que por los muertos que trae el río. Esto mismo sucede con el investigador enviado desde Bogotá, quien, sin dar una explicación sobre el cadáver, decide quedarse a las fiestas locales con la anuencia del alcalde. Pareciera que de la misma manera en que no logran descifrar lo que dice Chocho, estos hombres son incapaces de explicar lo que sucede en el pueblo.
En segundo lugar, creo que la película de Luzardo permite una lectura sobre la negación de la violencia en la sociedad colombiana. El silencio sobre la identidad de los responsables de los asesinatos en El río de las tumbas no es una falta de análisis sobre las causas de la violencia, sino una alegoría sobre una nación que no termina de asimilar la presencia siempre acechante de la muerte violenta. La película representa esto a través del silencio y la quietud, pero también del ruido y el movimiento.
… la película de Luzardo permite una lectura sobre la negación de la violencia en la sociedad colombiana.
Por una parte, los personajes constantemente hacen referencia a la tranquilidad del pueblo y a la imposibilidad del asesinato en un lugar tan tranquilo como ese, “probablemente sea suicidio”, le dicen al investigador, pues pareciera más fácil aceptar esto que la idea de un asesino cerca. El silencio y la quietud de los que se quieren convencer los personajes de la película son, al final, la negación de la tragedia. Una negación que silencia la voz de los muertos, de los testigos y del mismo río: ‘¡si los puentes hablaran!’, dice también Guzmán Campos en su libro. Esta idea es reafirmada en la estética de la película a través de la ausencia de música incidental y de secuencias con una cámara estática que muestra cómo los personajes se desplazan de un lado al otro del plano. Por otra parte, el ruido y el movimiento, principalmente representados en las fiestas del pueblo, son la otra cara de la negación de la violencia. En la música festiva de la verbena todos parecen olvidar lo que les ha traído el río, como si por un instante fuera posible omitir la muerte. Así lo confirma el final de la película, cuando los disparos que terminan con la vida del pretendiente de Rosa María se pierden entre el alboroto festivo.
Es verdad que El río de las tumbas no es una obra maestra. Su extraña combinación de comedia y drama resulta en algunos momentos desconcertante y a veces parece no ir a fondo en el desarrollo de algunos puntos narrativos. No obstante, esta obra de Luzardo guarda un valor histórico importante: no sólo tuvo la audacia de pensar sobre el conflicto armado en un momento en el que era un tema casi prohibido sino que controvirtió la imagen bucólica del paisaje rural que existía en el cine colombiano. Más importante aún, la ópera prima de Luzardo sigue teniendo escalofriante relevancia. De la misma manera que en este pequeño pueblo de ficción, en la realidad seguimos luchando con instancias oficiales que niegan el conflicto armado y que insisten en silenciar a las víctimas a pesar de los rastros innegables de la guerra en el país. Estoy convencido de que volver en 2021 a El río de las tumbas nos permite luchar contra la negación del conflicto y contra el silenciamiento de las víctimas, y sobre todo pensar nuevas formas de resistencia para que algún día nuestros ríos dejen de ser de sangre.