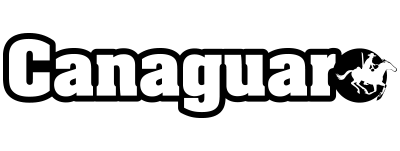Pablo Roldán

El debut de Nicolás Rincón Gille en la ficción inaugura con una oscuridad tenue que irá ganando densidad monstruosa. Una pareja de pescadores termina el turno de trabajo. En el suave recorrido al que se ven obligados por el melodioso cauce del río (al que se enfrentan con los medios apenas justos: una canoa mediana y unos remos de resistente madera) se encuentran con el terror. Los paramilitares de la zona han tomado el pueblo (pensemos en lo bien que se propone hablar Rincón de esos métodos de la violencia con una sola mirada ligera, un vistazo de hondo aliento) y se llevan a los hombres: desde lejos los vemos apretados en un vehículo que, de cumplir su función natural, transportaría ganado o bultos de verduras. José, el protagonista de la película, y su compañero adquieren así, de buenas a primeras, la condición de testigos.
José intuye lo que está por pasar. Como viejo –y sabio–, huele el peligro. Es esa la sabiduría que se instala acá: dónde, cuándo y cómo esconderse (José, más tarde en la película, deberá volverse un arbusto flotante). El compañero pescador debe ir a su casa y preguntar por su familia. Quizás por el terror o por otra cosa olvida el consejo de su colega y lo deja solo, emprende rumbo a su hogar. En el camino, todavía muy cerca de José (tan cerca que escucha toda la conversación-orden), lo capturan. Lo llevan con los demás hombres. Le espera la muerte. La oscuridad del ambiente, ya en un serio estado de negrura, lo avisa.
La noche se vuelve día. Como el río calmo, José no se ha movido de su lugar. Sobrevivió la noche. Sin embargo, la llegada a su casa lo recibe con lo inminente. También sus hijos han sido desaparecidos. ¿Cómo filmar ese momento de violenta consciencia sobre la tragedia? Lo que Gille propone es la manera que, digamos, aprendió de su protagonista en la escena anterior: viendo de lejos, sin decir nada. La cámara no puede agregar capas de sentido abultadas. La cámara tiene que imitar la voz del ruido del río: es un acompañante que debe fundirse con el paisaje. La vida está ahí para ser vista, no modificada. Ese es precisamente el alcance y algo del logro que carga Tantas almas, la película-reverso de un trabajo anterior del propio Gille, Los abrazos del río (2010).
El mundo de la película enfrenta una ambigüedad inquietante: el paisaje, enorme, inabarcable hasta para la cámara, es de una belleza inusual. El río, tranquilo, en su rumbo permanente, es impermeable a los dilemas de las comunidades que bordea. Está ahí en su inmensidad para ser observado (y nadie se mete porque está prohibido). Es –y lo sabe– el centro de la vida. A pesar de eso, el relato de Tantas almas, escrito con la angustia paterna de José, es una procesión de dolor. Es un cuento, también, del fin de la vida. Aunque todos los muertos son una presencia que inunda los planos, nunca filma Gille una muerte, apenas los cadáveres –completos o en piezas–. El paisaje, pues, ha sido usurpado. El fino ecosistema del río ha sido pervertido. Ya no solo cruzan peces, plantas, piedras. Los muertos han empezado a vivir allí. El río por dentro tiene sangre, no agua. Ecosistema erradicado de su vocación. Allí nadie disfruta del agua, que, impávida, persigue un rumbo. Una dirección opuesta a la de José y tantos otros.
El mundo de la película enfrenta una ambigüedad inquietante: el paisaje, enorme, inabarcable hasta para la cámara, es de una belleza inusual. El río, tranquilo, en su rumbo permanente, es impermeable a los dilemas de las comunidades que bordea.
El cansancio se va concentrando en el protagonista, aunque él trata de no sentir otra cosa que no sea ímpetu para seguir su viaje, para alimentar la obsesión de su objetivo. Tiene que encontrar los cuerpos sin vida de sus hijos arremolinados por el río. A José se le obliga a un rito de luto desparramado. Su tranquilidad está sometida a una expedición propensa a obtener resultados dudosos. Hay que resaltar el momento en el que José encuentra la camiseta de su hijo Rafael: la posición testigo de Gille se nos revela como la única posible para acompañar a este hombre por las estaciones de la cruz.
A pesar de la usurpación (el río ya no es fuente de vida, ahora transporta cadáveres), Tantas almas deja ver que se ha creado un modelo divergente de protección. El mundo de los muertos y de los vivos se ha puesto más cerca que nunca. Lo sobrenatural puede estar a la vuelta de la esquina (la película en dos momentos le pone imagen y sonido a esa región nerviosa y antigua del más allá). Es un modo de recuperar lo robado. Por eso, la voz se usa estrictamente para lo funcional (“me da algo de tomar”, “gracias”, “¿han visto a mis hijos?”, “¿dónde queda eso?”), para hablarle a las velas encendidas y a los muertos. No hay acá palabra perdida, desgastada.
Hay, en todo caso, una pequeña sombra que puede molestar en la película. Podría uno creer que Gille ha caído en la trampa de la ficción y la película aparece por un momento convertida en carrera de obstáculos. Como si el impulso fuera no ya hacer una road movie sino una river movie. Esa duda me asalta. Pero pensemos en lo bueno: cada uno de estos elementos –miedo a las armas no a la naturaleza, los rezos y las amenazas para volver de la muerte, el rostro que aparece como líder de la tropa malvada y como candidato a cargos públicos, la empatía de las mujeres por el dolor ajeno, el ambiguo éxtasis de la tarea cumplida, el río como sistema de imágenes del cine colombiano– merecería un examen más detallado. Juntos, componen una matriz del compromiso de Gille y su equipo para encontrar una forma de relato que sea justa con el dolor de tantas almas extraviadas.
También existe en Tantas almas una corriente óptica que, en paralelo, recorre sus imágenes de austeridad y de sociabilidad interrumpida (los actos sociales en la película están también mutilados y desprovistos de cualquier atmósfera de regocijo. En cambio, son esporádicos, sucumben al miedo y deben ocurrir a escondidas. Dos momentos me parecen cruciales: la oportunidad de escape que ofrece la mujer que cocina las sopas y el abrazo entre José y su amigo). Esta nueva corriente en sí misma es un brote de movimiento bifurcado. Así, la película en su centro se plantea una discusión de herencias y nuevos caminos.
Es fácil pensar que Tantas almas parece una película de otro tiempo, que toda ella se establece, incluso, en contra de uno de los grandes propósitos del cine para ser arquitectura de la imaginación. Algo del cine nacional aparece allí estancado y estirado. Ese río, motor de la paradoja del conflicto, es en sí mismo una región autónoma del cine nacional. Es decir, Tantas almas todavía habita las mismas tensiones que tejía, por ejemplo, El río de las tumbas (1964), la película de Julio Luzardo. Y no parece hacer mucho para despegarse de ahí. La tradición, entonces, podemos pensar, funciona como materia estática.
Es fácil pensar que Tantas almas parece una película de otro tiempo, que toda ella se establece, incluso, en contra de uno de los grandes propósitos del cine para ser arquitectura de la imaginación. Algo del cine nacional aparece allí estancado y estirado.
Por otro lado, hay un desvío claro de ese estatismo en el que puede fácilmente convertirse la tradición. Me parece ver que Rincón Gille busca maneras de extender su película a otras regiones, a otras tradiciones y a otras maneras de pensar las imágenes. Lo que me resulta más digno de un análisis más hondo es el efecto armónico de la película, su deseo de también ser ella un musical (el murmullo de la corriente del río se escucha en todas partes pero también las voces que cantan, el ritual de la música, de la armonía). Fácilmente podemos pensar que el punto de partida simbólico de la película es la apasionada, densa y oscura leyenda de Orfeo. El nacimiento de la música está silenciosamente trenzado con la brutalidad, el asesinato y el fin de la vida (es una paradoja que tampoco Gille evade). Orfeo muere decapitado (mutilar los cuerpos, separar sus partes) pero mientras su cabeza fluye por el cauce de un río su voz no se apaga. Incluso después de la muerte el canto continúa. Es imposible detener el canto. Como en Orfeo, en Tantas almas la música permite eludir la fijeza de la muerte (“Si nuestro mundo se terminara, la música continuaría”, dijo George Steiner).
Es así como estas dos maneras: la estrecha continuación de las imágenes de la tradición herrumbrosa y la apertura a las paradojas –milenarias, sí– que se desentienden de categorías nacionales construyen una película que, en la medida de sus relieves y ambiciones, fácilmente puede parecernos tan clara como el rumbo de un río en un mapa de papel. Sería un error catalogar con tanta premura. Todo ese centro de combate de la película merece ser estudiado con más atención.
El río engendra seres contemplativos. Ante el río, Tantas almas contempla y descubre que esa materia siempre viva, cristalina y de fondo oscuro y turbioso, de profundidades insondables, lleva consigo una medida justa para articular, comprender y experimentar una realidad, un archivo vivo de testimonios. En la película, el movimiento indestructible del agua tiene poder sobre los sentimientos más íntimos de los personajes.