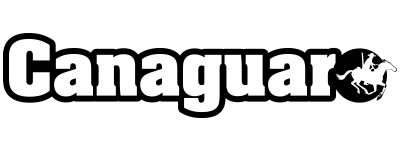Danny Arteaga Castrillón
![]()
Cuando se agudiza la distancia entre la cómoda realidad de algunos y la realidad de los olvidados, los desechados, los abandonados, surgen nuevos mundos, ajenos al fluir cotidiano de la ciudad, que brotan de la necesidad de ser o de pertenecer o de ese impulso natural de sobrevivir. Mundos que se entrelazan y colisionan, y que se unen por sus grietas, por allá en los lugares ocultos de las urbes, adonde no alcanzan los ojos del ciudadano de bien. Algo de esto, y mucho, mucho más, se adivina en Los conductos, de Camilo Restrepo, película que, a modo de El Aleph, de Borges, parece reunir en un solo espacio las múltiples facetas de nuestra realidad social.
Hay mucho de distópico en esta película, pero no es una de esas distopías que especulan sobre el futuro, sino las que acaecen en el presente, allí donde el apocalipsis ya ha dejado estragos, en los márgenes de la ciudad, en sus recovecos, por donde hay que pasar agachado, arrastrándose. Con ese material se teje la historia de Pinky, un hombre que huye de una secta religiosa delictiva, a la cual había ingresado por ese impulso de pertenecer a algún grupo cuando se está solo y se es relegado. Se enfrenta, entonces, durante su huida, a un universo delirante, de reflexiones profundas y esotéricas sobre sí mismo y su entorno.
Este relato, sin embargo, no se expone de manera evidente; es él, más bien, un entramado inextricable, en el que se sobreponen diferentes capas narrativas, a lo largo de distintos estadios y canales (conductos), que permiten un diálogo entre la imagen y la palabra, en tiempos y espacios amalgamados o sobrepuestos, como opera acaso la cosmología alucinante de esos lugares que ya se han difuminado y desdibujado en la línea temporal de la Historia que a diario tejemos como país.
Está en primer lugar la capa narrativa de la voz, la del narrador, Pinky, que desde su presente, y en un sentido muy literario y hasta poético, cuenta la historia, mientras se exhiben las imágenes que el hombre contempla o los lugares donde se encuentra cuando fluye su pensamiento. Estas imágenes componen la otra capa narrativa, las que como espectadores buscamos asociar con las palabras, con el tiempo pasado del narrador; atestiguamos así el presente del personaje, y las imágenes en torno nos ayudan a configurar su pasado, el que nosotros mismos nos vemos obligados a diseñar, colorear, ordenar; una forma extraña, pero fascinante, de viajar en el tiempo.
Pero ese material, esas imágenes concretas que convertimos en un pasado ajeno, tienen un valor anexo: su contacto estrecho con la realidad, no solo la del relato, sino la nuestra, la de Colombia. Y es aquí donde es posible saborear el espíritu del director, su impronta, su poética, que se encuentra en su habilidad y sensibilidad de resignificar el sentido de la imagen, sobre todo la que se aferra a la realidad, la que se empecina en quedarse ahí, en un solo significado, o relegada a la condena del olvido, tal como lo hizo en La impresión de una guerra (2015), esa película que supo mostrarnos cómo precisamente la imagen, en sus diferentes formas y formatos, puede extender profusas ramas hacia las distintas maneras de leer el conflicto.
Y es aquí donde es posible saborear el espíritu del director, su impronta, su poética, que se encuentra en su habilidad y sensibilidad de resignificar el sentido de la imagen…
Así, en Los conductos, el director captura imágenes de la realidad, como aquellas calles en las que se refugian los abandonados, los mendigos y bandidos, junto con sus despojos y sus ruinas; el taller de estampado de camisetas o el taller de llamas; una chatarrería; un centro comercial, donde un payaso vende globos; las entrañas de un parqueadero; las noticias en un televisor…, y las moldea según las formas de su discurso narrativo y estético, cumpliendo con ello el objetivo de darle un contexto a la historia y hacer una denuncia sobre las problemáticas sociales que aquejan a la sociedad colombiana: la indiferencia hacia los desposeídos, la azarosa supervivencia, la invisibilidad de un Estado, la corrupción, la informalidad laboral y, en general, la Colombia fragmentada y dividida, y envuelve todo ello en una atmósfera gris, del color de la sombra, soportado además en una banda sonora con eco de túnel, de crepitar de ruina y de lento resquebrajamiento.
Esta denuncia se delimita con el poema de Gonzalo Arango “Elegía a Desquite”, cuyos fragmentos últimos se exponen al final de la película, antes de los créditos, y más puntualmente con la pregunta que se formula el poeta antioqueño en su texto: “¿No habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir?”. El poema es una reflexión sensible y profética sobre las razones de la maldad implícita en un bandolero, con el alias de “Desquite”, que asoló el campo colombiano durante la época de la violencia y que fue ultimado por el Ejército; un hombre que es a la vez víctima y victimario en una sociedad donde el asesinato parece formar parte del paisaje político y social.
Es por eso apropiada, además, la inclusión de Desquite como personaje en la película. Opera él como un “sabio” que acoge a Pinky en uno de sus estadios, en las montañas, durante su huida. Es una especie de anacoreta, experimentado en los vericuetos de la maldad humana, que le habla del crimen y de su verdadero peso en contraste con el actuar oculto de la sociedad. Así lo deja entrever cuando narra la historia del diablo cojo: “(…) Quiso entonces recompensarlo, y en agradecimiento lo elevó sobre la ciudad para que viera el mundo tal y como es, tal y como solo Dios y el diablo pueden verlo. Estando allá arriba, el diablo levantó los techos de las construcciones, para mostrarle al joven la manera como las personas se comportan de verdad. Toda la hipocresía y la suciedad del mundo se desveló frente a sus ojos. Las casas sin techos aparecían como un teatro miniatura, representando crímenes, pecados, bajezas y mezquindades. De manera que el crimen del joven, visto ahora en perspectiva, perdía importancia dentro del conjunto de horrores que admiraba”.
Tras esta experiencia con Desquite, que lo conduce también a otros submundos y otros estadios, Pinky siente el llamado de la liberación, una esperanza acaso, un tímido impulso vital que le traza el regreso hacia la realidad de su mundo, pero llevando consigo, sin embargo, un deseo reprimido de regeneración, individual y colectiva. “En el fondo existe quizás un magma, en el que todo pierde su forma para regenerarse, una estrella en la que los materiales que la componen se funden para mezclarse, produciendo algo nuevo con lo viejo, una resurrección constante de las cosas, que nos hacen olvidar lo que fueron. El mundo sería más simple si se quedara en ese estado informe, sin colores, sin sonidos, sin que las cosas sean el signo de otra cosa, el recuerdo de otra vida. Nada más que un fuego blanco”, dice con resignación, con un dejo panteísta, mientras contempla la ebullición de metal fundido ardiendo en una fundidora.
No podríamos decir que el retorno es el final del protagonista, pues hay quizás un estadio adicional: la película misma, cuya alquimia logra desdibujar la línea que separa la realidad de la ficción. Nos recuerda la inutilidad de tal diferenciación cuando de transmitir un mensaje se trata, cuando es el arte el mandado a develar lo oculto. Camilo Restrepo extrae la historia de Pinky de la realidad de la ciudad de Medellín y lo ubica a él como personaje, le dispone el espacio para que reviva y represente su propia experiencia, y ejercite de ese modo su catarsis; habrá sido acaso la película para Pinky, primero como personaje y luego como espectador, un canal a través del cual se encuentra consigo mismo y descubre nuevas verdades en su historia o nuevas posibilidades de entenderla y de entenderse.
El mundo sería más simple si se quedara en ese estado informe, sin colores, sin sonidos, sin que las cosas sean el signo de otra cosa, el recuerdo de otra vida. Nada más que un fuego blanco…
El cine se convierte, entonces, en otro de los conductos que atraviesa Pinky en su huida y en su búsqueda: las grietas de las paredes, una herida de bala, los huecos de las calles, que lo llevan a esos submundos en los que se reconfiguran el tiempo y el espacio y en los que encuentra sus salidas, hasta alcanzar finalmente la pantalla, donde contempla el retrato ejecutado por él mismo. Se presenta así una suerte de bucle, un eterno retorno, en el cual el personaje recrea su propia vida y la atestigua, una y otra vez, ad infinitum.
Al contemplar la historia en su conjunto, sus estadios, sus conductos, la desfiguración del tiempo, la poesía de las palabras…, no podemos evitar sentir un hálito profético en la rigurosa atmósfera, como el de esta sentencia de Desquite: “Pronto la noche será tan oscura que nadie verá nada. Solo ellos, los mendigos y los bandidos, solo ellos serán los únicos que verán en esa oscuridad, porque son ellos los que dejarán ciegos a todos, escupiendo a los ojos de los buenos ciudadanos”, que es imposible no asociar con el estallido social actual. Todo ese laberinto arcano, construido con el material de la realidad, le otorga a la película el aspecto del oráculo, al que bien valdría la pena consultar de vez en cuando.