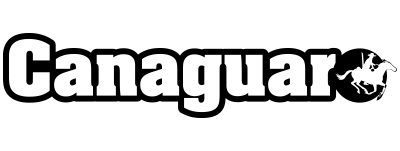Diana Gutiérrez
![]()
El agua ondea entre la espesura de los árboles, las matas de plátano se mecen y en alguna región colombiana inhóspita, afro y olvidada, las voces de dos mujeres convierten el llanto en canción. O bien, la voz de las mujeres, sus alabaos, la historia de las mismas, se trasmuta, distiende y se vuelve a quebrar en el vaivén sonoro que trae el rumor de los que ya no están.
Estos cantos del Pacífico, que glorifican a los muertos en una especie de trance, son el eje de la película, que si bien es derivativa: en su carácter femenino, que intenta hilar emociones, dolores y que evanesce entre los recuerdos; se erige consistente y firme con su enfoque antropológico que evidencia una incisiva disciplina documental, reconstruyendo retazos de memoria regional o local, que nos permite conocer el sincretismo religioso y étnico del territorio.
El río se inunda, sí, de rumores, de letras que se van escapando entre el oleaje y que Oneida va tejiendo rústicamente, con lápiz y papel, en una hoja, para compartirlos en su comunidad con las demás mujeres que, como ella, han sufrido una pérdida irreparable, a veces física (como perder un pie), a veces peor (innombrable, silenciosa); y a quienes les duelen sus hijos, hermanos, el país donde les tocó nacer.
Hay un personaje más allá de las cantaoras y la comunidad afro, es fantasmático, se percibe en el aire, en la mirada lejana, en el trémolo de la selva, se cuela entre las raíces de los árboles hasta llegar a las casas de madera, a sus rendijas que a veces dejan pasar balas, se sumerge bajo el agua y, cuando todos creen que por fin se ha ido, vuelve bullicioso y cargado de sangre. El río ha sido testigo de él, de matanzas, secretos y desapariciones, en su interior se han perdido cuerpos a los que finalmente se lloró de lejos, rasgando sus aguas han cruzado miles de familias huyendo de la violencia en un gobierno dividido y elitista…Y las mujeres como cuidadoras, también son testigos.
El río ha sido testigo de él, de matanzas, secretos y desapariciones, en su interior se han perdido cuerpos a los que finalmente se lloró de lejos, rasgando sus aguas han cruzado miles de familias huyendo de la violencia.
Los cantos entonces, como palabra que resume el viaje sonoro de la película, son una forma de bendecir a los que se fueron y de garantizar la no repetición de los que vendrán. Son esa chispa que inexorablemente se sobrepone a la naturaleza: la voz, la amistad, lo que queda de amor, “para que el Dios de la vida nos eche su bendición”[1]… Esa insistencia de la vida que ya retrataba también Jesús Abad Colorado en su serie sobre Bojayá, luego de la hecatombe y la elegía, las flores vuelven a salir entre las ruinas, los animales vuelven a habitar los muros, aunque entre ellos solo quede el eco, el Dios de la vida derrota al del olvido y al de la muerte.
Cantos que inundan el río (2021) nos recuerda que hay una herencia afrodescendiente enorme pendiente de ser escuchada y valorada, así como una necesidad imperiosa de romper la gran fantasía urbana y descubrir, si acaso antes no se había dado uno cuenta, que desde el sótano, el subsuelo de Colombia, todavía nos hablan.
[1] Fragmento de alabao.