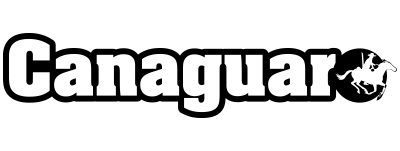Andrés Múnera
![]()
Las presencias se apagan, gradualmente lo hacen. Se llevan consigo las palabras, las acciones y los pasos andados. Arrastran la lógica cotidiana que regía y articulaba los sentidos frágiles de sus vidas. Habitan imperceptiblemente los soportes fotográficos, los recortes de prensa o se anuncian desde terceras bocas, pero esta conjura es evanescente, como los cementerios de pianos con teclas empolvadas de la literatura de Luís Peixoto, acaso se vuelven el paseo ensordecedor por un corredor de músicas marchitas.
El 18 de mayo me enteré de la muerte de Fernando Laverde, pionero fundacional del cine de animación en Colombia, y por un momento pude entreverlo, más allá de sus múltiples reconocimientos a una labor entusiasta y apasionante al servicio de la creación de imágenes fantásticas y pedagógicas, en su estudio rodeado de enormes maquetas y de múltiples muñecos diseñados por él mismo. Al lado de la robusta cámara construida por su colega, el mecánico Daniel Martínez; ahí está un Laverde espectral, trabajando cuadro a cuadro con sus criaturas, facultándoles el movimiento a través de pequeños trucajes. No pasa el tiempo allí, las proezas de su Cristóbal Colón o de Martín Fierro se extienden indefinidamente como ríos que desembocan en un océano. Laverde se aproximó al cine con las manos y con la alegría prístina de un niño que se vale de un laso para arrastrar un cochecito. Laverde no ignoraba las vanguardias artísticas que latían burbujeantes y se apagaban fulminantemente a mediados de los años setenta, después de trabajar incansablemente en televisión, junto a sus amigos Pepe Sánchez y Humberto Martínez Salcedo, encontró finalmente en el cine otras lógicas de habitar los modos de vida. El tiempo al lado de sus muñecos se aunó a la desmesura con la que se entregó a sus historias, etiquetadas laxamente de infantiles, pero tornadas como ejercicios inspiracionales inmortales para una nueva generación de cineastas que ya estaba por venir a pesar de su destino incierto (algunas se han perdido definitivamente).
En alguna entrevista le escuché decir: la cámara como una forma de independencia. Laverde supo apreciar la mística exterior de un proyector, de un chasis o de una óptica, supo entenderse con el cine como con la vida, con atención y cuidado, a lo largo de los años compuso planos con el cariño y el fervor con el que usó también las palabras. Fue directo pero imaginativo, algunos criticaron de “excesiva simpleza” los mecanismos fabuladores que regían sus obras, pero es del reino de los cielos los que nos muestran el caótico mundo con la simpleza de un gesto de la infancia, por eso su cine tiene ese carácter fantástico y hasta, añadiría, melancólico, lo digo porque al volver a la obra de Laverde me siento como observando a través del visor de filminas de mi niñez las composiciones de ensueño de El libro de la selva (The Jungle Book, 1967) de Wolfang Reitherman. Vi su Cristobal Colón (1983), premio Coral en el Festival Internacional del Nuevo Cine de La Habana, en una copia de VHS de muy mala calidad, solo estaban los primeros cincuenta minutos de unas imágenes nebulosas, aun así perduraban en mí el recogimiento y el asombro, su obsesión por el detalle de las maquetas, los vitrales de los monasterios, esas sombras trabajadas y caligaristas de las tabernas y los filtros ámbares y aguamarinos de los muelles españoles. Sus economías formales, prácticas e imaginativas de hacer con un sutil movimiento de bigote que los marineros de trapo hablaran como poseídos por el entusiasmo de una nueva expedición. La mágica maqueta de Córdoba con sus mezquitas-catedrales de la época de los almohades. Facultades que Laverde ya anunciaba con su primer largometraje: La pobre viejecita (1978). Todo el cine que realizó con su equipo de cine familiar, su esposa, hijos y amigos infatigables, es la sucinta demostración de una milagrosa mezcla de tecnicismo y cariño. Insisto en el último cuadro con el que me quedo del escultor y cineasta. En su ecosistema de creación infinito, donde nació el país de Bella Flor, como una figura demiúrgica noble.
En alguna entrevista le escuché decir: la cámara como una forma de independencia. Laverde supo apreciar la mística exterior de un proyector, de un chasis o de una óptica
Admiro más que su obra, la manera de aproximarse al gesto creativo. También, como Laverde, estudié al principio una carrera a regañadientes que dejé inconclusa y me lancé obstinadamente a estos caminos que el cineasta bogotano ya zanjó con sabiduría desde que decidió trabajar en televisión hasta que dejó un derrotero de películas imperfectas y maravillosas, como nuestras mejores memorias que atesoramos recelosos mientras se nos van desapareciendo, dejando pequeños puntos lumínicos como señales de que existieron en medio de un mar negro. Descanse en paz inmortal artesano de universos únicos.