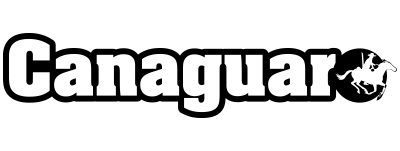Danny Arteaga Castrillón
![]()
“Quiero dormir alguna vez con cada cosa, cansarme de su calor, soñar que me llega su aliento, sentir su amada vecindad desnuda en todos mis miembros y fortalecerme con el aroma de su sueño, y luego, por la mañana temprano, antes de que se despierte, antes de despedirme, seguir, seguir…”.
Rainer María Rilke
En su libro No-cosas, Byung-Chul Han nos habla sobre cómo el mundo se vacía de cosas por la habitabilidad cada vez más perpetua del ser humano en la infoesfera. Para este filósofo surcoreano, los objetos han dejado de cumplir su función de brindarnos el sostén con la realidad y son hoy desplazados por la información (las no-cosas), que se ha convertido en el determinante ruidoso, inmediato y desmaterializado de la conformación del ser, poniendo en duda, incluso, esa noción de libertad que nos hace sentir tan seguros. Con la película Objetos rebeldes (2022), la directora costarricense Carolina Arias Ortiz acaso nos recuerda, quizá con cierta nostalgia, que las cosas aún persisten, que aún tienen la capacidad de asirnos y sacudirnos, de convocarnos, de trazarnos caminos.
Este documental en blanco y negro, de producción costarricense y colombiana, registra el regreso de la directora a su lugar de origen, luego de años en el exterior; el reencuentro con su padre enfermo y con su patria, y la presencia convocante de las misteriosas esferas de piedra precolombinas de la cultura del Diquís que se hallan esparcidas en la selva del sur de Costa Rica, el gran enigma arqueológico del país. Es también una narración, de susurros existencialistas, sobre el reencuentro consigo misma y su pasado, con la voluntad cristalina de “reparar una fisura”, como ella misma lo anuncia en la introducción; pero es también el registro de cómo los objetos que conforman su cultura y los que ha sembrado el tiempo en su vida familiar se entretejen y moldean una misma historia, un hallazgo interior, acaso secreto.
Carolina Arias parece creer en la intuición. No tiene la vanidad de quien regresa a blandir el mundo ajeno que lleva a cuestas, sino la humildad de quien se sabe extraviado y debe buscarse. Desde el inicio nos lo anuncia, nos dice que busca una historia que le trace un nuevo vínculo con Costa Rica. Las imágenes a lo largo del documental son testigos de esa búsqueda. Intuye entonces que los objetos, en particular las esferas de piedra, representan el lugar de encuentro, los pilares que se asoman de entre la maleza, el faro para guiarse en la oscuridad.
Pero no es esta una travesía solitaria. Parte de su interés es registrar a quienes de alguna manera, en el presente y en el pasado, se han relacionado con las petroesferas: una mujer que ama las piedras y sus formas y las colecciona; Doris Stone, arqueóloga y etnógrafa estadounidense que estudió las esferas en los años cuarenta, o Samuel Lothrop, que llegó de Estados Unidos en 1948 a excavar y registrar varios sitios con esferas. Pero es en Ifigenia Quintanilla Jiménez, antropóloga costarricense, en quien ha hallado el móvil de su pesquisa y, por ende, el que traza el devenir de la película. Es gracias a ella y su sabiduría como la narración alcanza su tono poético, porque sí, esta es también una historia hecha de palabras, de breves, pero contundentes, retazos de palabras: las sinceras y nostálgicas de Carolina, las sabias y precisas de Ifigenia: “Para mí los objetos siempre han estado más vivos que las personas, y es que la memoria de los objetos es más larga que la memoria humana, que está limitada por la mortalidad. Según la tipología de Erich Fromm, soy una típica necrófila: me gustan las cosas viejas, no porque sean viejas, sino porque fueron testigos de emociones, situaciones y actos de personas cuando se encontraban bajo tensión emocional. Tocándolos, las personas cargaron los objetos de emoción”, dice ella en un texto cuyo título, Objetos rebeldes, se posa también en el documental, por ser ambos precisamente un homenaje al poder secreto de los objetos.
Para mí los objetos siempre han estado más vivos que las personas, y es que la memoria de los objetos es más larga que la memoria humana, que está limitada por la mortalidad. Según la tipología de Erich Fromm, soy una típica necrófila: me gustan las cosas viejas.
Es con esas palabras de Ifigenia, y otras desplegadas a lo largo de la película, como entendemos el vínculo entre las esferas y otros objetos arqueológicos con la vida de la realizadora. Con ello detectamos la virtud más latente del documental: la capacidad de intercalar las imágenes del patrimonio cultural de su país con aquellas alusivas a su relación con su padre, que se sostiene también con sus propios objetos: las fotografías. Así como las esferas le hablan del misticismo de una cultura anterior, de lo que representan para sus compatriotas o de su relación con la historia de despojo de la empresa bananera que llegó a principios de siglo XX a plantar progreso, las fotos de su infancia le hablan sobre su pasado, le recuerdan la firmeza de un vínculo acaso ya desdibujado, pero que con nostalgia se amarra a otros objetos para sostenerse: un collar, libros, una revista, un suéter…. En últimas, objetos cargados de emociones, como diría Ifigenia.
Pero lo hasta aquí dicho no es solo resultado de las reflexiones que dejan las palabras durante la narración, sino también, y sobre todo, de la solemnidad y fuerza de las imágenes, más el ritmo que Carolina Arias decidió imprimirles. La selva, los habitantes, las piedras, los senderos que recorre, el manglar, las manos que manipulan los objetos, la habitación de su padre…, todas ellas tienen un espacio para respirar, para encontrar refugio en nuestra memoria sin la intromisión constante de la palabra. Por ello, su voz es pausada: una línea se pronuncia para darle paso a la elocuencia de la imagen, para luego introducir, con cautela, otra frase. Así, paso a paso, como de puntillas, la realizadora va avanzando en su periplo de descubrimiento, guardando en su cámara, y con sumo respeto, las formas, las texturas, las grietas y la firmeza de todo aquello que se erige frente a ella.
Es además encantador, en el sentido de real encantamiento, de hipnotismo, esa capacidad extraña de la realizadora de registrar la quietud de las cosas y al mismo tiempo hacer latente su vitalidad, sobre todo cuando de las esferas se trata. Las vemos quedas en medio de la selva y nos asombramos precisamente de su obstinación por permanecer, por aferrarse a su lugar con voluntad de eternidad; nos parece casi que gravitaran. Así como aquellas figuras antropomorfas talladas en piedra por la gente antigua del Diquís que ocupan su espacio en los estantes de los arqueólogos y que se nos antojan como reales seres que aguardan con cierta vanidad a que alguien descubra sus secretos o arme sus piezas dispersas.
Con este documental es inevitable remitirnos a otra película que también aborda el tema de la búsqueda y el descubrimiento, pero en este caso en un lugar ajeno: Memoria, de Apichatpong Weerasethakul. Se nos plantea allí igualmente la presencia de una esfera, aunque invisible, que se dibuja con el sonido y convoca a la protagonista, más una reflexión sobre el magnetismo misterioso de las piedras que atrapa y deja vibrantes en ellas los acontecimientos pasados. Ambas películas exponen, entonces, lo místico y sagrado, pero no ya en un sentido religioso, sino en uno terrenal, en el que las cosas cumplen la función de asirnos, de mantenernos fieles a la tierra y de conducirnos a los secretos que ocultan y hablan de nosotros.
Con este documental es inevitable remitirnos a otra película que también aborda el tema de la búsqueda y el descubrimiento, pero en este caso en un lugar ajeno: Memoria, de Apichatpong Weerasethakul.
En Objetos rebeldes es, sin embargo, más latente el retrato de ese poder. La película misma es resultado del llamado de las cosas y de esa gravedad que pone en su órbita los recuerdos, la historia de un país, las palabras, la enfermedad, los símbolos, la muerte, los sonidos y las imágenes, incluso a nosotros mismos como espectadores. Aunque al inicio la directora, tal vez por un temor balbuciente ante lo que promete revelar lo presentido, manifiesta sentir el mismo malestar hacia las cosas que expresa Antoine Roquentin, protagonista de La náusea, de Jean Paul Sartre (“Los objetos no deberían tocar, puesto que no viven. Uno los usa, los pone en su sitio, vive entre ellos; son útiles, nada más. Pero a mí me tocan; es insoportable. Tengo miedo de entrar en contacto con ellos, como si fueran animales vivos”), el transcurrir de la historia da cuenta de un acercamiento gradual hacia los objetos, que deviene en una caricia con el lente, luego en una relación ceremoniosa con ellos y, finalmente, en el descubrimiento de nuevos talismanes. Es así como con su película Carolina Arias se reconcilia con los objetos y con ello repara la fisura, con todo y el dolor que ello significa.