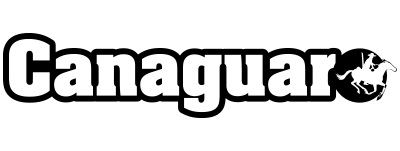Pablo Restrepo Giraldo
![]()
La rueda gira y gira y llega a un sitio similar en este eterno círculo del que no podemos escapar. O sí, a través de la salida común a todos, la que nos sitúa en lo que realmente somos por igual. Todo cuánto fue volverá a ser y será, parece la sentencia general o la de una ciudad dónde al pasar cada día con su noche se encienden y apagan miles de fuegos en un crepitar eterno, como un espectáculo pirotécnico, bello y fugaz; donde diez, veinte o treinta años después el fuego ni purifica ni nos hace cenizas terminándonos de quemar. Mejor, una temperatura de estufa que ahoga a los ángeles que viven en este infierno de deseos y les suma uno más: quererse inmolar.
La película rueda e intuimos dentro del ataúd a otro ángel, similar a Anhell69, Camilo Najar, el amigo del director Theo Montoya, quien protagonizaría su primer largometraje de ficción: en una ciudad dónde los muertos exceden su capacidad, los fantasmas comienzan a deambular conviviendo con los vivos y estos, jóvenes, sensuales como son, se inventan una nueva filia y empiezan a tener sexo con los espectros en medio de la eterna celebración. Espectrofílicos, condenados a la noche: por miedo a que el ejército o la religión los puedan cazar, pero también por el deseo de vivir el presente de la fiesta y la embriaguez que en síntesis es ser joven y que termina con cada amanecer. Acaba por pudrirse o madurar en ese azul reproche que la película también busca retratar.
Camilo murió una semana después del casting por una sobredosis de heroína y la historia, antes siquiera que la empezaran a rodar, comenzó a transicionar: entre ficción y documental, entre película y realidad. Entre las mismas dudas por el género que tienen sus protagonistas y que le dan a este filme una declaración formal.
Anhell69 es una película trans. Ya lo oímos decir muchas veces y una vez más dentro de ella misma. Lo que comenzó por ser una ficción pronto rompió sus marcos y se empapó de documental. El casting que Theo Montoya hizo a sus amigos, dónde están unas de las últimas imágenes de Santiago Najar, cuyo arroba en Instagram bautiza esta película, se convirtieron en diálogos, muchos de ellos póstumos, con una generación, otra más, que no ve el futuro como una posibilidad.
La belleza de lo perecedero y ese manido, desvirtuado carpe diem, ya tan manoseado por las narrativas pop de jóvenes a nivel mundial, toma en esta película otra dimensión, una más turbia y tal vez más latinoamericana. Más allá de la glorificación por morir y dejar un bello cadáver, idea que hasta cierto punto se romantiza, o quizá en exceso, la plantean también como la única posibilidad no de una generación, sino de la juventud marginada completa de una ciudad desde cierto hecho en particular. No es gratuito que se inicie con las imágenes de la época de la explosión del narcotráfico, de Pablo Escobar, para plantear este como el génesis de lo que pasó y sigue pasando incluso en sus estelas, pues si bien los adolescentes de esos momentos morían en una guerra en la que efectivamente querían o debían luchar, inmersos en ella, estos anhelles mueren en su periferia consumiendo lo producido de los herederos de algo más organizado, más clandestino, con más poder, pero con las lápidas en propiedad de los mismos.
Dentro del ataúd del principio va Theo Montoya en un recorrido por la noche y el centro de Medellín a bordo de un carro fúnebre. Oímos su voz, como la de un fantasma, aceptándose como un muerto más, como uno en pausa, por las calles de una Medellín que, de a poco, se le fue convirtiendo en un cementerio de los amigos que hablan a pantalla de sus pasiones y miedos y deseos y expectativas y traumas y, finalmente, los que quedan, de su encuentro con ese futuro que termina por llegar y decepcionar. Decepciona, además, que tanta exuberancia de belleza, física y discursiva, termine en el mismo lugar conceptual, no tan diferente al del narcotráfico o de la ciudad que los margina, de la muerte temprana como altar para estos personajes. Como única redención. Pero esa es más una crítica al lugar dónde nace la historia que a la película misma. Que las demás películas que también tienen por redención la huida o la muerte frente al haber nacido acá.
Dentro del ataúd del principio va Theo Montoya en un recorrido por la noche y el centro de Medellín a bordo de un carro fúnebre. Oímos su voz, como la de un fantasma, aceptándose como un muerto más, como uno en pausa, por las calles de una Medellín …
Entre el yo, la ficción y el documental, y aunque fresca en sus formas y la aproximación a los personajes, ahonda en el viejo mito del cine colombiano, bastante paisa por demás, que parece casi un mito fundacional de nuestra sociedad: el padre ausente. Estos son jóvenes, como los de tantas otras películas más, criados solo por mujeres, bajo un halo oscuro, bien de abandono, bien de violencia, que se niegan a volver a proyectar. Negación en la que cae también su idea de trascendencia, de permanecer siquiera aferrados a sus propias vidas y futuros: porque así como no existe el pasado representado en el padre, tampoco existe el futuro representado en su sucesión.
Sin embargo, un gesto de esperanza acompaña todo el filme y es el propio amor por el cine, este como un documento y declaración para los afectos. Como vehículo de la emotividad. Y allí, donde la ausencia del padre brilla aparece la única figura paterna del documental como una para su director, una perspectiva de porvenir. El conductor de la carroza fúnebre, Victor Gaviria, parece ir a enterrar a uno de sus herederos, casualmente con una edad similar a la de la primera de sus películas, Rodrigo D: no futuro, que también hace aparición aquí dejándonos claro que después de treinta y tres años, tanto los hijos del punk de ese momento, como los hijos de la electrónica de ahora, siguen siendo jóvenes No futuro. Treinta y tres años, dicen que es una buena edad para renacer y tal vez sea la intención de Montoya al abrir los ojos, finalmente, a un nuevo amanecer; como a un nuevo cine, como tal vez a una nueva perspectiva de juventud en la ciudad.
Los ecos de la voz de Víctor quizás sean los más relevantes por su aparición y mención, pero la circularidad en el discurso es tanta que también resuenan allí muchos otros que vivieron, no lo mismo, pero casi igual. Se podría escuchar a Fernando Vallejo decir: “el cielo y la felicidad no existen, esos son cuentos de sus papás para justificar el crimen de haberlos traído”, en ese reproche inicial de la imposición a la vida. También a Fernando González o al mismo Porfirio. Incluso, mucho del bandido Desquite de Gonzalo Arango y su profecía de resurrección final.
En la culata del arma de Theo, celuloide o proyector (digo, para no ser anacrónico), se hallan inscritas las mismas palabras que en el revólver de Desquite: “Esta es mi vida”; y otra vez nosotros clavados en esta tacita o más bien paila, fritos en este hervidero como todos los días desde quién sabe hace cuántas generaciones ya, haremos renacer ese cuestionamiento, algo modificado, y preguntaremos una como tantas veces: ¿no habrá manera de que Medellín, en vez de ver imperturbable morir a sus hijos, los haga dignos de vivir? Pero la rueda gira y gira y su deseo parece ser siempre quererlos aplastar.