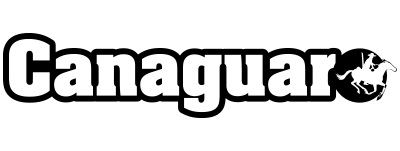David Guzmán
![]()
Pareciera que la apropiación cultural dependiera más de memorizar un trapo (al que llamamos “bandera”) y un tema (al que llamamos “himno”), que del reconocimiento histórico de una población, como lo vemos en las primeras imágenes de Nuestra película (2023). Seguramente, muchas personas, desde el preescolar, podemos cantar el estribillo y la primera estrofa del himno, sin embargo, no fue sino hasta undécimo que un compañero vino a saber qué significa “inmarcesible”, “júbilo”, “surcos” o “sublime”. “Amarillo es el oro y azul, el ancho mar. Y el rojo es la sangre que nos dio la libertad” y también la tinta con la que se escribe la historia de Colombia (“Una orgía de sangre y barbarie”, dice doña Marta Rodríguez en Camilo Torres Restrepo, 2022).
Una historia de la que no quiere hablarse, pues el sentimiento patrio parece basarse en un negacionismo conveniente. Parece ser prioridad poder decir frente a la pizarra que la Segunda Guerra Mundial fue un enfrentamiento que se dio entre 1939 y 1945… y Hitler… y mataron judíos… y nazismo… y Per Jarbor… y Jirochima Nagasaqui; porque las masacres y las guerras son de otros latifundios, acá no se da eso. Ese “Recordar para no repetir” que implementaron en los colegios de Argentina recuperada la democracia, se reemplaza con un “Ignorar para no difundir”. Y un Día de la Memoria, con un Día de la Antioqueñidad, porque es más chévere hablar de mazamorra que de campesinos asesinados.
Así las cosas, el rol contrainformativo que ha cumplido históricamente el cine documental en Colombia es sumamente importante, pues el poder está radicalmente centralizado y, con este, la comunicación y la educación. Es por eso que siempre es necesario darle un espacio a filmes como El rojo más puro (2023), obviamente a través de salas alternativas de cine, pues las comerciales difícilmente ponen el foco en el cine colombiano que no sea las comedias fáciles o, en su defecto, cine realizado en Colombia, como Sound of freedom, al cual ya le andan haciendo mucha bulla.
Por otro lado, bien vale la pena problematizar si estos documentales contrainformativos (repito: importantes siempre para la sociedad) siguen siendo menesteres a través del cine, pues, no solo doña Marta Rodríguez y Gabriela Samper, sino, por ejemplo, cine cubano (no documental) como el de Tomás Gutiérrez Alea o Julio García Espinoza, justificaron estas narrativas, digamos, más digeribles, en que el cine en aquel entonces era el medio de comunicación masivo por excelencia y a través de este podían ilustrar las problemáticas para un sector analfabeto de la sociedad; así estas personas que no podían acceder a un libro de historia o antropología, podrían ver estos postulados representados; he allí la importancia de filmes menores como El elefante y la bicicleta (1994).
Estrategias similares fueron implementadas en el cine postcolonial africano (como el senegalés) o, en el teatro, con Bertolt Brecht, cuya idea sería traída a Colombia posteriormente por el teatro La Candelaria. Al menos esta última estrategia y la de doña Marta Rodríguez cumplían con un momento de exhibición fundamental y que, de hecho, lo menciona Luis Plaza en El rojo más puro: estos trabajos tendrían que ser exhibidos no en salas de cine, sino en barrios populares, colegios, etcétera. Entonces, de acuerdo con lo anterior, habría que preguntarse: (a) ¿El cine sigue siendo el medio de comunicación masivo por excelencia?, (b) Dada la queja que emite la misma Yira Plaza en el filme, la de que en el colegio nunca le hablaron del genocidio a líderes de izquierda, ¿se está cumpliendo con esa segunda parte de la tarea? Ahí dejo ese trompo bailando en la uña.
Estrategias similares fueron implementadas en el cine postcolonial africano (como el senegalés) o, en el teatro, con Bertolt Brecht, cuya idea sería traída a Colombia posteriormente por el teatro La Candelaria.
Como sea, este tipo de cine documental siempre encuentra momentos en los cuales acomodarse, inicialmente, a finales de la década de los sesenta, con Chircales y, recientemente, tras la firma de los acuerdos de paz, con filmes que debaten el “No” al plebiscito del 2016. Estos, al mismo tiempo, se han fusionado con esa otra tendencia autorreferencial. Podríamos nombrar filmes como Al otro lado, en el que Iván Guarnizo, el director, hurga en el secuestro de su madre y da con su secuestrador y, ahora, con El rojo más puro, que es sobre Yira Plaza retratando la vida activista y sindicalista de su padre, Luis Plaza, a través de la cuál, al mismo tiempo, retrata la persecución a líderes de izquierda. Con estas tendencias, está tomando un sentido muy sólido lo que decía Patricio Guzmán de que un país sin cine es como una familia sin álbum familiar, ya que se está componiendo todo un álbum, lleno de historias particulares que resultan retratando varios momentos en común. Pues la violencia ha sido algo que se esparcido por todo el territorio, embadurnando o, al menos, salpicando, a cada persona: todos parecemos tener algo que agregar al respecto.
Sin embargo, este tipo de filmes, en mi opinión, ya empiezan a presentar algunos problemas:
Con sus aspectos formales (y queda manifiesto en otros filmes documentales con ese componente contrainformativo, como Cantos que llevan el río o Nuestra película), ya se percibe un estancamiento en el formato: cámara en mano, la voz en off de quien dirige, el material de archivo (y todo trabajo visual, en general) meramente ilustrativo, así como indicativa la banda sonora. Optar por un tratamiento así es una decisión sumamente arriesgada, pues queda todo a merced de la construcción que pueda hacerse del personaje a través de lo que nos relatan; a veces esto tiene buenos resultados, como en Clara, de Aseneth Suárez (2022), la cual, incluso, ni siquiera sé si sea una buena peli o solo soy sensible a las temáticas que trasiega.
Y, en segundo lugar, caer en el otro extremo, en el de centralizar ciega y compulsivamente la totalidad del discurso a favor de la otra punta. Y, recordemos: los extremos se tocan, al poder, con el apellido que sea, le interesa polarizar. Afortunadamente, por muy poco, no es el caso del filme en cuestión, pues Yira relata su misma vida sindicalista en su época universitaria, reprochando una especie de lucha de egos entre las izquierdas, entre los maoístas, los marxistas-leninistas y demás, como compitiendo por quiénes tienen el rojo más puro. Sin embargo, corre el alto riesgo de abrir una ventana política durante el relato, nombrando directamente un grupo de víctimas y otro de victimarios, pasando por alto la alta gama de bemoles que tiene un conflicto. Una vez abierta esa ventana, supondría que le corresponde atravesarla y no valdría la excusa de estar haciendo más un retrato familiar que uno político.
Y así transcurre todo el relato de El rojo más puro, en un vaivén entre un relato familiar y uno político sin concretarse en alguno al final. Durante la primera mitad del filme, logra ubicarse perfectamente en el medio de los dos, utilizando el primero para hablar indirectamente del segundo, como, supongo, debería de ser. Pero la mención al genocidio de la Unión Patriótica y nombres propios como el de Bernardo Jaramillo Ossa, la inclusión de imágenes de universitarios encapuchados siendo atacados por el ESMAD, la mención de cifras de líderes asesinados y solo de vez en cuando volviendo a la estadía de Yira con su padre en Bogotá, hace que el relato se vuelque por completo hacia uno de los dos extremos, renunciando al equilibrio que había encontrado durante la primera parte.
Entonces, retomando lo dicho por Patricio Guzmán, cada quién encontrará la importancia de abrir el álbum y si ver esta fotografía u optar por otra. Al final, si quiere cumplir con su deber, la importancia del filme depende sobremanera de hacer “la otra parte de la tarea”, la más importante, mediante sus proyecciones a públicos puntuales.