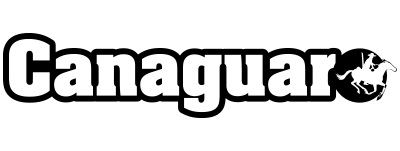Mauricio Laurens
![]()
Veterano cineasta caleño, residenciado en Bogotá, sin fondos estatales ni apoyo de grupos financieros, pero con el desbordado entusiasmo para realizar modestas películas desprovistas de pretensiones intelectuales. Segundo pionero del cine comercial ‘a la colombiana’, Pinilla tuvo algunas garantías comerciales gracias a una compañía independiente de distribución nacional (Royal Films), aunque nunca escatimó esfuerzos para darle al público raso un entretenimiento cargado de malicia indígena.
Con tenacidad y optimismo, profesional a carta cabal dispuesto a emprender cuantos planes económicos o técnicos se le atraviesen en su camino. Artesano emprendedor cuya naturaleza juguetona se tradujo en cintas decididamente primitivas o naif, aunque con la intuición del gusto de sus seguidores. Después del suspenso intuitivo de Funeral siniestro y del terrorismo cuasi-grotesco de Área maldita, el ‘horror’ con actores no consagrados se constituyó en un derrotero temporal a seguir –llegó a bautizársele el ‘Ed Wood colombiano’–.
Funeral siniestro (1978). Si usted quiere que se le pongan los pelos de punta y dejarse llevar por una emoción ciento por ciento local, no puede perderse la oportunidad algún día de revisar o descubrir tal meritoria peliculita de miedo y explotación de lo macabro. Dentro del primitivismo artesanal de esta primera etapa frustrada de un cine nacional con alcances comerciales, la violencia solía irrumpir en pantalla para dejar su racha de… machetazos y crónicas rojas provenientes de tiempos anteriores.
Porque sus ingredientes saltan a la vista del ingenuo espectador y desfilan en torno a sala de velación con grotesco cadáver que yace en el salón principal de finca campesina, sombras nocturnas persiguen a sus deudos y fantasma de alma en pena se apodera de los presentes; chiquilla inocente vive su pesadilla con los ojos abiertos, mujer ‘mala’ es “genio y figura hasta la sepultura” y… difunta bien podría saltar del cajón en el momento menos pensado.
Aunque sus errores técnicos e interpretativos pueden distanciar a cinéfilos exigentes, hay que reconocer la participación de buena parte del público que grita cuando hay que gritar y sufre de alguna conmoción. Pequeña cinta de autor con un mínimo presupuesto personal que fue dirigida y escrita, editada y sonorizada por él mismo, pero sin jamás haber gozado de las arcas cinematográficas del Estado colombiano. Según moldes patentados por pirañas y tarántulas o abejas asesinas, habrá que esperar su siguiente título en donde el peligro amenazante se vuelve implacable por cuanto la yerba “maldita” atrae a las serpientes y produce horribles vómitos de sangre.
Área maldita (1980). Se recrean atmósferas corrompidas en donde la vida no vale nada y cobra víctimas que caen irremediablemente atrapadas –intención primordial de quien pretendía capturar la atención del público cautivo–. Sus ingredientes pudieron incitar la imaginación, manejarse según dosis convenientes, abrazar caminos torpes o… poner a prueba la constante inseguridad dramática y su falta de continuidad. Una ‘maldita’ serpiente que provoca estragos mortíferos e instantáneos entre los también ‘malditos’ fumadores de marihuana, la banda de los no menos ‘malditos’ mafiosos emprende matanzas a sangre fría, acribilla cuanto ‘maldito’ policía se le atraviese hasta finalmente ser desintegrada por autoridades –estas sí benditas–.
Sus ingredientes pudieron incitar la imaginación, manejarse según dosis convenientes, abrazar caminos torpes o… poner a prueba la constante inseguridad dramática y su falta de continuidad.
Pinilla se propuso ordenar situaciones tensas alrededor de tan temidos bichos y jugar con episodios reiterativos que siguieron los rastros de su siniestro anterior largometraje y, de manera obvia, desenvolvía la intriga criminal de sus correspondientes protagonistas. Logró así en el mismo plano reunir a un ofidio con figuras de carne y hueso, ataques sin contemplaciones y escondites entre la maleza o las cobijas de una cama.
Tres grupos se insinuaban: narcotraficantes de figuras grasosas y vestimentas chillonas, detectives inexpertos que se identificaban como tales y observadores falsamente burgueses de gustos raros e inocencias presumidas. El niñito, que a duras penas gateaba, se prestaba para un insólito desenlace por fuera de todo comentario.
Si la narración incluía balaceras y truculencias, que reafirmaron un ingenio desplegado, su estructura dramática sí dejaba mucho que desear. Además de actrices con pieles tirantes, que balbuceaban insulsos diálogos y no sabían caminar frente a las cámaras, incapaces de reaccionar ante las trágicas noticias pronunciaban ‘perlas’ como esta: ¿dónde está Cuqui? y la respuesta era “le picó una culebra en la cama y se murió”. “Ay, qué pena, gracias, chao”.
Sus aspectos formales pisaban los terrenos de la cursilería afincada por el cine colombiano de alcances comerciales en esa época: dama de cabellos oxigenados, con rasgada e insinuante bata roja, enmarcada por una cortina de pepitas azules, junto a un edredón de flores rosadas. Entre buganvilias y geranios avanzaba una sofisticada muchacha con la mirada perdida: capullos lilas acariciaban su silueta, falda amplia bordada con plataformas de fique y cintillas no tan de moda. Su telón musical era una balada lacrimosa y azucarada, que decía algo así como “no llores por la inocencia que te robaron”.
Veintisiete horas con la muerte (1981). Cuando se narra una película que contiene elementos funestos, sea para ejecutar un crimen perfecto o para burlar a las respectivas autoridades, deberán tenerse en cuenta ingredientes mínimos para enriquecer su trama y no perder el hilo conductor desenrollado por sus peculiares protagonistas en un momento adecuado e imprevisible, con el fin de generar la suficiente tensión por parte del espectador. En esta nueva incursión de Pinilla Téllez, que pasó desapercibida en su momento, una píldora produjo síntomas catalépticos y ocasionó la muerte aparente durante nueve horas… o serían tres por nueve lo que equivalía a las veintisiete horas del título en cuestión.
A tres etapas consecutivas se sometió la voluntaria: experimentaciones macabras como si se tratara de un conejillo de laboratorio, verificación sobre el cuerpo del desgraciado gamín y sometimiento final para obtener un jugoso seguro de vida. Él era un desempleado y vividor que había despilfarrado la herencia familiar; ella, una mujer ambiciosa acostumbrada a la buena vida. Pero ambos corrían riesgos con la necesaria complicidad del autor intelectual, que configuraba el posible triángulo pasional.
En este macabro experimento, autodenominado así por sus autores materiales e intelectuales, los agentes de una compañía de seguros se tropezaban con quienes fungían como detectives y sospechaban algo raro en esa muerte fulminante. Además, un pequeño gamín conocía la trampa multimillonaria puesto que la droga en cuestión agudizaba las facultades auditivas del “muerto”. Limitándonos, entonces, al aspecto puramente técnico, hubo que reconocer finalmente la existencia de un guion preciso pero artificioso en el desarrollo del incipiente largo nacional.
Sus recursos particularmente limitados, con presupuesto exiguo y pobre dirección escénica, alcanzaron un grado meritorio que a su vez agradeció a cuantos almacenes de ropa o peluquerías contribuyeron a su rodaje. ¿Importó acaso que una reina de belleza –la del Amazonas– se transformara en actriz de la noche a la mañana? O… ¿que se insertasen tomas panorámicas de Medellín en medio de cursis ambientaciones? Pinilla logró entonces hacer gritar al público en tres ocasiones: tapa de un ataúd que se alzaba con violencia, mujer que corría despavorida por un pasadizo, junto a unos brazos que la retuvieron, y otra señorita ahorcada de ojos blanqueados y lengua por fuera quien súbitamente atrapó al que la espiaba. No en balde esta cinta contribuyó a forjar un culto desmedido por el autor de la primeriza y ya comentada película.
Sus recursos particularmente limitados, con presupuesto exiguo y pobre dirección escénica, alcanzaron un grado meritorio que a su vez agradeció a cuantos almacenes de ropa o peluquerías contribuyeron a su rodaje.
Extraña regresión (1985). En su siguiente largo de terror y ultratumba, Jairo recurrió al insoportable doblaje en inglés desde Panamá y construyó una ingenua historieta de… “dimensión desconocida” –según sus propias palabras–, cuya pobre, pobrísima factura, fue un buen ejemplo de cómo no debía hacerse cine. En efecto, Laura era una veinteañera de familia rica cuya madre había sido despojada de sus alhajas y asesinada brutalmente. Pero… ¿cuál sería la misión de esta muchacha? Respuesta: veintisiete o ‘más horas con la muerte’ para buscar a su mamá en el más allá e identificar al culpable.
Se nos quiso hacer creer a los espectadores que el anhídrido carbónico servía para resucitar los cadáveres mantenidos congelados, nos mostraban cómo aquella protagonista de semejante experimento macabro se dejaba dormir con la sonrisa a flor de labios y aducía un testimonio fehaciente de reencarnación que esclarecería el misterio veinte años después. En nombre de la ficción, claro está, planteamientos parecidos han dado pie a cintas internacionales decorosas del género terrorífico, pero para su verosimilitud se requieren ingredientes fríamente calculados que redondeen la anécdota y brinden una mínima convicción por arte y gracia de sus intérpretes. Después del éxito relativo obtenido por Triángulo de oro (o La isla fantasma), financiada parcialmente por Focine, Pinilla Téllez decidió reinvertir los recaudos y realizar otro subproducto que rápidamente logró colarse en cartelera.
Sin los medios económicos suficientes, resultaba casi imposible presentar una copia final de noventa minutos al menos. Pero Pinilla, capaz de proezas inimaginables, y más conociendo sus habilidades artesanales, sacó adelante tal proyecto mediante la multiplicidad de oficios cinematográficos –escritura del guion, montaje y sonorización, prestamista y personaje de relleno–. Sus errores parecieron secundarios, frente a las tenacidades que siempre lo han caracterizado: intérpretes no profesionales que adoptan poses y recitan los parlamentos asignados, residencias despojadas de muebles cuyo único cuadro oculta una caja fuerte, y anfiteatros improvisados en cocinas con gente que entra y sale de noche sin ninguna prevención. Inevitable, su canto de cisne.
La venganza de Jairo (Simón Hernández Estrada, 2021), documental sobre la tenacidad del respetado cineasta nacional. En 84 minutos, un recorrido informal a través de la filmografía artesanal de quien se autodenominó “primer director de películas de terror en Colombia”. Responsable de la popular, primitiva y taquillera Funeral siniestro, en 1978, sin jamás gozar del apoyo estatal, pero con la perseverancia y el optimismo que siempre le han marcado, se dispuso a saltar matones y superar obstáculos financieros o técnicos surgidos a su alrededor.
De frente a la cámara, habla con evidente ingenuidad del miedo y la explotación de lo macabro en 27 horas con la muerte, se refiere al ingenio particular de una culebra atraída por el olor de la marihuana en Área maldita, rememora una historieta de “dimensión desconocida” doblada en ‘spanglish’ y se aventura a lanzar una “extraña regresión sobrenatural” en 3-D. Le escucha Claudia Triana de Vargas –directora de Proimágenes–, con el fin de saldar una vieja deuda, recuerda cómo su paisano Luis Ospina reconocía saludarlo de maestro y el crítico Augusto Bernal lo llamó “el hombre que sabía demasiado”. Verdad que Jairo ha trabajado con las uñas, pero como él mismo dice “con las uñas bien limpias”.