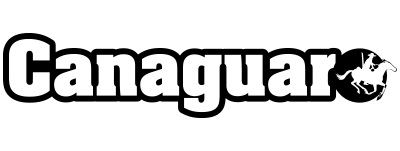Andrés Múnera
![]()
La directora de Señoritas (2013), Mañana a esta hora (2016) y So Much Tenderness (2022), radicada en Canadá, Lina Rodríguez realiza Mis dos voces (2022) una bella pieza de cámara con ecos al cine de Lech Kowalski, Tatiana Huezo o Naomi Kawase, estrenada en el Forum de la Berlinale.
En esta ocasión Rodríguez teje una sinfonía de testimonios a tres coros por medio de las experiencias de tres mujeres latinoamericanas inmigrantes, como la misma Rodríguez, establecidas en Canadá: Ana, Claudia y Marinela. A modo de confesionario incorpóreo, las voces de las tres mujeres se irán sobreponiendo bajo la urdimbre bondadosa de la directora que hila todo desde la imaginación del detalle y prestando una atención harto cuidadosa a esa suerte de música interior identitaria que es la lengua, dejando que no sólo esta filtre información de un recuerdo doloroso o una anécdota presente sobre las dificultades de adaptarse a los convencionalismos sociales de otro país, sino que por un momento la prosodia de las mujeres inmigrantes amplía las fronteras de las composiciones herméticas del director de fotografía Alejandro Coronado, pero en ningún momento se sienten asfixiantes, la sinfonía de manos sembrando la tierra, peinando los cabellos de los hijos, enhebrando tejidos, hacen del dispositivo plástico de la película un abrazo honesto y sentido. Tal vez este sea el mayor logro de Mis dos voces, lo que la distancia de tanto cine que funciona como gravímetros de confesiones para luego estetizarlas y convertirlas en una atracción de feria de identificaciones llanas; Rodríguez, también por su propia experiencia como mujer migrante, sabe por lo que han tenido que pasar Ana, Claudia y Marinela, para ella la puesta en escena desbordará a la técnica de la gestión sonora y visual y permeará el tiempo que antecede a la filmación en sí, porque esos silencios y traumas compartidos terminarán habitando la presencia del encuadre como una mampostería invisible que resguarda a las mujeres del maniqueísmo o la sobrexposición caricaturesca, Rodríguez solventa una de las grandes dificultades a la hora de hacer cine documental, sembrarse en medio de las bifurcaciones éticas y estéticas de la distancia y la representación, al mismo tiempo que ofrece un retrato coral de pura vida y un documento introspectivo de carácter político.
Rodríguez, también por su propia experiencia como mujer migrante, sabe por lo que han tenido que pasar Ana, Claudia y Marinela, para ella la puesta en escena desbordará a la técnica de la gestión sonora y visual y permeará el tiempo que antecede a la filmación en sí …
Las tres mujeres elegidas para el mosaico testimonial son muy distintas entre sí pero poseen múltiples matices de convergencia que hacen que la película brille en sus reflexiones finales; en la ontología del migrante, con un pie en el espacio foráneo y la mente en el soporte fotográfico suspendido de sus recuerdos del primer suelo habitado, como bien narra Claudia la impotencia de llorar las muertes de hijos, abuelos y padres a la distancia, realizar el duelo sin posibilidad de retorno ante un paisaje ajeno que sigue con su transitoriedad y dinámica cotidiana. La cineasta presenta a las mujeres desde el gesto para develar al final el telar familiar completo, el boceto de la pequeña acción deviene en consecuencia de afecto: un jardín, una familia, una redención, una caja de muñecas rusas invertida, el didactismo se convierte en identificación y luego en agradecimiento; de un cine prístino, rebosante de cariño pero sin sobreprotección maternalista, ejecutado en la medida justa, como una plática de verano.
Esta película, en su tramo final, me hace recordar a otra película muy especial, O Fim e o Princípio (2006) del gran documentalista brasileño Eduardo Coutinho, el cineasta viajando por el nordeste de Brasil, encontrando potenciales películas en los testimonios de ancianos anclados en villas remotas, escuchando milagrosas anécdotas de otras épocas, fecundas en enseñanzas y que rezuman vida, para luego seguir por la vía de la existencia, a veces pienso que las películas son como los asentamientos de esos viejos con los que habla Coutinho, uno entra en ellas sin saber muy bien qué esperar y sale de una manera diferente, nunca se vuelve a ser el mismo, a emprender el camino, la trocha infinita de los días venideros y así me siento justamente al escuchar durante una hora la música interna de los corazones de Ana, Claudia y Marinela, sentado junto a su directora en un silencio cómplice y con la vista perdida más allá de los marcos de las ventanas de las casas de las mujeres migrantes, como si la película por un instante me confiriera ese estatuto de observador nómada, como dice Marinela en alguna secuencia: “igual ya no tengo nada más que perder”. Y eso también al final libera.