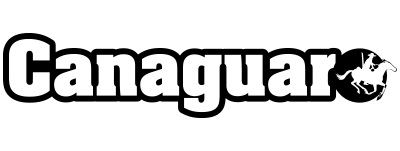Oswaldo Osorio
![]()
En Tumaco convergen casi todos los factores causantes de la violencia en Colombia: presencia de los distintos actores armados, cultivos de coca en la región con el consecuente narcotráfico y las rutas para sacar la droga por el mar, pobreza multidimensional, corrupción y una alta proporción de jóvenes en su población, cuya cotidianidad está permanentemente rozada por la violencia, la delincuencia y el conflicto. En medio de este funesto panorama transcurre la inevitable historia de un adolescente y su madre, una historia contada con eficaz sencillez y elocuencia en su denuncia, así como con un gesto de resiliencia ante la grave situación.
La madre acompaña todos los días al joven al colegio, asumiendo una actitud sobreprotectora que, naturalmente, a él lo fastidia, pero que cualquier otra persona entendería dado el contexto en que viven. Por eso todo empieza con este pequeño y cotidiano conflicto entre ellos, el cual es importante porque define la estructura narrativa, pues el relato primero acompaña a la madre en su desasosiego porque su hijo no llega a la casa, y luego a éste en ese desaventurado incidente en el que se ve envuelto. Aislar estos dos puntos de vista fue una decisión narrativa inteligente, pues potencia y define mejor a ambos personajes y su drama personal en relación con el otro.
Entre una y otra línea argumental se despliegan las aristas y matices de un problema crónico en el que, principalmente los jóvenes, son carne de cañón, o el cañón mismo, de una violencia que mantiene confinada a la población; un problema en el que el crimen organizado tiende sus filosos hilos por toda la ciudad y pasa por cada uno de esos puentes de madera que malabarean sobre el mar. Es un rincón de Colombia donde el Estado ha sido incapaz de controlar lo que la violencia y la criminalidad tienen bajo control, en buena parte porque los políticos y la institucionalidad mantienen vínculos con los criminales.
En la contraparte de esto, la película también se esmera en darle protagonismo a una comunidad que, aunque temerosa, ha aprendido a construir una red de apoyo, resiliencia y hasta resistencia. Por eso, esta madre desesperada nunca está sola, siempre tiene el soporte especialmente de otras mujeres. El miedo que mantienen se enfrenta con la unión, con la simbólica luz de una vela, con movilizaciones colectivas o con un cerco humano que rodea a quienes lo necesitan, como ocurre con el joven y atemorizado protagonista.
… la película también se esmera en darle protagonismo a una comunidad que, aunque temerosa, ha aprendido a construir una red de apoyo, resiliencia y hasta resistencia.
En medio de este doble contrapunto entre madre e hijo y entre la amenaza constante a una comunidad y su decisión de no doblegarse ante la violencia, la narración es conducida con sobriedad a través de unos actores –en su mayoría naturales– que son los que empiezan por darle ese tono de honestidad y realismo a una puesta en escena que evita la grandilocuencia y los sobresaltos, la cual contrasta positivamente con esa tensión dramática que casi desde el principio tiene la historia. Ese contraste también se da con las imágenes, igual de sobrias y cuidadas, pero con la potente belleza del Pacifico y lo pintoresco de las rústicas y coloridas estructuras de madera. Es un paisaje que no merece estar cruzado por tanta violencia y que, por el contrario, parece explicar la calma y sosegado hablar de sus vecinos, en especial de la protagonista.
Dicen en la película que “los hijos solo traen desvelos”, pero es este conflictivo país el que desvela, sobre todo en zonas como Tumaco. Y aun así, hay algo en las personas que se niega a que prevalezcan estas situaciones. La película misma se une a ese espíritu, porque en ella hay una amorosa comprensión de este problema y la vocación de comprometerse con él, de hacer del cine una activa forma de resistencia y resiliencia, tanto para esa castigada comunidad como para todo el país.