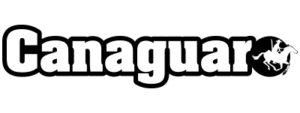David Guzmán Quintero
![]()
Hay una suerte de Macguffin en el relato bastante simpático. Digo “Macguffin”, tomado desde una perspectiva tendencial en el cine colombiano, específicamente de ficción, de los últimos años, pues inicialmente pareciera que El otro hijo afluye a un lugar común. Como lo he puesto de manifiesto previamente en otros textos publicados, llevo un rato reprochándole a la ficción cinematográfica colombiana un decantamiento forzado hacia un efectismo, una pose intelectualoide para el aplauso extranjero y una suerte de pornomiseria contemporánea de la que nos advirtió Glauber Rocha. No me corresponde detentarme la potestad de decidir si es un filme con el que la población se sentirá identificada, ni si es un filme adscrito a ese terreno de “cine popular” tristemente arrebatado por un discurso demagógico que solapa a ciertos realizadores mediocres desde la segunda mitad del siglo pasado, basado en filmes fáciles construidos con plastilina. Lo que sí puedo atribuirle al relato es la honestidad con la que Juan Sebastián Quebrada narra, dejando ver en esta, su ópera prima, una mirada desentendida de pretensiones torpemente artificiosas, interesado únicamente en una búsqueda que tiene que ver, más que con la modestia de sus aspectos formales, con la sinceridad que se entrevé.
Que Dago García esté involucrado en la producción del filme podría explicar la presencia del hijo de Diego Trujillo, Simón, que se ha vuelto bastante popular en TikTok, sobre todo por la molestia que ha generado su rancio fetichismo de clase. Sin embargo, en la construcción creativa mencionada es probable (y menester traerlo a colación) que haya jugado un papel determinante el papel de productor de Franco Lolli, que, como director, le ha hecho frente al mencionado fetichismo (mismo de Simón), del que también han llegado a pecar algunos realizadores colombianos. Últimamente, Lolli se ha interesado en acompañar algunas nuevas propuestas, lo que es plausible a más no poder en un cine tan huérfano como el colombiano, donde incluso quienes parecen interesarse por la docencia, tienen una especie de acaparamiento intelectual mientras se llenan la boca con el cuento de “hacer industria” como si una sola golondrina hiciera verano.
Pero, además de esa propuesta (retadora, viéndola desde un punto de vista determinado), es importante poner a El otro hijo en discusión, más allá de que sea “buena” o “mala”, porque, a pesar de ese ascetismo mencionado, es un filme que toma bastantes riesgos que es pertinente mencionarlos y valorarlos.
Primero, la forma en la que la audiencia reciba a El otro hijo tiene mucho que ver con la visión que tengan de la juventud y, sobre todo, de la que quieran tener. Quebrada no propone discursos moralistas que hablen de una generación corrompida, mucho menos pretende una fábula infantiloide de jóvenes que la pasan chévere, ni afluye al maniqueísmo de concluir con que las drogas sean malas o buenas. Es decir, el relato se basa en una composición, no “objetiva”, pero desanclada de la necesidad de dar juicios de valor sobre los temas que aborda. Esto tiene una clara repercusión estética, que por razones de peso o por mera coincidencia, ha sido el factor común con otros relatos.
Con el fin no de establecer odiosas comparaciones, sino de ejemplificar esta desembocadura estética, pongo sobre la mesa el caso del cine francés. A mi modo de ver, a partir de finales de los cincuentas e inicios de los sesentas, se fundan dos escuelas en Francia que tienen que ver especialmente con este aspecto: la de Godard y la de Chabrol. El primero, claramente interesado en discursos políticos narrados en no pocas ocasiones con cierto tono satírico, exponía un cine con una forma estilizada, cuyos encuadres estaban compuestos casi como pinturas (no es casual que Pasión se componga de la obra pictórica de Goya) y que poco a poco lo llevaron, previsiblemente, hacia filmes experimentales que se basaban en experiencias estéticas suscitadas por la fotografía, el sonido y el montaje, a tal punto de llegar a prescindir de rodajes para trabajar con material de archivo; esto lleva a otras obras como las de Gaspar Noé o la reciente Titane (2021), de Julia Ducournau. El segundo, por su parte, decía que “la fotografía ideal no debe notarse en sí misma” ni por su belleza ni por su fealdad, y la audiencia solo debería percatarse de lo acertada que ha sido hasta el final del relato, no durante; y acá se adscriben una cantidad casi inagotable de títulos como Boda blanca (1989), Ponette (1996), La vida de Jesús (1997), Joven y bella (2013) o la obra francesa de autores extranjeros como los hermanos Dardenne o Michael Haneke.
Me detengo especialmente en esta explicación porque la “poca” pretensión estética de El otro hijo, mientras podría ser lo que aleje a cierto público que esté buscando el efectismo que hemos encontrado en gran parte del cine colombiano de ficción, es lo que defiendo a capa y espada de la propuesta del director. Y aclaro no estar estableciendo comparaciones que pongan a Europa como el modelo a seguir, porque El otro hijo, tal vez involuntariamente, rescata dos tradiciones narrativas exclusivamente latinoamericanas. Lo que me lleva al segundo punto: el melodrama. Si bien este filme no se adhiere a los principios tradicionales de este género, que requiere de un simpleza narrativa que va en contravía de la excavación que hace Quebrada, sí tiene características momentáneas como la actuación a veces explosiva de la madre, que, si bien en ocasiones no le alcanza la interpretación para la contundencia de la escena, la propuesta creativa está y consta de perderle el miedo a actuaciones más sentidas y no decantarse fácilmente por ese tono bressoniano por el que ha optado el cine de “buen gusto”, constante y estúpidamente relacionadas al lenguaje actoral cinematográfico. Y no es que cualquier actuación explosiva ya le valga al relato en cuestión el rótulo de melodramático, es que, indirectamente tal vez, estos momentos en El otro hijo resultan cumpliendo los objetivos del melodrama: suscitar cierta excitación o agitación emocional; pero, desde esta vertiente, lo admirable es que Quebrada no se aprovecha de estos momentos para moralizar o manipular a la audiencia.
… la “poca” pretensión estética de El otro hijo, mientras podría ser lo que aleje a cierto público que esté buscando el efectismo que hemos encontrado en gran parte del cine colombiano de ficción, es lo que defiendo a capa y espada de la propuesta del director.
Es importante darle al filme el punto de rescatar esto. Desde una perspectiva más amplia, el melodrama, como componente explícito o implícito, ha estado presente a lo largo de varios de los más importantes momentos de la Historia del cine: las actuaciones grandilocuentes del Expresionismo alemán, los relatos moralistas de Griffith, la dolorosa postguerra del Neorrealismo italiano, el inextricable amor difícilmente consumable de la obra de Fassbinder, etcétera; pero en algún momento, por algún motivo (que en otro espacio podemos especular cuál es), comenzó a considerarse en varios círculos como una suerte de género “indigno” o “vulgar”. A nivel latinoamericano, no es exagerado afirmar que el melodrama ha jugado, para mal o para bien, un papel esencial en la construcción de esa definición tan arisca concebida como “identidad”, pues, por imposición eclesiástica, gran parte de la tradición teatral y literaria se ha basado en las características del género, hasta llegar a la telenovela y algunos relatos cinematográficos del siglo veinte; incluso es posible que la visión que se le ha dado a problemáticas como las infancias y juventudes marginadas, la violencia urbana o el conflicto armado, hayan partido en gran parte de una sensibilización producto de un rescoldo melodramático que hace parte de nuestro marco cultural. Lo que me lleva al papel que este ha desempeñado en Colombia, desde novelas como María, de Jorge Isaacs, hasta telenovelas como Café, con aroma de mujer, es evidente que este marco ha compuesto gran parte de nuestro imaginario creativo y poco a poco ha sido paulatinamente vituperado, reducido a un lenguaje televisivo.
Ahora bien, vale anotar también que este efecto melodramático se ve fuertemente apaciguado por, primero, la forma en la que los personajes trasiegan el duelo, que es en silencio y con acciones a veces impredecibles y erráticas. Y, segundo, por la última vertiente a abordar: el barroco cinematográfico latinoamericano.
Posiblemente debido a nuestras raíces católicas, Latinoamérica ha coincidido en ser un territorio de una filosofía esotérica, lleno de paisajes surreales. Como cuando recorría un pueblo cercano a Cartagena, en el que, en un parque, bajo la sombra de un árbol, un hombre había montado una barbería, con un espejo que colgaba de una rama, el cliente sentado en una silla rimax y, a falta de peinilla, con un cepillo cilíndrico a la mano y una fila de otras cinco personas esperando a ser atendidas. Quizá aún falta que el cine explore mucho más ese valor grotesco intrínseco a nuestra cultura, como en La ciénaga (2001), cuando se convocó toda una multitud a raíz de una mujer que dijo en un reportaje haber visto a la virgen; Juan Sebastián Quebrada lo trae a colación de forma sutil con una chamana que le trae mensajes del más allá del fallecido hermano al protagonista y a su madre, haciéndole una limpia a esta última, frente a la mirada consternada de su hijo. Componiéndose, al mismo tiempo, del valor de la fiesta no solo como un espacio de distracción, sino como una suerte de exorcismo cuando al “otro hijo” lo azota la presencia inasible de su fallecido hermano.
Así, a grandes rasgos, el valor de El otro hijo no es estar haciendo algo “nunca antes visto”, ni estar descubriendo el agua tibia, es el de haber reinterpretado ciertos dispositivos que estaban en el aire y haberlos adaptado a un relato necesario. El valor es aquel que basta para que un filme exceda el campo de lo “bueno” y lo “malo” para entrar al de lo pertinente: suscita creatividad abriendo las posibilidades de la narrativa colombiana.