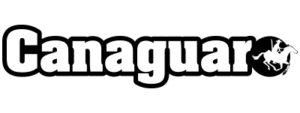Santiago Nicolás Giraldo Enríquez
![]()
Los ejercicios sociales de memoria son tan diversos y volubles como la propia individualidad de cada uno de sus integrantes. Actualmente, el país atraviesa episodios decisivos para la recuperación y proliferación de una memoria colectiva que espera responder a los dictámenes estructurales que la sociedad colombiana lleva décadas requiriendo. En esta medida, el cine puede ser un conducto primordial a la hora de rescatar episodios históricos y construir discernimiento a partir de ellos. La democratización de medios técnicos que favorecen la condensación y el anquilosamiento audiovisual, es una vía abierta que posibilita el registro universal que cada persona (o grupo de ellas), puede hacer de sus vivencias e imaginarios particulares.
El cine, por sí mismo, no entiende de constructos ideológicos o arbitrios sociales, captura con indiferencia y parsimonia el influjo de sentimientos y afecciones que todo aquello que está detrás y delante de la cámara considera afín a ser registrado. En este sentido, la perspectiva interior de cada ser capaz de filmar se enclaustra en las células inquietas que este imprime –y que nunca dejan de imprimirle–. Con eso, los cambios materiales inherentes al lenguaje audiovisual delimitan un cerco dentro del cual los confines de la filmación se amalgaman y disipan; aluden a un tiempo y espacio concretos, y constituyen, en primera instancia, una prueba tangible de ellos. El atractivo de filmar la vida, así, se explica gracias a los anhelos profundos de asir recuerdos y pequeñas existencias (que se identifican en cada episodio vivido). Tener este archivo gráfico es, además, el primer paso hacia un razonamiento cinematográfico de escenarios propios que, como ente autónomo, responde a unas dinámicas únicas (de escisión, intercalación, superposición, conjugación y apreciación).
… Juan Camilo Zuluaga –hijo de Bernardo–, quien, con los mismos objetivos que asaltaron a su padre, filma (y es filmado en) secuencias que, unidas, mezcladas y dispuestas junto a las de este, componen el grueso discursivo y sustancial de Los Zuluagas …
Es esto lo que sucede con los cándidos, íntimos y domésticos archivos grabados por Bernardo Gutiérrez Zuluaga (último comandante del Ejército Popular de Liberación –ente armado clave para la comprensión del conflicto colombiano durante las cuatro últimas décadas del siglo XX– y primordial encargado de su desmovilización en el año 1991) durante su vida como padre y humano (al margen de la comandancia política). Pasa igual con los momentos registrados por Juan Camilo Zuluaga –hijo de Bernardo–, quien, con los mismos objetivos que asaltaron a su padre, filma (y es filmado en) secuencias que, unidas, mezcladas y dispuestas junto a las de este, componen el grueso discursivo y sustancial de Los Zuluagas (2023).
La película conjuga la historia personal de Juan Camilo –a lo largo de algunas de sus experiencias más relevantes– con las de sus seres cercanos, y las anécdotas y mitos que derivaron (y aún pueden derivar) de esas atmósferas vedadas y en constante desapego; el secretismo y la franqueza de aquellos pelotones camuflados que se congregan en la pantalla, avivan un distanciamiento furtivo desde el cual sus vidas son ajenas para un hijo y un país de cuyas memorias son piezas fundamentales. El archivo es necesario para edificar un relato visual que, con gracilidad y sosiego, expone la familiaridad subjetiva de individuos que soslayan sus propias iconografías y viven en la profunda interioridad de sus conciencias, con todos los dilemas que esto acarrea.
Como hilo descriptivo principal, la voz serena y pulida de Juan Camilo explica, en un italiano que se percibe abatido y melancólico, las vicisitudes de una vida concedida al desconcierto y los cambios imprevistos. La consecución cinematográfica de la película es una virtud que mira hacia el núcleo de esas figuras (tan ajenas y abiertas) que se disponen a ser diseccionadas por la amplificación y correspondencia que concede el cine. Esa intromisión se entiende concisa y deliberadamente mesurada; la narración se ajusta a la medida de cada uno de sus avances, que –acompañados de silencios obscuros– ocultan acciones y promulgan estímulos inaprehensibles y evocativos.
Se conducen con astucia secretos sugeridos, que hacen que nuestra intuición de las aflicciones se equipare a la de Juan Camilo, cuyo crecimiento y comprensión del mundo cierran interrogantes de la misma forma en que abren angustias. Es este desarrollo el que permite que el protagonista de esta historia descubra nuevos vericuetos en su vida, a la par que rememora, con atisbos y sentimientos, esos puntos de encuentro en los que dolor hubo de difuminar todo aquello que constituyó una realidad.
Esos recuerdos que son ahora un presente, difícilmente pueden corresponderse con las filmaciones que de ellos se hicieron. Para Juan Camilo, que regresa al país convertido en una persona distinta a la expuesta en esas imágenes, son los jirones de una historia (la suya) en constante redefinición, que asimila lo sucedido entre aquella familia de la que nació, con vistas a la familia que ahora nace de sí. Esos paisajes que ahora se abren –hacia afuera y hacia adentro–, están provistos de una fuerza natural que se entiende potenciada gracias a la manipulación cinematográfica que logra (mediante una configuración temporal conseguida en el detallismo y recato de su montaje) transferir un ideario privado, a unas imágenes reflexivas, profundas y emotivas.
La remembranza se desposee de cápsulas nebulosas que trastornan la mente de este padre de familia (casi huérfano), y toma forma en objetos palpables que, fraccionados, aluden a esa historia que ellos mismos ocultan y de la cual son un pilar compositivo. Y es precisamente ese el objetivo final de la película: exponer una noción resquebrajada que intenta acoplarse y reunirse desde los diseminados e inconexos puntos de anclaje que aún se salvaguardan del olvido (omnímodo vacío). Juan Camilo encuentra en su memoria escindida un mapa que dibuja las rutas de su pasado e intenta esclarecer las situaciones que han de convertirlo en un ícono distintivo de la tradición del país, con sus atribulaciones y abatimientos particulares como principio, seguido del carácter emblemático que supone llevar a cuestas un relato como el suyo.
Y es precisamente ese el objetivo final de la película: exponer una noción resquebrajada que intenta acoplarse y reunirse desde los diseminados e inconexos puntos de anclaje que aún se salvaguardan del olvido (omnímodo vacío).
La información resguardada en soportes de casete, documentos periodísticos, fotografías y demás pruebas asimilables del pasado, se identifica para el metraje final como prueba de momentos históricos puntuales, que expanden sus posibles repercusiones en varios grados de afectación y visibilidad, de forma inteligible y sensata. El espectro nacional-político es, claramente, el primero en leerse, y a él se aúnan las reconstrucciones familiares, los hundimientos psicológicos, el replanteamiento relacional, o el propio futuro de todos los involucrados en la narración –que pueden ampliarse conforme se sopesen los límites de los enlaces grupales comunes a todo el país.
La imagen latente de Amparo Tordecilla –madre de Juan Camilo–, urdida y ensamblada como un torrente velado que hace frente a la muerte, engulle al protagonista en sus cauces y desembocaduras; lo oxigena de su propia incertidumbre. Brinda la consecución y el esclarecimiento parciales de un lazo vital, que trasciende el marco fílmico y discurre entre la luz y los sonidos emitidos por este. Madre e hijo son, sustancialmente, dos victimas de una división profunda que se expresa de formas disímiles: ella desde el silencio y la arcana nostalgia, él desde la pesquisa y el cinético encuentro. Es esta dicotomía la que tinta de apasionada sensibilidad a aquella cercanía distante que experimenta Juan Camilo, y, por extensión suya, el espectador.
Como consecuencia de estos estímulos traducidos y extendidos en pantalla, la película ejemplifica una conciencia cinematográfica que puede repasarse desde los estragos del conflicto –y sus vertientes históricas–, cuya cicatriz en la incorporeidad del país aún palpita. Forma y fondo se complementan en una manifestación vivaz del recuerdo y las vidas circunscritas a él; corren y se aventuran a la suerte fílmica, reposo circunstancial de sus propósitos.
Por otro lado, Los Zuluagas se enmarca en una orientación expresiva en auge, mediante la cual aquellas historias que bordaron parte de la contemporaneidad colombiana se observan a través de los ojos interesados y afligidos de sus propios hijos: hijos de unos protagonistas disparejos que son sometidos a la liviandad del tiempo cambiante; hijos de objetos atemporales que cuidan sus costuras; hijos de múltiples conflictos que erigen nuevas narrativas concentradas en pormenores y conmociones hilvanadas, cuya enunciación abre, a su vez, nuevos panoramas de apreciación; hijos de miradas que observan cada vez más allá.