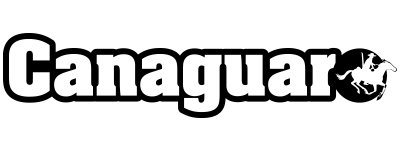Pedro Adrián Zuluaga

Este texto no aspira a ser más que unas notas, intuitivas, acerca del paisaje como archivo en algunas obras contemporáneas del cine colombiano. El paisaje, bien lo sabemos, es un hecho cultural construido y una interacción problemática; no algo dado o que exista de forma natural. Como decía el Centauro al Jasón adolescente en la Medea de Pasolini: “No hay nada natural en la naturaleza, jovencito, tenlo bien presente”.

Muchos directores y directoras, en películas recientes, se han percatado de que el paisaje –tal vez sería mejor llamarlo territorio– exhibe unas marcas, que la historia lo ha atravesado y que por tanto es un texto, incluso una superposición de estos: un palimpsesto. Como espectador del cine colombiano reconocí por primera vez esa idea en El abrazo de la serpiente. Sobre ella escribí en el blog Pajarera del Medio:
Contrario a una idea de naturaleza salvaje y por fuera de la historia, la película muestra una naturaleza ampliamente intervenida, escrita y re-escrita. Esa escritura no es solo una metáfora ni se reduce a uno de los resultados que produjo –y sigue produciendo– el encuentro colonial: los textos. La inscripción se da en muchos niveles y la película se cuida de mostrarlos: los árboles están marcados para facilitar la extracción del caucho, los cuerpos de los indígenas quedan marcados por la violencia, en algunos casos hasta la mutilación como se ve en el indígena “amputado” como consecuencia de la explotación de los peruanos –el tristemente célebre episodio de Casa Arana–, el Estado marca la selva con inscripciones oficiales que nombran territorios (La Chorrera) o interpretan la historia (la placa “firmada” por el presidente Rafael Reyes); y a su vez los indígenas marcan-dibujan las piedras, marcan-dibujan los cuerpos.[1]
Luego de ese reconocimiento, otras películas anteriores y posteriores a la de Ciro Guerra empezaron a resonar o a encontrar un sentido en esas coordenadas interpretativas. No solo pasaba con películas colombianas sino con una naciente producción latinoamericana (quizá especialmente argentina y chilena) en la que se exploraban otras variantes de un tópico actualmente recurrente: el archivo. En este cuerpo de películas se convocan textos “originarios” (novelas, ensayos, textos de pensamiento político) latinoamericanos para cuestionar los fundamentos que nos constituyeron como naciones, las invenciones detrás de las nacientes comunidades imaginadas.[2] Ya sabemos, como lo menciona Derrida,[3] que un archivo siempre tiene que ver con los comienzos, y que tiene el peso de una ley o mandato. Remover archivos, investigarlos, cuestionarlos, exponerlos bajo una nueva luz es pues disputar la interpretación sobre el origen, darle un vuelco al mito fundador.
Estas películas también asumen que el paisaje, el territorio y el cuerpo son lugares desde los cuales se problematiza la textualidad del pasado, en donde se exhiben las consecuencias de un relato histórico (basado en textos principalmente pero no únicamente) que operó como otra forma de violencia. Los filmes recientes de la región inscritos en estos códigos se multiplican: El movimiento, de Benjamín Naishtat, Zama, de Lucrecia Martel, Tierra sola, de Tiziana Panizza, Chaco, de Diego Mondaca, por solo mencionar ejemplos muy conspicuos. Todas son películas que examinan la supervivencia, en cuerpos y territorios que son archivos vivos, de gestos coloniales e indagan acerca de cómo se actualizan las represiones y violencias del pasado.
Remover archivos, investigarlos, cuestionarlos, exponerlos bajo una nueva luz es pues disputar la interpretación sobre el origen, darle un vuelco al mito fundador.
Para fines de acotación y encuadre mencionaré solo unas cuantas películas colombianas, entre las muchas posibles, donde un determinado paisaje/territorio entra en disputa con un relato histórico dominante: Las razones del lobo, de Marta Hincapié, Bicentenario, de Pablo Álvarez Mesa y Jíibie, de Laura Huertas Millán. Las tres tienen en común un cierto modo de enunciación documental donde se desplaza y complejiza la relación con la memoria histórica y cultural y los cruces de esta con identidades signadas por conflictos de clase, raciales y de género.
En Las razones del lobo, Marta Hincapié, en un inmenso fuera de cuadro –tal como ella misma lo ha anotado– evoca en la conciencia del espectador los recuerdos de décadas de violencia política, a partir de un espacio particular (el Club Campestre de Medellín) y de las memorias de su propia familia. Viendo las plácidas canchas de golf del Club o sus piscinas de radiante transparencia, sentimos el asedio de múltiples fantasmas: de los muertos que provocó esa prosperidad, de la suciedad que se esconde debajo de ese barniz de limpieza y confort. La superficie que vemos sugiere la profundidad no vista. La voz de la directora es una especie de conciencia moral que puntualiza, sugiere, une cabos entre el adentro ordenado del club y el caos de afuera, y tiende puentes entre sus recuerdos íntimos y la historia reciente del país.
La voz de la directora es una especie de conciencia moral que puntualiza, sugiere, une cabos…
Hincapié toma una decisión sabia: no acudir al archivo de la violencia, tantas veces repetido y guardado en imágenes televisivas, emisiones radiales o periódicos desgastados por el tiempo. Prefiere que sea el paisaje del club, construido con el propósito de borrar las improntas de la violencia, el que hable en su mudez. Pero ese paisaje es también el de una pretendida homogeneidad: la de una cultura antioqueña cuyo empeño mayor ha sido borrar o aplanar diferencias. Hincapié se revela contra ese proyecto de higienización y a través de su voz nos guía –diría que amorosamente, si en ese amor admitimos el desacuerdo y la frustración– por fisuras, paradojas, contradicciones: una madre de izquierda, un padre conservador; un club construido desde una ficción de seguridad, un afuera de incertidumbre que hace estallar esa fantasía de protección y aislamiento; un deseo de quedarse y pertenecer, una necesidad imperiosa de huir para sobrevivir.
El libro colombiano de los muertos
Y si de fantasmas se trata, la ruta quimérica nos lleva a Bicentenario, mediometraje de Pablo Álvarez Mesa y tercera parte de una trilogía (no es gratuito el gesto de que empiece por el final) que intentará volver sobre las huellas –y el archivo– de la revolución que fundó nuestro supuesto consenso como república. Este documental repite un viaje, 200 años después, dejando de lado cualquier intención de celebración heroica pero también evitando subrayar el comentario o la ironía política. La sombra del libertador Simón Bolívar se extiende por todo tipo de manifestaciones (populares, revolucionarias, demagógicas, celebratorias) y, sin embargo, es ante todo un vacío de significado, una superficie que cualquiera llena a su antojo o según su necesidad.
En Bicentenario estamos otra vez, como en Las razones del lobo, ante la mudez, o, si se quiere, ante una memoria inconsciente y acechante que la película trae al presente a través de distintos tipos de registro y archivo: filmaciones de la ruta libertadora que es en sí misma una superposición de tiempos (los antiguos caminos indígenas que se vuelven los de los independentistas que se vuelven los caminos redescubiertos aquí y ahora), archivos que evocan traumas tenaces como el del Palacio de Justicia tomado por un grupo guerrillero bolivarista,[4] los cultos indígenas sumados a los católicos y a los nacionalistas. El pasado subsiste, pero como espectro y no como horizonte de sentido. Un sutil pero inquietante trabajo de sonido agrega más capas de fantasmagoría a una película que tiene algo de exorcismo y otro tanto de trance. Como si la operación consistiera en dejar descansar a un muerto (que no es cualquier muerto sino la imagen cristalizada de un caudillo –Bolívar– que se sobrepone sobre el territorio, como diciendo desde el pasado: el territorio soy yo), o, por el contrario, en permitirnos que los muertos nos dejen en paz.
Un sutil pero inquietante trabajo de sonido agrega más capas de fantasmagoría a una película que tiene algo de exorcismo y otro tanto de trance.
Otros rituales y trances
También tiene algo de trance el último trabajo de la artista visual y directora Laura Huertas Millán. Jíibie evoca la preparación de un polvo verde elaborado con la hoja de coca en algunos pueblos amazónicos. Como en algunos trabajos anteriores de Huertas Millán, en Jíibie asistimos a la puesta en escena (explícita o sugerida) de la tensión entre prácticas culturales ancestrales y/o comunitarias y a la ruptura de ese tejido como consecuencia del nuevo capitalismo y las neocolonizaciones que sufren los territorios habitados tradicionalmente por pueblos indígenas.
¿Cómo organizar de nuevo la vida en común? Esa parece ser una preocupación central en el trabajo etnográfico de Huertas Millán, lo que siempre conlleva una crítica sobre la propia etnografía y una impugnación del cine como forma de extracción cultural/capitalista. La artista y directora pone su película al servicio de una especie de conjuro: es un cine que se detiene, observa, teje sonidos e imágenes como en una composición, hace asociaciones y toma posición. Esta no es una película sobre la coca, leemos al comienzo de Jíibie, como una advertencia desde la cual se resiste a participar en el consumo etnográfico de la diferencia cultural, o suscribir las transacciones capitalistas de que es objeto la cocaína.
Por el contrario, en el cine de Huertas Millán hay efectos de distanciamiento, por ejemplo, citar a otras textualidades, como cuando en un corto suyo anterior, El laberinto, se insertan fragmentos de series de la televisión norteamericana como Dallas, para situar los múltiples niveles de contacto entre los pueblos originarios, sus territorios y otras culturas que los permean. También el traer a la conversación otras escrituras que han nombrado estos territorios y sus habitantes, y al acto cinematográfico como una escritura más, ojalá autoconsciente. Así, ese primer plano de Jíibie, que se detiene en una boca abierta, parece no solo reconocer cómo el cuerpo participa en las prácticas culturales (el mambe termina en la boca y allí se detiene), sino devolverle al cuerpo indígena su agencia: es como si esa boca nos estuviera mirando lista para engullirnos, en una inversión del tropo del indígena cuyo cuerpo es consumido… por el cine, por las colonizaciones viejas y nuevas. El cuerpo y el paisaje, de ser objetos de observación, pasan –a su manera– al acto: amenazan, acechan, piden lo suyo.
[1] El texto completo se puede leer aquí: http://pajareradelmedio.blogspot.com/2015/05/el-abrazo-de-la-serpiente-de-ciro.html
[2] Pienso, desordenadamente, en películas como Todos mienten de Matías Piñeiro y su juego de alusiones a los textos de Domingo Faustino Sarmiento, en los cortometrajes de Laura Huertas Millán y su exploración del pensamiento escrito del pasado y la violencia con que se ha impuesto sobre el territorio supuestamente no civilizado, o en Nueva Argirópolis, un trabajo de Lucrecia Martel para una proyecto colectivo sobre el bicentenario de las independencias latinoamericanas, que le da alcance –de nuevo, como Piñeiro – a las especulaciones de Sarmiento.
[3] Ver de Jacques Derrida Mal de archivo. Una impresión freudiana. Disponible en: https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/textos/mal+de+archivo.htm
[4] En el archivo con el que empieza Bicentenario, el de la brutal retoma del Palacio de Justicia por las fuerzas armadas, se escucha a una ministra del gobierno Betancur responder la pregunta de una periodista que le dice que con esa acción, y ante la evidente destrucción de vidas y de la historia jurídica del país, no se defendieron las instituciones: “Los archivos y los papeles no son las instituciones”, dice entonces la ministra.