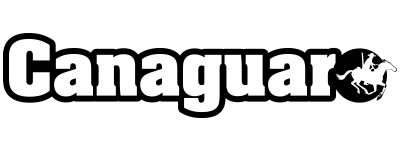Hugo Chaparro Valderrama
Laboratorios Frankenstein ©
![]()
No es seguro que los cronistas se atrevan a resolver el misterio de los documentos. Sin embargo, una versión nos permite suponer que la ironía decidió el crimen del héroe. Asegura que en el momento de ser asesinado por dos artesanos, conocidos como Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal, el general Rafael Uribe Uribe llevaba en uno de sus bolsillos un proyecto de ley para indemnizar a los artesanos que sufrieran accidentes de trabajo. El asesinato confunde los hechos posteriores al hachazo que sufrió Uribe Uribe, cuando muere por la herida en la cabeza que le causaron Galarza y Carvajal.
También se sabe –o se sospecha– que Uribe Uribe caminaba por la acera occidental de la Carrera Séptima, haciendo la digestión después de almorzar, mientras se dirigía al Congreso. El asesinato sucedió, como se pudo verificar, junto al Capitolio el 15 de octubre de 1914.
Se puede suponer que el crimen fue una consecuencia de las ideas sociales y políticas con las que el general quiso prolongar, en su vida civil, el entusiasmo de la Guerra de los Mil Días (1899-1902) que enfrentó a Colombia y giró la bisagra del siglo XIX al XX con un presagio que condenó a las masacres, a las venganzas y a la violencia que aguardaban por nosotros como una pesadilla en el futuro.
Radical, apasionado y temerario –aparte de indisciplinado, impaciente y ávido de gloria, como lo recuerdan los historiadores–, Uribe Uribe fue un conspirador profesional: dirigió el ejército liberal que trató de aniquilar a los conservadores durante la Guerra de los Mil Días; atestiguó en 1903 la separación de Panamá y Colombia; soñó con la utopía, reprimida en el país a través de una larga historia de asesinatos y persecuciones, que pudiera mejorar la condición de los débiles contra los fuertes cuando se estableciera su versión doméstica del socialismo –un socialismo todavía más utópico cuando Uribe Uribe se declaraba incapaz de atacar la propiedad privada, el capital y, mucho menos, la religión–.
La suerte de ultratumba hizo que Galarza y Carvajal siguieran persiguiendo al general para asesinarlo de nuevo un año después del crimen.
* * * * *
Tres años antes del asesinato, un italiano llamado Francesco di Domenico se establecía en la ciudad de Bogotá. En su pueblo natal, Castelnuovo di Conza, perdido en la provincia de Salerno, el joven Francesco había trabajado cultivando los viñedos, resolviendo los enigmas intrincados y minúsculos de la relojería, maravillándose con los fantasmas de la fotografía. Mientras los años transcurrían, el mundo provincial le parecía cada vez más estrecho y asfixiante. La herencia de su padre, un modesto joyero atacado por la fiebre amarilla durante la construcción del Canal de Panamá, no era suficiente para que el muchacho, que conoció la orfandad a los seis años de edad, se atreviera a cruzar el mapa. La generosidad alcanzó hasta donde lo permitieron las circunstancias: algún dinero, 1.500 dijes tallados en coral, una cadena con un medallón de oro, un reloj de plata, un anillo, un par de botines, un abrigo y otras prendas, además de sus herramientas de joyero, fueron el legado que les dejó Donato di Domenico a sus hijos cuando se extravió en la aventura del trópico y, en 1886, en la oscuridad irreversible de la muerte.
Su malestar le traerá un beneficio: María Felicia di Ruggiero, una muchacha de la que se enamora, a la que llama diva mía, con la que se casará como si recibiera otro regalo navideño en diciembre de 1903.
Tras vivir un tiempo en la casa de un tío dedicado a la pastelería, Francesco se decide a conocer el mundo antes de que el mundo lo rechace y lo condene a recluirse para siempre en Castelnuovo di Conza. Sabe de otro tío que vende telas en las Antillas Francesas. Quiere trabajar con él. Aunque el negocio, según sus propias palabras, es mezquino, le sirve para ahorrar y pagarse clases de piano. Pero la suerte, impredecible y caprichosa, hace que contraiga en Martinica una “fatal enfermedad”, que lo obliga a regresar para curarse en Italia. Su malestar le traerá un beneficio: María Felicia di Ruggiero, una muchacha de la que se enamora, a la que llama diva mía, con la que se casará como si recibiera otro regalo navideño en diciembre de 1903.
* * * * *
Hechizado por los viajes, Francesco se encontraba antes de la boda en África. Seguía buscando el milagro inalcanzable del dinero. El tío Vincenzo ayudó a que fuera aún más arduo. Explota sin piedad al muchacho que trabaja de manera infatigable, sirviéndole a su tío para vender las mercancías que le ofrece a los ingleses en lugares tan distantes como Sekondí, Lagos y Tarquía. El desierto es la visión de su tristeza. Se consuela escribiéndole a María Felicia. En sus cartas se descubre el amor desesperado del novio sumergido en el sopor de la pobreza y de la fiebre. Incluyen un antídoto para el olvido: su retrato. No podía ofrecerle nada más. Para disimular su condición, aparte de llamarla ladrona asesina de mi corazón, le asegura a su doncella: “Si me amas será el más precioso regalo”.
Después del matrimonio, Francesco permanece al lado de su esposa solamente un par de meses. Regresa, acompañado por el suegro, a los rumbos de sus viajes africanos. El dinero sigue siendo tan escaso como antes. Lo asfixia la aguda claustrofobia de no poder comunicarse con su inglés rudimentario. La suerte es un fantasma que lo espera en otra parte. Tras dos años resistiendo en Italia su afán de conocer otro horizonte, la brújula señala el Canal de Panamá. Intenta otro negocio con el suegro. Al riesgo, asumido como una inspiración para escapar de la pobreza, lo acompaña el cinismo sin pudor del tío Vincenzo que se suma como socio del sobrino al que había maltratado en África. Aunque el nombre de la empresa señala quién conduce y organiza la aventura: Italian Bazaar. Francesco Di Domenico & Cía.
Es difícil comprender por qué Francesco se ilusiona con la mala compañía de su tío. No tarda en comprobar una vez más la frustración que le produce la codicia. Vincenzo tiene un hijo establecido de manera estratégica en Panamá. Al carácter imponente y anticuado de su suegro, Francesco también debe enfrentar la desidia de su primo que no trabaja mucho y gana como todos. La inquietud por la fortuna que no surge empeora cuando el tío les envía desde Italia mercancías que empobrecen el negocio: sombreros canotier de alas muy estrechas que no sirven para el trópico o telas tan costosas que es difícil competir con ellas en el mercado panameño.
Asaltado por la angustia le confiesa a su diva con un tono operático: “Todos mandamos, todos somos patrones, todos capitalistas, y todos hacemos estupideces. Donde tantos gallos cantan, jamás amanece”.
* * * * *
Quizás un espejismo se filtraba en los sueños de Francesco: su imagen de empresario establecido, próspero y capaz de sostener a una familia. Se acercaba a los treinta años de edad y el destino insistía en comprobar hasta dónde llegaría su paciencia. Viaja a Italia en 1908. El padre de María permanece en Panamá asistiendo al naufragio de la empresa. Agobiados por las deudas y por los abogados que suelen traer las deudas, el suegro le aconseja que le venda al negociante que los quiera los restos del Italian Bazaar. El fracaso le sugiere a Francesco una ganancia: alejarse de parientes ventajosos. También, a largo plazo, un cambio que define la historia de su vida cuando aprovecha el milagro de la ciencia y del arte hechos cine.
Francesco descubrió que se trataba de un sueño para ver despierto. Un negocio igual de veleidoso a cualquier otro, pero mucho más estimulante que la venta de telas y sombreros. Otra versión de la magia por la que muchos vencerían a la muerte.
Asociado con su hermano Vincenzo, heredero del nombre de su tío, y con Benedetto Pugliese, a quien los cronistas han llamado compadre de Francesco, los Di Domenico se atreven a seguir por el camino de otros italianos que pudieron recorrer el mapa de América transportando el cine en carretas, barcos o mulas.
Viajan a Milán. Compran películas, proyectores, un generador eléctrico. En París descubren el nombre de su empresa: Cinema Olympia. También la imagen que los identifica: un cinturón abrochado. Francesco regresa con su hermano al Caribe, a la isla Guadalupe, debutando como exhibidores en la ciudad de Point-à-Pitre. Continúan su itinerario hacia Trinidad y Venezuela. El dictador Juan Vicente Gómez había empezado su reinado de casi tres décadas en 1908, dos años antes de que los Di Domenico cruzaran la frontera. Francesco le escribe a su mujer: “Los periódicos me elogian a mí y al Gran Cinema Olympia como el mejor visto aquí”. La distancia le evidencia un triunfo: “Allá yo era la persona más insignificante, aquí la más respetable”.
Viajan a Milán. Compran películas, proyectores, un generador eléctrico. En París descubren el nombre de su empresa: Cinema Olympia. También la imagen que los identifica: un cinturón abrochado.
* * * * *
Es posible suponer una predestinación para la fortuna de los Di Domenico cuando entran a Colombia por la Puerta de Oro: Barranquilla. En su geografía, Francesco obtiene una merecida recompensa a su terquedad, a sus viajes y a sus ilusiones. El paisaje lo revitaliza. Los animales le permiten describir su entusiasmo: trabaja como un buey, se siente como un león. La región Caribe le parece ideal para establecerse. Los elogios que la prensa le tributa en Venezuela, se repiten cuando es considerado en Barranquilla como el dueño de películas “interesantes y altamente morales”. Aunque su repertorio es limitado: cuenta apenas con treinta títulos en su equipaje. Necesita multiplicar la diversión. Nombra a su cuñado, Peppino di Ruggiero, como agente europeo del Cinema Olympia. La firma Di Domenico se consolida aún más como una empresa familiar cuando Pugliese decide renunciar y vender su parte de la compañía. A cambio del paisano, se asocian en la ciudad de Santa Marta con el Cinematógrafo Excelsior, una compañía de variedades, como la definen los cronistas, a quienes [Francesco] unas veces llama alemanes y otras mexicanos, compuesta por una mujer y sus cuatro hijos, dos varones de 18 y 20 años que se ocupan de las proyecciones, y dos hijas gemelas de 12 años que cantan y bailan “divinamente” y son “la perla de la educación”.
Las dificultades que le ocasiona el generador hacen que Francesco se pregunte en qué lugar del país se tiene luz eléctrica. El destino es Girardot. Un puerto que será, años más tarde, la última estación del general Rafael Uribe Uribe filmado por los Di Domenico cuando se enfrente a la ira del que puede ser considerado como el primer crítico implacable del cine colombiano.
La navegación por el río Magdalena será un placer contradictorio: Francesco alucina contemplando a los caimanes, las tortugas, las iguanas y los peces, al mismo tiempo que padece el ataque vampiresco de las nubes de zancudos que lo cercan en medio de un calor tan asfixiante que permite suponer la muerte.
Una vez más la fortuna escapará en la distancia. De Girardot, donde la luz eléctrica era todavía una ilusión y donde no sabe qué hacer ni puede hacer lo que sabe por no traer consigo el generador que habría solucionado sus problemas, Francesco se dirige a Bogotá. Cambia entonces los tormentos fluviales por el vigor de los caballos que vencen los caminos de herradura para llegar a la ciudad del frío, los tranvías arrastrados por mulas y el paisaje cercado por montañas donde los trajes negros de sus habitantes son una expresión de la melancolía.
* * * * *
El carácter virginal de Bogotá, en términos cinematográficos, decidió a Francesco di Domenico: era el puerto de llegada, soñado en tantos viajes, donde podría hacer realidad sus ilusiones de riqueza. Los cronistas aseguran que un exhibidor itinerante, llamado Ernesto Vieco, había presentado en 1897 el cinematógrafo en el Teatro Municipal de Bogotá. También que hacia 1910, los teatros Colón y Variedades, el Salón Veracruz y el Salón del Bosque del Parque de la Independencia, transformaron las noches parroquiales de una geografía azotada por el frío, el encierro y las costumbres conventuales. Se cuenta que un telón inmenso era desplegado en la plaza de San Victorino y que los giros del viento desfiguraban las imágenes y enardecían la imaginación de los espectadores.
El Gran Cinema Olympia tenía a su favor el privilegio de lo exótico: el extranjero, “el italiano de la máquina”, quizás no fuera una excepción por su origen –más de un centenar de italianos vivían en la ciudad–, como por el oficio que le permitió hipnotizar al público, disfrutando cada día del contacto con el mundo a través de la pantalla.
Desde finales de 1910, cuando ancla temporalmente en Barranquilla, hasta marzo de 1911, cuando llega a Bogotá, la vida de Francesco se torna, tal vez no menos azarosa como ha sido desde su nacimiento en Castelnuovo di Conza, pero sí mucho más esperanzada por las circunstancias que lo favorecen.
“el italiano de la máquina”, quizás no fuera una excepción por su origen –más de un centenar de italianos vivían en la ciudad–, como por el oficio que le permitió hipnotizar al público, disfrutando cada día del contacto con el mundo a través de la pantalla.
Seis meses después de haber llegado a Bogotá, le anuncia a María Felicia que no es capaz de aguantarse y esperar por ella y por su hija al encuentro que tenían planeado en las Antillas. Viaja a Italia para regresar con su familia a Colombia. También para explorar el mercado cinematográfico, comprar películas, aparatos de proyección y traer como ayudante del negocio a su primo Giovanni di Domenico.
El mapa le resulta insuficiente y amplía sus oficinas entre Colombia y Panamá. Aparte de la exhibición, se propone construir un teatro que sirva como eje y emblema de la compañía. El 8 de diciembre de 1912 abre sus puertas el Salón Olympia. Con capacidad para 6.000 espectadores y posibilidades múltiples, paralelas a las cinematográficas –bailar o patinar, presentar combates de boxeo o partidos de hockey, conciertos, ballet, actos de transformismo, ventriloquía y contorsionistas–, el Olympia se convierte en un sinónimo de diversión para entretener a la ciudad.
La fortuna era benévola. Francesco y su familia podían disfrutarla. Mientras tanto, la historia de Colombia avanzaba por su rumbo y, años más tarde, haría del cine una versión de la realidad cercana a la tragedia.
* * * * *
La suerte al frente y detrás de la cámara decidía la relación que tenían los pioneros con el mundo que filmaban. Los Di Domenico siguieron el ejemplo de sus predecesores: seducir al público con películas importadas del repertorio italiano y francés, aprovechar el dinero que dejaba la taquilla para empezar a filmar sus propias aventuras y hacer del melodrama un estilo pasional para estremecer al auditorio.
Con la fundación, en julio de 1914, de la Sociedad Industrial Cinematográfica Latino Americana (SICLA), los Di Domenico necesitaban un tema a la altura de sus proyecciones comerciales. Revivir a Uribe Uribe en la pantalla era una forma de enseñar el respeto que sentían por el país donde vivían y por los mártires a los que mitificaba la tragedia. Además, los asesinos del general, presos en el Panóptico de Bogotá –donde actualmente se encuentra el Museo Nacional de Colombia–, certificarían con su presencia la autenticidad documental de la película cuando interpretaran en la ficción los papeles que habían protagonizado en la realidad.
* * * * *
Un reo al que la historia recuerda como Adolfo León Gómez, describe en Secretos del Panóptico (1905), los misterios tras los muros del presidio, sus aparatos de tortura, las humillaciones y el temple aventurero de rateros legendarios como El Gallino, “que se fuga cuando quiere y vuelve a la cárcel como a su hogar cuando se cansa de hacer fechorías o la justicia lo atrapa de nuevo”. También describe León Gómez las celdas donde sobrevivían los presos políticos de la Guerra de los Mil Días; los camerinos donde Galarza y Carvajal esperaban cada día el llamado de los Di Domenico para actuar en la película:
“Las celdas o calabozos del Panóptico son las largas series de cuarticos de cal y canto que quedan en los pisos altos del edificio, sobre los rastrillos y sobre el comedor, que es una amplia galería frontera al rastrillo izquierdo, y exactamente igual a él, como que forma la base del brazo derecho de la cruz del Panóptico.
Las celdas fueron hechas expresamente para servir de habitación a los presos, pues como llevo dicho, sólo la guerra pudo habilitar los rastrillos de dormitorios de caballeros. Cada celda tiene unos dos o tres metros en cuadro, de modo que se comprende bien que al construirlas se pensó en que en cada una de ellas cupiese un preso no más, con su cama, su baño, su escritorio y su baúl. Era, pues, una atrocidad acumular, como acumularon durante la revolución, cuatro, cinco y hasta siete individuos en un cuartico de esos.
Cada uno tiene una ventana o tronera semicircular en su parte superior, como de un metro de ancho, sin vidrios ni postigos, guarnecida de fuertes barrotes de hierro bien incrustados en el muro, hechas para dar paso al aire y a la luz que ha menester para vivir el preso; pero por ellas rara vez alcanza a llegar un oblicuo y tibio rayo de sol a dar consuelo y vida al pobre habitador de la estrecha celda, aunque sí le llegan siempre el sereno y el intenso frío de las noches de verano y no pocas veces las heladas lloviznas del invierno.
Cada celda tiene unos dos o tres metros en cuadro, de modo que se comprende bien que al construirlas se pensó en que en cada una de ellas cupiese un preso no más, con su cama, su baño, su escritorio y su baúl.
Actualmente son 68 las celdas que habitan los hombres; otras tantas las que habitan las mujeres en el ala derecha, o sea el brazo derecho del mismo lado e incomunicado de la cruz que forma el edificio; y otras 68 las que están recién construidas.
En los meses de la guerra, aquellos 204 cuarticos, de los cuales habría que descontar los que se hallaban sin concluir y los destinados para los presos comunes, empleados y oficinas, fueron repletados con un número cuatro veces mayor de individuos.
Calcúlese, pues, cómo sufrirían los caballeros honorables, acostumbrados quizá a toda clase de comodidades, al verse encerrados con varias personas más en una de aquellas celdas, donde apenas cabían las cujas, percibiendo olores nauseabundos, respirando el aire viciado de todo el edificio, aguantando las plagas, y muchas veces teniendo por vecindad cercana y casi íntima a algún enfermo de tifo o de viruela, cuando no un agonizante o un cadáver”.
* * * * *
Más adelante, León Gómez escribe acerca de la distinción que se hacía en la cárcel de los presos políticos y los delincuentes comunes –algunos de ellos falsificadores, perjuros o envenenadores-. Los guardias disfrutaban atormentado a los primeros, mientras los segundos tenían los beneficios del sol, la comida y la amplitud de sus celdas, aparte de ser recompensados por las delaciones que pudieran hacer de otros presos: entonces pasaban de la categoría de reos a la de empleados, saliendo de vez en cuando a comisiones políticas.
Es posible imaginar que Galarza y Carvajal tenían el privilegio de la celebridad. Cuando los Di Domenico solicitan a la dirección del Panóptico el permiso para que puedan salir de la cárcel, quizás El drama del 15 de octubre fue considerada como otra comisión política.
Los conservadores, con el pretexto que significó la aventura de los Di Domenico, se burlaban del celo que tenían los liberales ante la memoria de Uribe Uribe. Continuaban cautelosamente la Guerra de los Mil Días en otros escenarios. Mientras la película fue bien recibida en Medellín, en Girardot un crítico energúmeno disparó al telón donde estaba el general, asesinando, cinematográficamente y por tercera vez, a Uribe Uribe.
Salvada por su público inmediato antes de que se perdiera para siempre, la sombra del héroe seguía proyectándose en el cine como un hechizo impredecible. No en vano, lo único que se pudo rescatar de la película de los Di Domenico es un fotograma donde se descubre a una mujer como la imagen de la libertad, sosteniendo la bandera de Colombia.
* * * * *
Fuentes
Duque, Edda Pilar, La aventura del cine en Medellín (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia / El Ancora Editores), 1992.
Nieto, Jorge y Rojas, Diego, Tiempos del Olympia (Bogotá: Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano), 1992.
Sánchez, Gonzalo y Aguilar, Mario, (Eds)., Memoria de un país en guerra (Bogotá: Planeta), 2001.