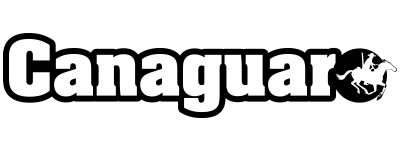Pedro Adrián Zuluaga
![]()
Texto leído en la Lección inaugural de la segunda cohorte de la Escuela de Crítica de Cine de Medellín, el 23 de agosto en la sala 1 del Centro Colombo Americano de esa ciudad.
Escribo este texto para ajustar algunas piezas de la memoria y el deseo, que son juguetones y tramposos. Cada que vuelvo a este lugar desde el que hablo, a esta sala 1 del Colombo Americano de Medellín, se precipita sobre mí un aluvión de recuerdos. ¿Me importan solo a mí o son una memoria compartida e intersubjetiva? ¿Es la aspiración –compartida por muchos, o al menos por algunos– de una comunidad en lo precario? Quizá son, sobre todo, un eco en el tiempo de esa precariedad en la que algunos, entre ellos yo, fuimos jóvenes. En esa Medellín de los años ochenta y noventa, desbarrancadero con única dirección al No Futuro, esta sala se convirtió en lugar de escape donde se concretaba la idea de aquello mejor que la vida –bigger than life– que todo cinéfilo en algún momento ha anhelado.
Mejores que la vida me parecieron dos películas que vi, al comienzo de la década de 1990, cuando era estudiante de los primeros semestres de Comunicación Social- Periodismo en la Universidad de Antioquia. O tal vez tres, o quizá cuatro. La aritmética es arisca a los recuerdos. Ya por entonces el instinto omnívoro, coleccionista y acumulador del cinéfilo se empezaba a perfilar en mí. Fueron: Camino sin salida de Ulrich Edel, Refugio para el amor de Bernardo Bertolucci, Paris Texas de Wim Wenders, Haz lo correcto de Spike Lee. Recuerdo esas películas indisolublemente unidas al joven que yo era. Fueron una ventana a una expansión del mundo en la que el tiempo y el espacio, que se viven normalmente con desasosiego, se volvían nítidos, comprensibles, mullidos como una caricia.
Mi vida, la posibilidad de un relato sobre ella, se empezó a recortar sobre el fondo del cine que veía. Ya no podía decir, como lo hicieron los cinéfilos de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, o como lo desarrolló de forma conmovedora el crítico francés Serge Daney en su libro testamento Perseverancia, que el cine tenía mi misma edad, y que por eso me pertenecía, o que yo pertenecía a él. Yo tenía veinte y el cine se acercaba a su primer centenario. Y en concordancia con las metáforas biológicas que siempre han asediado al cine, sobre ese adulto mayor ya se cernía la amenaza de la muerte, la sentencia de una liquidación.
Ahora bien, aunque podía verse como un anciano que se aproximaba a su centuria, todavía parecía posible ver todo el cine que se había hecho, aún era concebible el sueño de conocer todas las películas del mundo. Y verlas con esa pasión que despierta aquello que, desde otra perspectiva, seguía siendo frágil y joven. Es que el cine, en los años de Reservoir Dogs o de Pulp Fiction de Quentin Tarantino, de la consolidación del prestigio de los hermanos Coen, de la aparición en el firmamento de ese cometa luminoso que fue Kiarostami, de la gracia irreverente de Almodóvar, de la aspiración a la desnudez y al silencio de los Kaurismaki, de la quinta generación de cineastas chinos, no habría alcanzado el límite de sus posibilidades. Y, paradójicamente, ya algunos anunciaban que estaba a punto de morir.
El director inglés Peter Greennaway no demoraría en decir que el cine era un capítulo no desarrollado todavía de la historia del arte de la representación, es decir, una potencia no conquistada, un don defraudado, y reclamaba la supremacía para la pintura. Mientras tanto otros como Víctor Erice se preparaban para afirmar, años más tarde: “Es muy posible que el cine haya sido el último capítulo de la historia del arte de un tipo de civilización indoeuropea. De lo que no hay duda es de que fue el gran arte popular del siglo XX. Su desaparición ha supuesto una pérdida capital”.
Es necesario aquí un ejercicio de imaginación que les permita, especialmente a los y las más jóvenes, trasladarse a unos años en donde apenas empezaban a llegar hasta nosotros las discusiones sobre la escritura colonial y eurocentrista de la historia del cine. De manera que podíamos estar cómodos suponiendo que el vórtice de la historia del cine pasaba por unas cuantas tradiciones centrales, y por algunos márgenes, escogidos y señalados desde esos mismos centros. Los márgenes que habían superado la invisibilidad eran quizá los cines brasileño o mexicano, un poco del cubano o el argentino, ciertos directores indios y japoneses, y películas de muchos países vistas como fenómenos aislados y ahistóricos, sin apenas relación con la formación de tradiciones nacionales. Para estar al tanto del cine latinoamericano, más allá de lo que ordenaban los festivales europeos, íbamos al Festival de Cine de Cartagena, que ni en su peor década, la de 1990 precisamente, dejaba de procurarnos cierta cercanía con las cinematografías vecinas.
“Es muy posible que el cine haya sido el último capítulo de la historia del arte de un tipo de civilización indoeuropea. De lo que no hay duda es de que fue el gran arte popular del siglo XX. Su desaparición ha supuesto una pérdida capital”
Vuelvo entonces a esta sala 1 del Colombo Americano buscando que esta narración dispersa tenga un centro ilusorio. En esos primeros años de la década de 1990 aquí se celebraron las principales ceremonias de mi investidura como cinéfilo: un ciclo de Derek Jarman en 1995, un año antes de su muerte; la proyección completa de las casi 16 horas de Berlin Alexanderplatz de Fassbinder, espaciadas en varios días para prolongar el suspenso, el efecto o el asombro, funciones a las que asistía viniendo desde el pueblo en el que por entonces vivía, solo por la incitación de saber las peripecias de estos antihéroes tan golpeados y tan necesitados de pertenencia y amor; los seminarios de Luis Alberto Álvarez a los que una amiga de él, que hacía de portera, me dejaba colar pues a mí no me alcanzaba la plata para pagarlos. Y tantos ritos de iniciación más que sería extenuante enumerar.
Hablo de investidura y de ritos de iniciación como cinéfilo. Si uso ese tono religioso y ceremonial es porque en efecto venir acá, a este teatro, tenía algo de peregrinaje hacia el centro espiritual de una fe. Era la fe en que el cine podía enseñarme, enseñarnos a a ver y a sentir la realidad de una manera más concentrada e intensa; que todo aquello que en el mundo de afuera aparecía incontrolable y azaroso las películas lo organizaban en un orden bello, o que incluso el caos podía estar pleno de significado. Sí, esa fue la intuición o la visión que me aportaron esas cuatro películas que ya mencioné. La experiencia del acuerdo o la concordancia entre los hechos y sus sentidos.
Hablo de peregrinaje también porque estas experiencias estaban condicionadas por dos limitaciones, o quizá marcadas por dos posibilidades, depende cómo se las mire. El desplazamiento en el espacio y la espera en el tiempo. Era como el amor o el deseo. El cumplimiento del amor por el cine, o del deseo de ver películas, exigía una disposición para la aventura. Parafraseando los “Versos del testamento” de Pasolini: había que tener buenas piernas y una resistencia fuera de lo común / evitar resfríos, influenzas y angina /no temer a rapiñadores ni asesinos / si tocaba caminar toda la tarde o toda la noche /había que hacerlo sin pensar mucho.
La recompensa era un acceso, por breve que fuera, a una noción de trascendencia que a pesar de ser laica se revestía, insisto, de toda la indumentaria de lo religioso. En su libro Contra la cinefilia, su autor, el español Vicente Monroy habla de la recurrente comparación entre el cinéfilo y el amante. Se trata de un amante celoso y frecuentemente irritado, a veces muy a la defensiva, dispuesto a proteger ciegamente al objeto de su amor. Yo agregaría entonces a la figura del amante, la del fiel de una iglesia o una religión, o la del militante de una cruzada. Los cinéfilos, en su versión más estereotipada, lucen como una milicia (armada) dispuesta a dar la vida por un ideal.
A esas figuras tan proclives al dogmatismo yo opondría la simple noción de experiencia. Ir a buscar las películas, recorrer la ciudad o llegar hasta sus extrarradios fue, en mi caso, una búsqueda por huir de las prisiones que constituyeron la experiencia de cualquier joven promedio de mi generación: la cerrazón de la religión, del patriarcado, de la violencia. No quería salir de una cárcel, aquella que nos ancla a una familia o a una cultura como la antioqueña, para entregarme al encierro voluntario de la cinefilia, encierro del cual hablaré con mayor detalle más adelante.
En su libro Contra la cinefilia, su autor, el español Vicente Monroy habla de la recurrente comparación entre el cinéfilo y el amante. Se trata de un amante celoso y frecuentemente irritado, a veces muy a la defensiva, dispuesto a proteger ciegamente al objeto de su amor.
Si peregrinaba hacia las películas no era para aislarme de la vida sino para precipitar una mejor identificación con ella, para hacer legibles los vacíos o las grietas de lo real. Por esa búsqueda desesperada de identificación entre la vida y el cine es que me resulta ahora tan difícil, además tan inútil, no incluir a las películas en mi más básica educación emocional o política, o asumir la voz impersonal del académico, o reconocer la construcción social y subjetiva del gusto (una evidencia que es hoy imposible de eludir) y sin embargo seguir jugando a la posibilidad de imponer mi propio gusto como única verdad, desde la tribuna incendiaria de la crítica. No existe el cine sin un vínculo con las experiencias que me constituyeron como sujeto, por tanto quien habla cuando digo yo no es más que la razón o el corazón de ese sujeto, y está claro que es imposible seguir creyendo que tiene un valor universal. Para hablar hoy de cine preferiría elaborar mapas y geografías afectivas donde las películas se inserten en el tejido de las ciudades que caminé y sufrí, de las pasiones que las calles me suscitaron, del deseo que me acechaba en las esquinas, del amor como promesa fraudulenta. Y también de los libros que leía mientras tanto, de la música que descubría y escuchaba.
Si la metáfora espacial es inevitable y si estas agitan la imaginación, les invito a imaginar conmigo que esta sala 1 era el centro de irradiación de un movimiento que se extendía por todo el Valle de Aburrá, o un punto de confluencia de trayectos en distintas direcciones. Les invito a pensar que no existe cinefilia en abstracto, sin una relación con las condiciones materiales de la existencia, sin urbanismo y arquitectura. La cinefilia es otra ciencia del espacio, pero también otro nombre para la autobiografía. Aun los cinéfilos debemos pagar el precio de la vida (así sea solo el precio de las boletas para entrar a las películas o de los buses para llegar a los lugares donde las proyectan). Alguien debe pagar tu cinefilia y espero que no sean tus padres.
Sigamos pues este viaje por aquellos sitios que hicieron llevadero aquel verso vívido y vivido del poeta nadaísta Darío Lemos, y que adoraba cuando era joven: “Mi alma no soporta los lugares”. Bajando las escaleras, tres pisos debajo de esta sala de cine, estaba la videoteca del Colombo Americano que el gran Paul Bardwell, director de esta institución por casi veinte años, surtía con prodigalidad cada que regresaba de un viaje al exterior con su equivalente a la bolsa mágica de Mary Poppins, de la cual salían, en su respectiva sucesión temporal, películas en betamax, VHS, discos láser y dvds con el cine más insólito que pudiéramos imaginar en la estrechez de mundo que sobrevino bajo el cielo antioqueño en las años en que nos acostumbramos a vivir en peligro. Lo digo sin nostalgia, o con una nostalgia crítica, al menos: fueron los mejores años de nuestra vida. O para con el auxilio de Charles Dickens: “era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos”.
Hacía el norte de la ciudad quedaban la Universidad de Antioquia y sus cineclubes con películas en 16 y 35 mm, y también la vía que me llevaba de vuelta a la casa de mis padres, en El Santuario, esa casa donde nunca hubo la pasión por el cine pero donde antes que yo, en la década de 1940, creció el famoso censor de películas para la iglesia católica y para uno de sus órganos de difusión: el periódico El Colombiano. Crecí pues entre las mismas paredes cuasi conventuales que el tristemente célebre Humberto Bronx, para quien el cine podía ser un vicio tan digno de combatir como las drogas o la homosexualidad. Quizá para contrariarlo me gustaron las tres cosas: las películas que incitan al deseo, los hombres y los alucinógenos.
Al sur del Colombo, en Envigado, quedó la sede final de la Cinemateca El Subterráneo, a cuya última función asistí como único espectador para ver la película Miedo devorar alma, también de Fassbinder; y la Biblioteca Diego Echavarría Misas de Itagüí a la que desafiando lejanías y esquivando trancones llegaba cada martes y donde me deslumbraron las películas de un francés olvidado, Pierre Granier-Deferre y me nació un amor chispeante por la gran actriz de ese mismo país Simone Signoret.
Crecí pues entre las mismas paredes cuasi conventuales que el tristemente célebre Humberto Bronx, para quien el cine podía ser un vicio tan digno de combatir como las drogas o la homosexualidad.
Pasando la Avenida Oriental quedaba la vieja sala del Museo de Antioquia en la que vi no solo Paris Texas sino, años después, la misteriosa y hoy poco recordada Identificación de una mujer de Michelangelo Antonioni; más hacia el oriente de la ciudad, atravesando calles y puentes, y en la otra banda del río se erigía la antigua sala del Museo de Arte Moderno de Medellín, con su proverbial mala proyección a la que sobrevivieron películas como la grandísima Teresa, de Alan Cavalier. Un día de los años noventa –una noche–salí de esa vieja sala del Mamm, en el barrio Carlos E. Restrepo, con la conciencia completamente exaltada, como en un estallido de mil pepitas de colores, y con el deseo de cuerpos descompuestos y metales crujientes después de ver la incitante Crash de David Cronenberg, que el hoy solo por mi recordado Humberto Bronx hubiese calificado como inmoral en El Colombiano.
No quiero cansarlos con más referencias que solo para mí tienen la plenitud de lo vivido. Y no pretende en absoluto decir que al público de hoy no le ocurran con las películas experiencias soldadas a su propia vida. Pero tampoco se puede negar que la compresión del espacio y del tiempo ha convertido el desplazamiento y la espera más en una excepción que en la regla. Hoy, expresiones como “quiero verla ya” o “no puedo esperar para verla”, en relación con películas anheladas, se han vuelto sintomáticas de una intolerancia frente a lo que supone el sometimiento a las leyes del espacio y del tiempo que constituyen no solo al cine como lenguaje artístico sino, por lo menos para generaciones anteriores, la condición misma del acto de ver las películas.
Tal vez esta compresión o pérdida parcial dentro de la ecuación espacio-tiempo sea parte de lo que el director Víctor Erice considera como una desaparición del cine y una pérdida capital. ¿Con la devaluación del cine como ritual social, acrecentada por las restricciones posteriores a la crisis del covid-19, se ha perdido el aura del cine tal como lo conocimos? Y sí es así, y es algo de lo que no estoy seguro, qué se abre ante nosotros, ante mí y ante ustedes, y que puede esperar la tanta gente para quien las películas, el cine, siguen siendo importantes, centrales para la trama de sus vidas. ¿Estamos acercándonos a una progresiva conciencia de ser una minoría ya no flotante o en movimiento hacia las películas sino estacionada, sedentaria, desvinculada de interacciones con los otros?
He llenado este recorrido de muchas preguntas y pocas respuestas, en parte porque todas las respuestas, con su presunción de seguridad, me parecen insatisfactorias. Pero para no defraudar del todo las expectativas con que quizá muchos de ustedes llegaron a este evento, quisiera intentar al menos una afirmación. O el esclarecimiento de una pregunta crucial: ¿seguirá siendo la crítica, ya sea vertical o dialogante, un modo de prolongar por un tiempo, o en el tiempo, la experiencia de ver películas?
Qué podrá ser ejercer la crítica de cine después del cine
No comparto pues plenamente las ideas de Víctor Erice y de tantos otros, especialmente hombres blancos indoeuropeos, sobre la muerte del cine. Aun si el espectáculo de cohesión entre desconocidos que era asistir a los cines está en crisis y hoy vemos las películas en espacios no imaginados por la cinefilia del siglo veinte, las películas, insisto, siguen aportando experiencias mejores que la vida. Por mejor que la vida, vuelvo a repetir, no entiendo algo que desplace a las experiencias reales sino que nos brinde atisbos de una realidad más sólida y contundente, más comprensible e intensa, menos grosera de lo que a veces es la interacción encaminada a fines de lo cotidiano.
Muchos seguimos yendo a cine, o viendo películas, no como un ejercicio de distracción y olvido, ni como simple entretenimiento, sino como un recordatorio de lo mejor que somos o podemos ser. Además, se siguen haciendo hoy películas admirables, anticipatorias e inspiradoras. El lenguaje del cine no ha llegado a su fin, y con este convencimiento es posible desafiar las ideas de clasicismo y cuestionar lo cerrado de etiquetas como las que encapsulan a las edades doradas de géneros o cines nacionales. Para innumerables poblaciones que han sido figuradas como sujetos pasivos del cine, el presunto final de este arte resulta una afirmación intolerable; las mujeres, los indígenas, las multitudes queer, los pueblos por venir, las negritudes necesitan imaginar que pueden ser las dueñas de sus propias representaciones, pues rara vez lo han sido.
Muchos seguimos yendo a cine, o viendo películas, no como un ejercicio de distracción y olvido, ni como simple entretenimiento, sino como un recordatorio de lo mejor que somos o podemos ser.
Sin embargo, sería muy interesante extraer de esa peregrina idea de la muerte del cine aquello que tiene de vivificador. Podríamos aceptar que ha muerto una idea del cine como arte autónomo, aislado de la realidad social, reacio al diálogo con otras artes. Una tradición dogmática de la cinefilia capaz de llevar su dogmatismo hasta el hecho de construir, como escribió Vicente Monroy en Contra la cinefilia: “una verdadera cultura paralela, que solo remite al cine como espacio interior, introspectivo […] La cultura cinéfila no le debe mucho a la Academia, e incluso se puede pensar que avanza en su contra. Ha creado un campo de estudio orgullosamente aislado y coherente […] La cinefilia inventó lenguajes, relatos morales, trágicas enfermedades, activó vínculos hasta entonces inéditos del hombre con el medio, le llevó la contraria a la historia del arte. Llena de boutades, de frases rotundas, de sectas, de batallas, esa disparatada ciencia de la mirada, este amour fou lo negó todo para volver a afirmarlo.” (1)
Bastaría ir –volver– a un festival de cine, especialmente a los más grandes e influyentes, para comprobar que, a pesar de que luzca exagerada, la afirmación de Monroy acerca de la cinefilia como una cultura paralela refleja ese aire asfixiante que a veces se respira en los círculos cinéfilos, y que se concreta en una conversación autosuficiente adocenada con miles y miles de referencias a nombres y títulos, sin apenas relaciones con hechos ajenos a su propia tradición. La cultura cinéfila fue capaz de darle cierto glamour o al menos sofisticación intelectual a la idea del encierro entre sombras, ese del que tan bien hablaron dos grandes escritores –y cinéfilos– colombianos: Andrés Caicedo y Álvaro Cepeda Samudio. El corolario casi inevitable de esa imagen de la caverna platónica cinematográfica, fue un encierro cinéfilo en los límites y los inmensos logros de un arte joven que creció canibalizando y negando, consecutivamente, a las demás artes.
Eso fue así y nos dotó de leyendas y frases contundentes y magníficas, de gestos emancipatorios y orgullosos. Pero las leyendas palidecen. Hoy hay múltiples evidencias del desgaste de ese léxico o de su pura conversión en resistencia anacrónica y reaccionaria. Una de esas evidencias es la tolerancia de muchos cinéfilos de la vieja escuela con lo que hoy resulta casi que incontestable, y es la construcción masculina y colonial de la mirada cinematográfica, que tiene de fondo un paradójico rechazo a las implicaciones mutuas entre arte y vida. ¿Es posible aún seguir afirmando el espacio artístico como algo excepcional, ajeno a los cuestionamientos éticos del mundo de la vida? ¿Esa excepcionalidad no coincide con la naturalización del privilegio de la mirada, y con su perpetuación?
Por otra parte, los estudios contemporáneos sobre la recepción del cine demuestran la existencia de espectadores a la vez más diversos y más capaces de apropiarse creativamente de las películas y de incorporarlas a sus experiencias vitales y a los procesos de su formación personal. No existe tal cosa como un espectador ideal, sino múltiples espectadores condicionados por su propio espacio ideológico. Esa es la lógica espectatorial que se hace perentorio entender, si todavía se quiere actuar u operar cambios en la recepción o apertura en las prácticas, sin caer en ese lenguaje de la ilustración eurocéntrica que encierra, por ejemplo, una reunión problemática de palabras como “formación de públicos”.
¿Todavía es posible pensar en el crítico como un espectador ideal? ¿Es el crítico ese sujeto sin prejuicios capaz de exponerse a la experiencia de las películas con inocencia, sin polvo viejo en los ojos? Sinceramente, no lo creo. Siempre me ha gustado la definición de Luis Alberto Álvarez (el crítico antioqueño, fundador de Kinetoscopio y quien ejerció parte de sus funciones pedagógicas –sacerdotales– en esta sala 1) del crítico como un espectador intensivo; y me gusta por esa mezcla entre calidad y cantidad que sugiere, y porque la intensidad evoca el orden de la experiencia y de la pasión.
¿Todavía es posible pensar en el crítico como un espectador ideal? ¿Es el crítico ese sujeto sin prejuicios capaz de exponerse a la experiencia de las películas con inocencia, sin polvo viejo en los ojos? Sinceramente, no lo creo.
Sin embargo, también he visto a los mejores críticos de mi generación destruidos por la intolerancia, trazando cercos defensivos en torno a gustos privados (como todos los gustos), utilizando micrófonos para proferir pastorales y convirtiendo sus columnas o artículos en púlpitos. Me he visto a mí mismo haciendo eso. Y he querido tener el tiempo, o la cordura, suficientes para ver lo caricaturesco de ese gesto.
Hoy quisiera imaginar un crítico que piense ya no sentado en ese trono, sino propiciando un diálogo y aportando elementos, informaciones, ideas para que las experiencias del público alcancen su máximo potencial. Siguiendo esa intuición intento hoy hacer una crítica menos vertical, menos dada a la hipérbole y a la descalificación. Ya no el combate épico sino la lírica, que es el género literario que inventaron los amantes, y que fue escrito en lenguas vernáculas, en tonos localizados, vinculados a un territorio. Sueño una lengua menor que desdiga la arrogancia de la lengua mayoritaria, transicional y transnacional. Me declaro partidario de esa subjetividad permanentemente inventada. La crítica como seducción y rodeo erótico.
Digo que intento y soy muy consciente de que a veces, múltiples veces, no lo logro. O que casi nunca lo consigo sin por eso dejar de tenerlo como prospecto o utopía. Quiero reconocer que he llegado a estos convencimientos, que en realidad son sobre todo deseos, aspiraciones e ideales que intuyo o vislumbro a través de una larga estela de derrotas. Sobre ellas me quiero detener, y para ese detenimiento y observación debo enumerarlas:
- Aunque la crítica es un acto de amor es inevitable que genere enemistad. Siempre me he hecho una pregunta que quizá carezca de sentido, y es acerca de si esta enemistad y animadversión que despertamos los críticos es merecida o infundada. Tal vez es merecida en la medida en que nuestro dogmatismo le suele cerrar espacio a la conversación y a la escucha, que no es otra cosa que dejarse afectar por el rostro y el habla del otro (que, por cierto, a su vez suele estar llena de dogmatismos que se encadenan unos a otros con su peso de idealismos duros).
Es justo reconocer que el dogmatismo cinéfilo ha ayudado a que la escritura cinematográfica (y con esta idea de escritura me afilio a toda una tradición reflexiva que viene de Alexandre Astruc y su formulación de la caméra-stylo) consolide un legado de autoexigencia, es decir, una tradición regida por el magisterio y la posibilidad de su transmisión. Lo problemático es que en la definición de este canon del gusto y del valor estético se han repetido asimetrías de diversos tipos. Es imposible disociar gusto y valor de estructuras de exclusión en las que se cruzan las realidades materiales construidas por las relaciones de clase, el género y la racialidad. Pero es imposible imaginar la crítica sin convicciones y ajena a la vehemencia. La crítica no es oficio ni destino para cínicos.
El patrimonio de pensamiento cinéfilo ha sido mayoritariamente construido por hombres provenientes de círculos sociales relativamente homogéneos. No se trata, en mi caso, de amputar esa tradición o de invocar una tabula rasa, sino de reconocer los lugares desde los que se ha escrito la crítica y la historia del cine, y estar abierto a revisiones, relecturas y, lo último pero no lo menor, autoexámenes.
Es imposible disociar gusto y valor de estructuras de exclusión en las que se cruzan las realidades materiales construidas por las relaciones de clase, el género y la racialidad.
Me pasó en años recientes con el cine comunitario. Luego de haber asistido a algunos festivales que reúnen trabajos realizados por comunidades en territorios marcados por el trauma, el despojo y, en últimas, la violencia, mi propio régimen de valor se fue haciendo agua. Películas que desde mi trabajo como crítico en medios especializados no hubiese reconocido o comentado, se empezaron a revelar en toda su complejidad y necesidad. Muchas de estas películas, concebidas a partir de formas de apropiación de la narrativa dominante, por ejemplo del cine de Hollywood o de las telenovelas, vistas desde una perspectiva más desprejuiciada se imponían como artefactos culturales y simbólicos indispensables para infinidad de procesos sociales. En muchos casos, al darle cabida al pensamiento mágico o al maniqueísmo, otorgaban explicaciones profundas, o por lo menos sugerentes y admisibles, de la realidad.
- La enemistad hacia los críticos puede ser también el producto fabricado de un antiintelectualismo con cada vez más acciones en todo tipo de ámbitos, reaccionarios y progresistas, que coinciden en el rechazo al intelectual como alguien ajeno a la vibración, energía y autenticidad de los procesos sociales de lucha y cambio. El intelectual como desconectado e insolidario con los reclamos por justicia y equidad, y ventrílocuo de las supremacías y los poderes. En ese estado de cosas, los críticos podemos fácilmente entrar en la categoría biopolítica de población obstáculo, esa que impide el desarrollo de fuerzas que se imaginan orgánicas o naturales, pero que no lo son, como no son naturales precisamente el gusto o los prejuicios.
Desconfiar del lugar común o del fácil consenso suele ser visto como inoportuno e incómodo. Hay que decir que el lugar común crea falsas comunidades afectivas en las que predomina la disonancia cognitiva o el autoengaño. Y hay que tener mucha capacidad de discernimiento –buenas piernas y una resistencia fuera de lo común– para identificar cuando el pensamiento mágico o mítico es una explicación profunda de la realidad y cuando es un instrumento más de dominación. La tarea es inmensa y no hay fórmulas.
- La crítica es el oficio menos valorado, en términos económicos, de esa cadena de producción en la que están insertas las películas. Estamos al final de ella, siempre incómodos, siempre instrumentalizados y siempre observados con sospecha o prevención: vistos como sujetos desconectados de la magia o el esfuerzo de los rodajes o de las salas de edición y sonidos, como resentidos, incomprensibles, abstrusos y arbitrarios. Incómodos o instrumentalizados porque no hacemos parte de censos o academias de cine; ruedas sueltas y precarizadas de una cinematografía ya de por sí precaria.
A nadie parece importarle mucho la precarización de nuestro trabajo que, por si alguien no lo sabe, no tiene límites en su caída. En mi trabajo profesional como crítico he visto el cierre o transformación de todos los medios en los que he trabajado. La lista es enorme e incluye suplementos especializados de periódicos (como el Imaginario del periódico El Mundo), revistas culturales (como Arcadia), revistas de cine impresas y virtuales (como Kinetoscopio o Extrabismos), revistas de información general (como Cambio o Diners). He visto el ascenso y caída de los blogs, como ahora veo –con prudencia– el ascenso de podcasts y canales de video ensayo. También llevo mi propia libreta en la que, como aquel personaje de Fernando Vallejo, el de El don de la vida, voy anotando a los perdidos. A los que han desertado por cansancio o a los que se llevó la muerte –son tantos–: a Juan Guillermo López, Paul Bardwell, Luis Alberto Álvarez, Alberto Aguirre, Daniel Rodríguez Vidosevich… no puedo seguir.
He visto el ascenso y caída de los blogs, como ahora veo –con prudencia– el ascenso de podcasts y canales de video ensayo. También llevo mi propia libreta en la que, como aquel personaje de Fernando Vallejo, el de El don de la vida, voy anotando a los perdidos.
Lucho porque semejante constatación no me encierre en la prisión de la melancolía o del cinismo. Oro, en las formas íntimas de mi oración, para que la memoria de tantos idos me recuerde que soy un pasajero entre dos inmensidades: lo que hubo antes y lo que vendrá. El intervalo humano es, en verdad, minúsculo. Y en ese intersticio en el que nos es dado vivir, los seres humanos hemos producido destrucción y belleza.
- La crítica ha sido excluida de los medios masivos y ha migrado hacia otras iniciativas, con lo cual el crítico ha perdido independencia frente o autonomía con respecto a quienes hacen las películas, y esto ha pasado puesto que el crítico se ha tenido que reformular como curador o aceptar oficios y labores que lo ponen demasiado cerca de los equipos técnicos y artísticos de las películas. La estrategia del cortafuegos, que se practicó en las salas de redacción para evitar el contacto incómodo entre los periodistas y los encargados de las funciones administrativas de los diarios, ya no está a la mano, pues son muy pocos hoy los críticos que viven, económicamente, del oficio de escribir y opinar sobre cine. El crítico es hoy una extraña mezcla de columnista, hombre o mujer-empresa, gestor cultural y funcionario, que en la mañana se comunica con un director para avisarle de algún trámite necesario para un programa o curaduría y en la tarde escribe sobre la película de ese mismo director. Los conflictos de intereses saltan a los ojos incluso de los menos escrupulosos.
Termino aquí esta lista de derrotas para intentar un cierre y algunas proposiciones.
(No) instrucciones para superar la melancolía y emprender pequeños actos localizados
El primer efecto de aceptar o incluso propagar las ideas de la muerte del cine es, para el cinéfilo, empezar a vivir con la conciencia de un presente que solo puede entenderse desde la falta o el déficit. Las pérdidas, y mucho más si son capitales como describe Erice a la pérdida del cine, producen duelos y melancolías. El efecto de esto, y eso lo sabemos, es la depresión o la parálisis. Sentir que el tiempo de los grandes acontecimientos pertenece al pasado y que ya solo quedan las repeticiones y las farsas, dentro de las lógicas perversas de ese realismo capitalista que tan bien describió el crítico cultural inglés Mark Fisher, y del cual fue víctima, hasta el suicidio.
Fisher cuestionó arduamente la idea propagada por el capitalismo tardío de que no hay alternativas a un sistema depredador y necrófilo. Si el trabajo cotidiano del capital es la destrucción de la comunidad, y la sustitución del bien común por el lugar común y el falso consenso, es decir por el conformismo, entonces la única alternativa a ese estado de cosas nada deseable por nadie más que por el poder es seguir imaginando y produciendo utopías, en nuestro caso en forma de proyectos de exhibición, cineclubes, lugares de encuentro, revistas, escuelas de crítica, pequeños festivales y curadurías que recuperen la escala del individuo. Con pesimismo de la razón, como corresponde al nivel de conciencia suficiente sobre el mundo y sus lógicas que nos debe dar el hecho de ser adultos, y con el optimismo de la voluntad o el empecinamiento de los niños, esos grandes jugadores serios.
Con un ojo dispuesto a admitir la grandeza de lo pequeño y transitorio, con amor por los pequeños gestos y las batallas elegidas. Mis batallas, por ejemplo, en estos días, son concentradas y mínimas: mantener unos cuantos espacios de conversación, en concreto un par de clases, y hacer de mi columna de cine en el recientemente inaugurado Diario Criterio, un lugar desde el cual se dirija una mirada a películas de difícil destino comercial: documentales nacionales, films de autores internacionales radicales traídos al país por distribuidores voluntariosos, cosas así, que necesitan atención y cuidado y de las que puedo hablar con algo de conocimiento que han desertado por cansancio –y de intensidad–. Y colaborar en curadurías de pequeña escala, como una reciente en la que acabo de participar en la Muestra Internacional de Bogota-MIDBO, donde economías vulnerables del espacio audiovisual como el documental creativo sigan conservando un lugar de encuentro. Quizá debería participar más y mejor en procesos comunitarios o cine de otros orígenes, pero no tengo herramientas para hacerlo sin que, en vez de ayudar, termine estorbando. En fin, que volverse mayor es aceptar ciertos límites personales, sin caer en la autoanulación.
Mis batallas, por ejemplo, en estos días, son concentradas y mínimas: mantener unos cuantos espacios de conversación, en concreto un par de clases, y hacer de mi columna de cine en el recientemente inaugurado Diario Criterio…
Creo finalmente que si la crítica está devaluada y ha sido desterrada de los medios, no hay que dejar de emprender acciones para reposicionarla, como en efecto se emprenden hoy, por todos lados, en una floración de ideas e iniciativas que invita al optimismo, pese a todo. Digo acciones y pienso en artículos, columnas y libros, en festivales y curadurías, y también en podcasts y canales de video ensayo, por lo menos hasta que el entusiasmo por estos nuevos formatos se equilibre a punta de realismo. El realismo de que el medio no es necesariamente el mensaje. Y que cualquier medio se puede poner en crisis. Por ejemplo, hacer crítica cultural en Twitter o en Facebook, por mucho que una legión insista en que no son medios hechos para eso. Para qué entonces. Tampoco el cine fue hecho, en principio, para contar historias y sin embargo, por la terquead de muchos, se convirtió en la más formidable máquina de sueños y fabulaciones.
Si el tiktok del influencer o la reducción de la crítica a la prescripción numérica o cuantitativa en forma de manitos o calificaciones parece ocupar todo el espacio de lo posible en la conversación social o pública sobre las películas, hay que seguir escribiendo o hablando de formas sutiles, hay que admitir la posibilidad de la complejidad. Confieso que no siempre es fácil. Y no lo es porque, por ejemplo, si bien hubo un tiempo en que los blogs o el internet 2.0 generaron la expectativa de una conversación horizontal, hoy ese dialogismo vuelve a ser escaso. Se comparte una crítica en una red social y la casi totalidad de las interacciones que propicia son nuevos monólogos. Pero de repente surge el brillo de una conversación. Hay que aferrarse a esta excepción y hacerla crecer, hay que hacer economías al revés, para que lo mínimo sea inmenso en su diseminación.
Para evitar ese efecto especular y narcisista de las redes sociales, donde se habla otra vez de lo que ya todo mundo habla, como en una réplica infinita de la hegemonía, incluso disfrazada de disidencia, no se me ocurre nada mejor que volver al cara a cara, recuperar la incertidumbre del encuentro con los cuerpos de otrxs, aceptar la incomodidad que nos producen, ser conscientes del daño potencial que encierran las interacciones y trabajar por reducir ese daño.
E intentar salir siempre de las burbujas en que vivimos, que pueden ser las del algoritmo virtual o las de las fronteras invisibles que gobiernan la sociabilidad en nuestras ciudades. Si el orden que habitamos y al que contribuimos eleva la sospecha y la separación a normalidad, bajo la amenaza siempre latente del contagio o de la violencia, no queda más remedio que seguir reuniéndonos, para desplazar del centro de la escena las metáforas de la enfermedad y de la guerra, tan frecuentemente entrelazadas. Sueño con que estas reuniones nos liberen de otra burbuja: la de la identificación entre iguales. Si salir del espacio propio solo se hace a cuenta de encontrase con nuevas imágenes especulares de uno mismo, esa salida no tiene más que un valor nominal.
Para evitar ese efecto especular y narcisista de las redes sociales, donde se habla otra vez de lo que ya todo mundo habla, como en una réplica infinita de la hegemonía, incluso disfrazada de disidencia, no se me ocurre nada mejor que volver al cara a cara, recuperar la incertidumbre del encuentro con los cuerpos de otrxs…
Pero en esos encuentros con extraños, ¿cómo es posible desterrar el paternalismo y la condescendencia? ¿Cómo seguir entendiendo la importancia de la exigencia? ¿Siguen teniendo sentido, en contextos más horizontales, las ideas de calidad estética que son el lugar de enunciación favorito de los críticos? Pienso que se trata de entender lo específico de cada lugar o espacio y actuar con flexibilidad. Todas las películas merecen existir, para todas hay público, pero no el mismo público (considerado como una cifra o una masa homogénea) sino públicos a su vez localizados y específicos.
Es violento, por insistir en un caso del que ya he hablado, llevar mi arsenal de crítico formado en el régimen de criterio del valor estético a un espacio de cine comunitario. Pero es posible y deseable –todavía– estar abierto a la sugestión y a la amistad hacia lo bello. Aun en espacios donde la conversación sobre el valor estético no se establece como prioritaria, creo posible traer el diálogo sobre lo bello y lo bueno como apertura hacia una vida y un arte vigorizados. Los merecemos, con ello nuestras vidas, la mía y la de cada uno de nosotros, serán mejores. Hay que resistirse a las pérdidas capitales promovidas por el gran capital y el consenso definido desde arriba, por los poderosos –y sospechosos– de siempre. Las películas son artefactos culturales que ponen a prueba nociones de eficacia narrativa y simbólica. Creo que siempre hay que hablar sobre eso, quizá más desde las preguntas que movilicen y menos desde las afirmaciones que anulen el lugar del otro.
Quiero terminar declarando mi confianza en un escepticismo vital, aunque suene a paradoja. Quizá se trata de destruir con alegría creadora, como lo proponía el gran periodista, librero, crítico y editor Alberto Aguirre, para quien esta fue también su sala, al final de su vida. Walter Benjamin, ese enorme pensador tan revalorizado hoy, reparaba en su ensayo sobre el carácter destructivo sobre la necesidad de aire fresco de los grandes destructores, que con frecuencia son así mismo los grandes creadores. Porque se trata siempre de hacer sitio, pero para convivir y compartir, y para que lo periférico florezca sin ser capturado por el centro. Hay que aferrarse a esos destellos de gracia que emergen, sutiles e inesperados, en medio de la vida dañada que nos ha correspondido vivir, destellos que son vida que se sobrepone al daño, vida superviviente.
NOTA:
(1). Esta y otras citas, además de mucha inspiración, fueron tomadas del libro de Vicente Monroy, Contra la cinefilia. Historia de un romance exagerado, publicado por Clave Intelectual, Madrid, 2020.