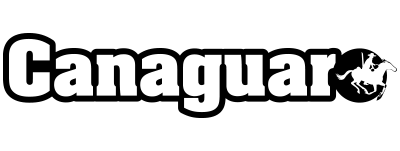Pedro Adrián Zuluaga
![]()
Un carro avanza por la carretera de un paisaje digital (la cámara dentro del carro). Es ese plano ya tan conocido por los espectadores en el que se ponen en conjunción las máquinas de traslación (automóviles, trenes) con las de visión (cámaras de cine y fotografía). El plano que expresa ese tipo de modernidad de la que el cine se volvió emisario. Desde su aparición, las cámaras (mejor sería decir sus dueños) mostraron su vocación de exploradoras de paisajes. “Abrir los objetivos de las cámaras sobre el mundo”, fue el mandato que los Lumière, inventores del cinematógrafo, les dieron a sus operadores regados por el mundo. Así, los primeros cineastas se entregaron con inocencia plena a registrar el mundo conocido y a descubrir, como por primera vez, lo pequeño y lo extraordinario. No habría terreno vedado para el apetito de las máquinas de captura de la realidad.
Hace ya más de un siglo de esa confianza. Hoy el cine ya no se puede enfrentar al paisaje con la misma desenvoltura o candidez. No solo maduró el cine; sobre el paisaje del mundo pasaron guerras y despojos, la muerte y la destrucción insisten. El capitalismo, dominante en todo lado, se ha demostrado necrófilo, extractivista, autodestructivo. Su principal trabajo parece no ser otro que la producción de estragos y ruinas.
Quizá por eso la cámara que reconoce el paisaje (en este caso las tierras de Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca) no avanza hacia el encuentro de un paraíso incontaminado, ni se dirige a una nueva versión de alguna Arcadia bucólica, sino hacia una niebla espesa. Muy pronto la misma cámara muestra un bolso con billetes y revela el rostro siempre lleno de estupor del hijo de Colombo Quizquizá, que es el vigía de una misteriosa compañía con intereses en la zona. Tal vez entonces lo que la película nos deparará no sea una fábula de romanticismo neoecologista sino una película de gángsters.
El segundo largometraje de Augusto Sandino (director de Suave el aliento, 2015), no obstante, tiene una muy grande capacidad de sorprender y de obligarnos a enfrentar lo imprevisto. Más que a una narración con sus amarres o soldaduras entre causas y consecuencias, Entre la niebla propone una deriva, un trayecto sí pero lleno de atajos que, tal vez, son creados por la cabeza del hijo que, con sus ojos aterrados, constata la debacle de un mundo: el suyo, el que heredó del padre, con quien mantiene una silenciosa relación de cuidado, compenetrados ambos a un paisaje y un territorio en fuga.
Tal vez entonces lo que la película nos deparará no sea una fábula de romanticismo neoecologista sino una película de gángsters.
Hay películas –la mayoría– que se pueden contar con palabras, o que a través del lenguaje escrito pueden lograr una traducibilidad. Otras –Entre la niebla, por ejemplo– se deben experimentar, pues en ellas predomina la imagen sobre la narración. No quiere esto decir que no haya en ellas personajes, pero lo que de estos alcanzamos a saber es básico, indicativo, apenas una inscripción: “soy el hijo de Colombo Quizquizá”. Tiene sentido, claro, esta sustracción. ¿Cómo puede haber personajes –lo que se dice personajes en el cine, con ese carácter rotundo o monolítico que les otorga el cine convencional– si lo que la película plantea es precisamente la ausencia de futuro, la anulación de esa línea temporal en la que un personaje vive? El personaje es la ilusión de otro tiempo, del tiempo, la expresión de la confianza en la continuidad del mundo, en la interdependencia entre un antes y un después.
En Entre la niebla el hijo sabe de dónde viene, se reconoce descendiente de su padre, pero ignora hacia dónde va. O sabe secretamente que asiste a un ritual de cierre: el paisaje explota, las entrañas de la tierra que padre e hijo habitan son perforadas por máquinas extraordinariamente potentes frente a las que la simple cámara de cine resulta una amenaza casi que irrelevante, el dinero circula inocente él mismo sobre a quién pertenece. El hijo es el último de los hombres. La madre ya ha muerto, el padre pronto se le unirá. ¿Cuántas cosas se pueden hacer antes del final? Y ese final –como escribiría T.S. Eliot–, ¿será una explosión o será un suspiro?
El cine de la niebla y de los nadie
En Paisaje en la niebla (1988), una película de Theo Angelopoulos, dos niños griegos emprenden un viaje hacia Alemania en busca de su padre. Por triste que sea su circunstancia, hay un viaje que pone en movimiento a los dos pequeños personajes y les señala un horizonte. En La Sirga (2012), Alicia –una adolescente– intenta reconstruir su vida asediada por la violencia. En la película de Angelopoulos los niños se aferran a un árbol que es firme y antiguo como su idea del padre. En el film del colombiano William Vega, su personaje principal se hace cargo de poner en pie un hostal derruido al que pronto llegarán los turistas. En ambos casos, en medio de todo lo que la Historia ha dañado hay una intención de arraigo, una perspectiva se abre. Todavía no es el final.
En la película de Angelopoulos los niños se aferran a un árbol que es firme y antiguo como su idea del padre.
Para el hijo de Entre la niebla parece que la posibilidad misma del viaje está clausurada. La forma final no es una huida sino un estancamiento. Él da vueltas en torno a espacio que cada vez se va cerrando a su paso. Las escaleras eléctricas en medio del páramo no llevan a ningún lugar más que al aturdimiento y la locura. La comunicación entre el páramo y el mundo de más allá está rota. Se puede pedir ayuda –gritar incluso– pero nadie acudirá.
El director Augusto Sandino ha creado una fábula de encierro –un huis clos– situada en el páramo. Con ello, produce un desplazamiento en la imaginación distópica. Ubica el colapso no en la ciudad, la más excesiva o desbordante de las obras humanas, sino en la naturaleza. Crea una especie de Babel contemporánea y rural, en donde las lenguas ya no son instrumento de comunicación sino nuevas fronteras, donde el lenguaje ha perdido su poder de comunicación y ya solo puede producir un eco –el hijo que repite una lección de inglés, la lengua transaccional– y en la que proliferan los profetas. El desastre como forma final de la imaginación.
Esa naturaleza que produce monstruos tiene una larga tradición iconográfica y narrativa, incluso en Colombia. En películas como El Páramo (2011) y Siete cabezas (2017), de Jaime Osorio Márquez, el paisaje devuelve fantasmas y muecas de horror. Otros clásicos del cine colombiano que tienen un gran protagonismo del territorio como El abrazo de la serpiente (2015) de Ciro Guerra o Nuestra voz de tierra, memoria y futuro (1978-1982) de Marta Rodríguez y Jorge Silva, también muestran las densas capas de memoria histórica que encierran los lugares que las fantasías depredadoras y coloniales suponen vírgenes.
Sin embargo, en la película de Sandino hay un contraste entre inocencia y horror que profundiza la sensación de que esta familia que es la última es en cierto modo ajena a las lógicas implacables que han llevado a este estadio final. Sobrevendrá un sacrificio, pero tal vez las víctimas no lo merecen. Es la actitud, mezcla de estupor y postrera ternura, que nos depara esta especie de Aureliano Buendía, luego de comprender, como el personaje de Cien años de soledad, que no saldría jamás de ese cuarto (en el caso del hijo de Entre la niebla, de un paisaje que lo encajona como un ataúd). Pronto llegará un viento final a desterrarlos de la memoria de los hombres. Pero mientras el mundo se derrumba, el hijo de Entre la niebla (a diferencia del último Aureliano) se viste de gala, baila y canta.