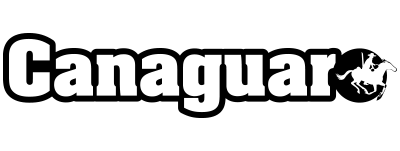Alejandra Uribe Fernández
![]()
Escuela de crítica de cine de Medellín
En el cine de las últimas tres décadas, Medellín y su área metropolitana han sido pintadas en gran medida con tonos naranjas, grises y azules; esto, por el ladrillo no revocado de cientos de miles de edificaciones, el concreto y el cielo, respectivamente. En la pantalla, el verde de las montañas, de tanta trascendencia en el imaginario paisa, ha aparecido siempre cubierto por el intrincado manto de barrios construidos de norte a sur sobre las laderas con diferentes niveles de precariedad –o experticia–. Medellín, entonces, equivale a urbe, a laberintos de construcciones, tráfico y vida en constante movimiento. Sin embargo, esta aglomeración de casi cuatro millones de habitantes está también compuesta por un área rural que duplica con comodidad al suelo urbano. Allí, donde las calles se vuelven tierra, las rutas de buses escasean y el aire se siente más liviano, abunda el verde que ya no tiene protagonismo en la metrópolis.
La Medellín rural, tan poco representada en el cine como un elemento central y no solo como un pequeño cambio de locación entre secuencias, es crucial en La ciudad de las fieras (2021), del realizador Henry Rincón. El campo se conjuga con la Medellín urbana, más familiar para el público cinematográfico, para hacer de ésta una propuesta novedosa en su dicotomía y contrastes.
Realizar una sumatoria armoniosa de estas dos versiones de ciudad tan diferentes parece, a priori, una tarea titánica, pero se facilita gracias a la historia de Tato, un jóven huérfano de diecisiete años que, al quedarse sin opciones después de la muerte de su madre y al verse amenazado en su barrio, acude al único familiar que le queda: su abuelo Octavio, un anciano radicado en el corregimiento de Santa Elena y silletero pionero en esta tradición cultural.
En un primer momento, resulta curiosa –por no decir que es un completo oxímoron– la imagen de Tato, vestido con camiseta gráfica, pantalones desgastados y anchos, gorra y tenis vistosos contra un telón de fondo en el que resalta el verde, la luz del sol, las flores y el canto de las aves. Es, ni más ni menos, un rapero que ha sido expulsado de su programación regular y se ha visto obligado a buscar refugio en otra transmisión, dirigida a otro público y construida con otro guion. Pero la curiosidad inicial logra dar paso a un viaje complejo del que se desprenden otras dicotomías secundarias: transitamos entre el barrio violento y la finca bucólica, el rap confrontacional y la música de cuerdas de Antioquia y el Eje Cafetero; el cemento y el verdor de las plantas; la muerte y la vida.
La ciudad de las fieras, empero, no es completamente novedosa. Con Tato, interpretado por el rapero freestyler Bryan Córdoba (también conocido por su nombre artístico Elepz), encontramos de nuevo la figura de la juventud sin futuro, subyugada a la poderosa marea de una ciudad violenta, en las que las oportunidades son escasas, las amenazas sobran y las salidas no están disponibles para todos. Pero este tropo o recurso narrativo se ve subvertido gracias al encuentro con su contraparte: la vejez experimentada, la que ha visto pasar los años, los lugares, las personas y la historia. Tato y Octavio, tan heterogéneos y desiguales, se unen para crear un nuevo significado y hacer redonda la imagen de una ciudad de fieras; fieras hechas de concreto pero también de barro.
Con Tato, interpretado por el rapero freestyler Bryan Córdoba (también conocido por su nombre artístico Elepz), encontramos de nuevo la figura de la juventud sin futuro, subyugada a la poderosa marea de una ciudad violenta, en las que las oportunidades son escasas, las amenazas sobran y las salidas no están disponibles para todos.
Por otra parte, el protagonismo de un campo que se presenta como un escape para un citadino golpeado y cansado a veces corre el peligro de alcanzar la estampa turística, particularmente por la importancia que tiene la tradición de los silleteros de Santa Elena en la trama, elemento inevitablemente conectado a la promoción que las administraciones locales han hecho de la ciudad por tantos años. Es una línea delgada entre ambas intenciones; tan delgada como las fronteras que separan las comunas orientales de Medellín de este corregimiento. Sin embargo, Rincón evita dejarse llevar por el discurso fácil y muestra al silletero Octavio, interpretado por el recientemente fallecido silletero Óscar Atehortúa, con la misma complejidad con la que construye su versión de la ciudad. El anciano es una figura decididamente humana, que representa de manera positiva a una tradición que ha contribuido a la construcción de la identidad paisa, pero que también alberga en sí falencias humanas de hombre, padre y miembro de la sociedad.
Todo lo anterior es solo un acercamiento a la riqueza de temas que La ciudad de las fieras intenta abordar y que hacen que este largometraje sea un hijo patente del contexto en el que nació. Una historia a veces sosegada, pero, otras veces, también frenética, y en la que el control –en términos de intensidad narrativa y de montaje– parece que se escapa por momentos del firme agarre del director.
A fin de cuentas, se trata del óleo de una ciudad o, más bien, de una región en la que los jóvenes no llegan a viejos, los viejos se aferran a la vida, los silleteros se extinguen con el paso del tiempo, los raperos mueren únicamente por proferir versos con voces disidentes y la ciudad crece superando cualquier barrera, natural o artificial. Un óleo pintado con una gama cromática amplia, compleja y audaz.