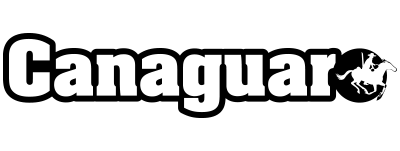Danny Arteaga Castrillón
![]()
Hay una vibración constante en Memoria, una frecuencia sonora escondida en el fondo o que más bien opera como un marco invisible que sostiene no solo el resto de sonidos de la película sino a la imagen misma. No es esta, entonces, solo la historia de Jessica, una mujer extranjera que va un busca de la fuente de un sonido que parece perseguirla solo a ella, el sonido de una “bola enorme de concreto que cae en un fondo de metal”, como lo describe, sino también sobre la intrincada unidad de las cosas y el sonido como su clamor.
Aquí la capa sonora tiene un poder hipnótico sobre la audiencia, que, además de cargar la fuerza narrativa de la historia, parece quedarse con nosotros. Yo, en particular, que la vi en Bogotá, en la noche, salí con la sensación de haberme llevado puesta la película, como quien viste la camisa en el mismo lugar donde recién la ha comprado. Salí un poco después de las 11:00 p.m., en una zona un tanto deshabitada y oscura a esa hora. Me aventuré, sin embargo, en las calles a buscar un transporte. Sentía que las vibraciones y frecuencias sonoras de la película aún se agitaban dentro de mí, pero que además me había contagiado de su agudeza, de un afán de querer escucharlo todo: el pito de un carro distante, el rugir de un bus al pasar, la música lejana de una fiesta, mis pasos y una vibración en el ambiente, parecida a la de la película.
Me sentí, entonces, un poco como Jessica (o como Tilda Swinton siendo Jessica) o jugué a serlo, mientras aguardaba el transporte en un paradero solitario, escondido tras un eucol para que las sombras paseantes de la calle no descubrieran mi soledad y mi vulnerabilidad. Quise pescar en el ambiente, en el aire frío, algún rumor que me llamara o el eco aún resonante de algún hecho pasado, reciente, lejano o milenario. Y sí los hay, hay cantos por ahí gravitando, sin una identidad clara, pero que algo nos dicen, y nos dan ganas de salir a perseguirlos y acaso con ello encontrarnos a nosotros mismos, como Jessica, que decide perseguir precisamente eso que resuena en sus sentidos, sin preguntarse si es real o fruto quizá de una alucinación nacida de su insomnio.
Pero no quiere Apichatpong Weerasethakul que dudemos de la cordura de la mujer, no quiere que nos debatamos en un parangón esquizofrénico. El sonido que oye la mujer es real, como son reales las vibraciones. Nos lo deja muy claro cuando, luego de la primera escena, cuando Jessica despierta en medio de la noche y oye su enorme bola de concreto caer, nos muestra el plano de carros en fila de un parqueadero, cuyas alarmas todas se activan sin un motivo aparente más que la de un posible movimiento telúrico o resultado de una vibración del objeto de Jessica o de ambos. Las vibraciones pueden tomar muchas formas, como las del llanto de un automóvil.
Tras ello inicia Jessica su recorrido. Sigue con desinterés ese propósito, convertido después en tranquila obsesión. Va pausada, algo lánguida, cansada por tantas noches sin sueño, y Apichatpong la acompaña con sus planos extensos, no solo para que contemplemos la imagen, sino para que agudicemos nuestro oído y captemos el sonido, los sonidos, y nos hagamos así partícipes de la experiencia. Podemos incluso observar algunas escenas con los ojos cerrados. Persigue entonces ella las pistas, mientras continúa sus investigaciones de botánica; pero en medio de todo ello su realidad se altera, y lo que antes creía una verdad, parece ya no serlo, como el odontólogo de su hermana que creía muerto, pero no lo está, o el ingeniero de sonido que le ayudó a recrear el golpe de su bola de concreto, cuya oficina se ha extraviado o nunca existió. La alteración de las frecuencias puede trastocar las percepciones, así como las ondas de radio nos ubican en diferentes planos de realidades sonoras. En la película (y esto lo pensaba en la calle cuando, ya desistiendo de la llegada de un bus, le extendía en vano la mano a los taxis), las frecuencias sonoras alteran quizá la continuidad o lógica de la narración, pero la percepción de Jessica se mantiene incólume ante la aparente variación de esas realidades. Porque, no lo olvidemos, ella es una antena, como más adelante se lo diría el personaje místico que encuentra en la rivera de un río, en el campo, fuera de la ciudad, durante su búsqueda. Jessica está siendo convocada.
Las vibraciones pueden tomar muchas formas, como las del llanto de un automóvil.
Este individuo, Hernán (interpretado por el actor colombiano Elkin Díaz con una deliciosa parsimonia), es un ser sabio que trae consigo la conciencia del pasado, incluso de antes de haber nacido, y que tiene la facultad, muy natural en él, de recordarlo todo, hasta el simple acto de desescamar un pescado. Gracias al encuentro con este personaje, durante ese momento trascendental en la historia, de descubrimiento y de sosiego, es cuando todo lo anterior adquiere una lógica. El sonido de la bola de concreto que nadie más oye, las vibraciones o las alteraciones de la realidad toman junto a este anacoreta el poder de lo natural. Lo que parecía descabellado ahora se normaliza ante su misticismo; ante su capacidad de escuchar los acontecimientos atrapados y vibrantes en las piedras; ante el hecho de ser víctima y conservar la paz; ante su capacidad de dormir y morir, y de hacernos sentir a nosotros, durante la contemplación de su cuerpo quedo, el mórbido deseo de estar en su lugar, de saborear por un instante el descanso eterno.
Es precisamente este el valor de Memoria, y de otras obras de Apichatpong Weerasethakul, como en Syndromes and Century o El tío Boonmee que recuerda sus vidas pasadas, la de hacernos sentir que lo sobrenatural, lo espiritual, lo trascendental y lo terrenal pueden convivir en un mismo espacio, pero no como fuerzas contrarias que se encuentran y reconcilian, sino porque lo real y lo fantástico hacen parte del mismo hemisferio. Por eso, además, es posible percibir un susurro panteísta en la historia: todo en la naturaleza conforma una unidad, y el sonido, como lo pone en práctica la película, es el puente de esa vasta conexión, y solo algunos pueden percibir esos misteriosos llamados del universo. Esa es quizá la razón por la cual la narración va de lo particular a lo general: inicia con el cuerpo de Jessica intentando dormir, más el sonido de la bola de concreto, y concluye con un plano abierto de un paisaje verde colombiano, del que sobresalen los cantos de las aves. Un recorrido del encierro a la libertad, de la sordera de la urbe a la melodía de la naturaleza, de lo eterno, de lo infinito.
Esa es quizá la razón por la cual la narración va de lo particular a lo general: inicia con el cuerpo de Jessica intentando dormir, más el sonido de la bola de concreto, y concluye con un plano abierto de un paisaje verde colombiano, del que sobresalen los cantos de las aves.
Nada es, entonces, gratuito en la película, cada escena y cada mensaje es un eslabón: la hermana enferma, al parecer por la maldición de una tribu desconocida que ha estado investigando; el descubrimiento de restos humanos ancestrales en la construcción de un túnel; el equilibro musical de una banda de jazz, como esa capacidad del ser humano de crear balances exactos con los sonidos; el perro que acecha a Jessica en la calle… Son todas ellas secuencias no resueltas del todo dentro de la narración, pero hacen parte del clamor, del clamor de la naturaleza quizás o del universo entero o de algo más allá de nuestra percepción que desconocemos; es ese llamado, dirigido a la mujer y a nosotros, lo que en últimas Memoria busca transmitir.
Los minutos pasan y el transporte escasea. Los taxis desconfían de mi presencia y no paran. Los postes de esta calle de la cien no arrojan luz, un par de individuos rondan las esquinas y empiezo a asustarme. Intento, para alejar la mala fortuna, traer a la memoria el poema de Jessica sobre sus noches en vela: “Más allá de los pétalos / y las alguna vez furiosas alas / el aire jadea / ante su desvaneciente sombra”. Me quedo con el jadeo del aire, es lo más cercano a la vibración, es eso que está detrás de todo sosteniendo el entramado del mundo, jadeando, susurrando, zumbando, antes que todo perezca. El poema y el creciente miedo me hace pensar en nuestra propia vibración como país. Tal vez Apichatpong no vino aquí solo a hacer una película, sino a recordarnos algo en estos momentos decisivos para nuestro futuro: el clamor que resuena en la atmósfera, el de todos aquellos hechos que han dejado huellas, improntas, en nuestro entorno, a la espera de ser rescatados.
Por fin un taxi se compadece y se detiene. Está viejo y destartalado. Es de esos tercos que aún operan con radioteléfono. El conductor no saluda. Le doy mi dirección y arranca. La intranquilidad en la calle se traslada a la de ser conducido por un desconocido. Pero lleva la ruta adecuada. Se detiene en un semáforo por la Mutis, antes de doblar por la ochenta y cinco, ya a unas cuantas cuadras de mi casa. De repente alguien golpea mi ventana con fuerza. Es una mujer joven. Tiene una botella de boxer en una mano y con la otra intenta abrir la puerta. “Déjame entrar”, dice, “déjame entrar, por favor”, y sigue golpeando. Yo me aferro a sus ojos verdes y quedo paralizado, asustado. El conductor, sin inmutarse por la presencia de la joven, arranca. Algo se salió de la película y se vino conmigo, algo me quería decir. ¿No lo habré escuchado?