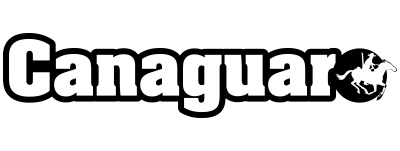Hugo Chaparro Valderrama
![]()
Laboratorios Frankenstein©
Sufro por tu silencio.
Monna Bell, Mudos testigos
El primer largometraje del cine colombiano fue una predestinación que nos condenó a la violencia: tras el asesinato del general Rafael Uribe Uribe, que estremeció a Bogotá el 15 de octubre de 1914, la Empresa de Películas Nacionales Di Domenico Hermanos decidió reconstruir el que sería nuestro primer hecho de sangre impreso en el celuloide doméstico. La historia tuvo entonces un tono periodístico que confundió los términos con la ficción: Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal, los asesinos de Uribe Uribe, fueron contratados por los Di Domenico para interpretar, un año después del magnicidio, el crimen que los hizo lúgubremente célebres. Y aunque se mezclaron imágenes documentales del entierro de Uribe Uribe con la puesta en escena del crimen, el testimonio del periodismo filmado y la veneración por el héroe de la Guerra de los Mil Días no fueron suficientes para suavizar la ira con la que sus familiares protestaron al considerar que el general aparecía como un torero en los carteles que anunciaban El drama del 15 de octubre: su aventura en la pantalla reflejó así el temor a ver nuestras miserias magnificadas por el cine. Un prejuicio que se manifestó simbólicamente cuando un crítico agresivo y espontáneo descargó su revólver, durante una proyección en Girardot, contra la imagen del general.
Siete años después, la versión cinematográfica de María insistió en nuestra condena a la violencia en clave sentimental con la desmesura de las pasiones. Aunque solo se salvaron unos segundos de las tres horas que hicieron llorar al público, se conservan registros no menos melodramáticos de los cronistas que escribieron sobre la adaptación realizada por Máximo Calvo y Alfredo del Diestro:
“Si la adaptación de María al lienzo no obtuvo el triunfo de Aura”, escribió José María Garcés Bejarano en un artículo publicado el 19 de mayo de 1924 en Cromos, “fue porque aquella historia romántica, de literatura única, tiene toda su fuerza en el lenguaje, es profundamente subjetiva, difícil de objetivarse. María será siempre un drama; María es para leerla a los quince años, cuando la vida no tiene engaños, ni el corazón heridas; María es la lectura de las vírgenes; María no se escribió para deleitarnos sino para emocionarnos, y vivirá mientras el aristocrático sentimentalismo de nuestra raza no se pervierta con el salvaje deporte sajón (¿?)”.
Películas casi invisibles por la amenaza del tiempo a la que solo sobrevivieron fragmentos, la educación pasional en la escuela del cine y su arqueología, que siempre le interesaron a Luis Ospina, fueron el material de los sueños para que ensamblara –con su pupilo, Jerónimo Atehortúa, quien terminó el trabajo de lo que sería una invocación de ultratumba tras la muerte de Ospina– el collage de una época que regresa en Mudos testigos: una reconstrucción de nuestra violencia íntima y pública con los trances desquiciados de la barbarie política y los traumas hormonales.
Los riesgos que padecen Alicia y Efraín, protagonistas de la historia de amor que se narra en Mudos testigos, aterrados porque Uribe, el hombre con el que se casará Alicia, descubra su secreto, es la anécdota y el pretexto para conocer la forma cinematográfica de nuestros primeros relatos y sus códigos sociales –la censura prohibía en los años 20 los besos lentos y se incomodaba con las películas francesas “por sus argumentos de infidelidades con besos apasionados”, recordaba uno de nuestros pioneros, Pedro Moreno Garzón, en una entrevista a Hernando Salcedo Silva en Crónicas del cine colombiano 1897-1950–.
… fueron el material de los sueños para que ensamblara –con su pupilo, Jerónimo Atehortúa, quien terminó el trabajo de lo que sería una invocación de ultratumba tras la muerte de Ospina– el collage de una época que regresa en Mudos testigos …
Como en El drama del 15 de octubre, la ficción de Mudos testigos es también un documental sobre las costumbres de la vida cotidiana en el ámbito familiar donde la madre es la encarnación de la bondad suprema, en las calles como escenario público de la moda, en el registro de las diversiones que alegraban nuestro aire conventual, en las ciudades donde transcurren su historia y su histeria: Bogotá, Manizales y Medellín según Aura o las violetas (Garzón/Di Domenico, 1924); Como los muertos (Garzón/Di Domenico, 1925); El amor, el deber y el crimen (Garzón, 1926) y El trágico final de Gardel, su última despedida (Hermanos Acevedo, 1935).
Piezas de un rompecabezas armado por Ospina y su pupilo para recrear las emociones que tanto quiso reprimir Manuel Antonio Carreño en el Manual de urbanidad y buenas maneras para uso de ambos sexos (1853), consultado a principios del siglo XX como una referencia para comportarse sin sobresaltos sociales –cuando Carreño aconsejaba “asear el alma, tratando de despojarla por medio de la oración de las manchas que las pasiones han podido arrojar en ella durante el día”–.
Al rescate de lo que pudo ser alguna vez el cine colombiano en su período silente, en una época en la que nuestros realizadores jugaron su corazón al azar y se los ganó la violencia y la frustración por la forma como sus largometrajes se convirtieron en cortometrajes fragmentados por el olvido, Ospina y Atehortúa narran una historia de acuerdo con la sensibilidad que ventiló públicamente lo que vivía el público a través de los personajes como un espejo de sus secretos.
El prólogo y el epílogo en medio de los que vemos el romance tortuoso de Alicia, Efraín y Uribe es un caleidoscopio de imágenes que reciben al espectador como si entrara a un espectáculo de vodevil, amenizado por las bailarinas que danzan en una de las pocas películas del cine mudo en Colombia que todavía se conservan –Garras de oro (Jambrina, 1926; “Cine-novela para defender del olvido un precioso episodio de la historia contemporánea [la pérdida del Canal de Panamá], que hubo la fortuna de ser piedra inicial contra uno que despedazó nuestro escudo y abatió nuestras águilas”, anuncia uno de sus intertítulos)–, y lo despiden cuando termina el relato con un caos visual de imágenes superpuestas, que contrastan con la sencillez narrativa de los fragmentos con base en los que se narra Mudos testigos; un caos que acaso intenta sugerir la oscuridad y el desastre en los que está sepultado el cine silente.
Una sorpresa final nos recuerda el humor infalible de Ospina cuando se agrega a la historia un fragmento de Los primeros ensayos de cine parlante nacional (1937), en el que Gonzalo Acevedo saluda con voz nítida al público y anuncia con orgullo la evolución técnica del cine doméstico, como si le diera la bienvenida al futuro. El sonido, que no deja de ser paradójico en Mudos testigos cuando se utilizan de forma excesiva y redundante la música y los recursos del foley –vemos a un caballo y el foley nos repite lo que vemos cuando escuchamos sus cascos–, saturando y contradiciendo con su pirotecnia la elocuencia muda de las imágenes, incluso aunque nos recuerde la presencia de las orquestas que acompañaban en los años veinte las proyecciones del cine silente o la estrategia comercial que recuperó varios clásicos en video, acompañados por organistas como Rosa Río para que el silencio no ahuyentara a los espectadores –algo semejante a que Marcel Marceau fuera acompañado por la cabalgata de las walquirias de Wagner, un efecto estruendoso durante la proyección de Mudos testigos en la que un espectador protestó pidiendo que le bajaran el volumen a los mudos–.
El cine como artificio histórico y radiografía social es en el testamento de Ospina una recopilación de la memoria, tejida cuidadosamente en su edición con los fragmentos que nos heredó el tiempo para que Atehortúa finalizara el montaje que sirve de antídoto contra la amnesia. La escritura de los intertítulos, que enfatizan las contorsiones de los actores cuando están a punto de suicidarse o no pueden soportar el trance ardiente de su romance –“Sé que este amor nos está matando… ¿Sería imposible que volviéramos a vernos, a retomar nuestros amores y amarnos en silencio? ¿No podríamos seguir amándonos en el misterio?”–, se alternan con las imágenes en las que vemos una Bogotá de fiesta durante los carnavales estudiantiles filmados por los hermanos Acevedo, que despeinaron a la ciudad desde 1921 hasta 1934, utilizadas para la ficción en El amor, el deber y el crimen.
El cine como artificio histórico y radiografía social es en el testamento de Ospina una recopilación de la memoria, tejida cuidadosamente en su edición con los fragmentos que nos heredó el tiempo para que Atehortúa finalizara el montaje que sirve de antídoto contra la amnesia.
El melodrama hizo entonces parte de la realidad como la realidad hace parte del melodrama en Mudos testigos cuando se parodia la huida de Alicia y Arturo Cova hacia Casanare en La vorágine, así como también se parodia la estructura de la novela según el orden que le dio Rivera con un prólogo, un epílogo y tres partes. Al final de todo y cuando ya no les queda otra esperanza que perderse en el fin del mundo –donde sea que esté el fin del mundo, quizás en el Amazonas–, los personajes huyen hacia la selva filmada por los hermanos Acevedo en Colombia victoriosa (1933), que intentó seguir con su reportería cinematográfica la guerra colombo-peruana de 1932.
“El último cable de nuestro Cónsul”, escribe Rivera en el epílogo de La vorágine, “dirigido al señor Ministro y relacionado con la suerte de Arturo Cova y sus compañeros, dice textualmente:
«Hace cinco meses búscalos en vano Clemente Silva.
Ni rastro de ellos.
¡Los devoró la selva!»”.
Alicia y Efraín sufren entonces la misma suerte que Alicia y Arturo Cova, tanto en la ciudad que los expulsa como en la selva que los devora, y podríamos verlos como sus dobles dramáticos.
La investigación en los archivos del cine mudo colombiano –y de otras geografías: The Great Toronto Fire of 1904 (George Scott & Co.) fue utilizada para el fragmento en el que las llamas lo devoran todo como una consecuencia hiperbólica de las travesuras sensuales de los amantes– hizo de Ospina y Atehortúa restauradores de la historia visual con la que editaron una ópera silenciosa, que filmaron y podrían firmar todos los fantasmas que a través del tiempo la hicieron posible.
Mudos testigos puede verse entonces de distintas maneras: como una ficción en la que se representa una época; un relato que canibaliza fragmentos de otros relatos; un documental sobre el cine mudo colombiano; un juego cronológico que rescata la audacia de los pioneros; una semblanza de lo que significaba ser colombiano en los años veinte a la luz de nuestras películas; una parodia de La vorágine o todo esto a la vez.
En cualquier caso, antes de que el cine mudo colombiano fuera devorado por la selva, lo rescataron Ospina y su pupilo, tal vez conscientes del encuentro que han tenido en el país, desde El drama del 15 de octubre, el documental y la ficción; evocando el destino anunciado, como otra predestinación, por el título de un film dirigido por Camilo Cantinazzi para la Colombian Film Company, fundada en Cali en 1923: Suerte y azar –algo tan impredecible como revivir a los muertos y a su tiempo en la pantalla–.