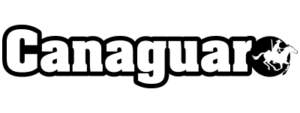Lina María Rivera Cevallos
![]()
“La historia de los pueblos indígenas es
una historia de resistencia y resiliencia”
–Rigoberta Menchu, “Nieta de los Mayas”, Premio Nobel de Paz–
La ópera prima de Leonardo Barbuy une a Perú y Colombia desde lo más profundo de sus raíces históricas y búsquedas cinematográficas. Diógenes explora los interrogantes sociales y culturales que han forjado nuestro cine: el conflicto armado interno, el postconflicto, la violencia, la memoria, el perdón y la reconciliación. Pero esta vez, la historia de redención, dolor y transformación se despliega en la majestuosa cordillera de Los Andes, en la comunidad Sarhua, de Perú.
Con una mirada tan poética como evocadora, influenciada por Tarkovski, la película entrelaza las dos naciones y se convierte naturalmente en parte de nuestra cinematografía colombiana a través de su coproducción con La Selva Cine, productora de las cineastas Laura Mora, Daniela Abad y Mirlanda Torres, con la distribución a través de DOC:CO y la cinematografía por Mateo Guzmán, también director de fotografía de La tierra y la sombra” de César Acevedo, con la que Diógenes guarda similitudes evidentes y entrañables.
La película, ganadora a mejor película iberoamericana y mejor dirección en el Festival de Cine de Málaga, nos acerca desde su imagen en blanco y negro a un universo pletórico de contraste y polaridades extendidas en cada elemento narrativo. Desde la vida y la muerte, la ausencia y la presencia, los sueños y la realidad, el campo y lo urbano, hasta otros elementos estéticos como el uso de tilt up y tilt down (movimientos de cámara verticales, hacia arriba o hacia abajo) y travellings circulares, usados magistralmente en dos escenas, sobresalientes de sensibilidad, que nos revelan la esencia de todo el filme.
La primera escena acontece cuando el padre de Sabina muere y su mundo, al igual que la cámara, se pone de cabeza. La secuencia comienza con la desgarradora expresión de dolor de Sabina junto al cadáver de su padre, y se prolonga a través de una puerta bañada por una iluminación blanca y solar. Esta puerta se convierte en un portal que conecta su micro universo con la inminente verdad: ha llegado el momento de salir y ver el mundo más allá de su pequeña casa. La escena culmina con la imagen de la tabla de Sarhu, que forma parte de la edificación de la casa. Siguiendo la tradición, en esta tabla está pintada la historia de su familia, marcada por una masacre y la desaparición de su madre, reforzando el peso de su legado y la urgencia de su viaje.
El segundo momento crucial ocurre cuando Sabina llega por primera vez al pueblo y es recibida por la imponente verticalidad de su topografía. El paisaje se presenta ante ella como una línea recta que cae sobre su figura, asemejándose a una pared impenetrable. Este contraste marcado y poderoso, destaca la profundidad de campo que anteriormente sugería la libertad de su hogar alejado de lo mundano y urbano. La diferencia entre la amplitud de su entorno rural y la abrumadora estrechez del pueblo subraya el choque de mundos y la nueva realidad a la que Sabina debe enfrentarse.
Aquellas imágenes simbólicas, cargadas de sentido, son el motor de todo el film. La mitología se entrelaza con la realidad para crear una constante atmósfera onírica y de premonición. En este entorno, el rol de la mujer, encarnado por Sabina, se convierte en el pilar de la familia, no solo mediante el sustento alimenticio, sino como portadora de aquella voz mágica y mística, que se transmite a través de las historias, mitos y leyendas que dan sentido a la tragedia de la existencia. Convirtiéndola en la única que puede ver, prever y soñar el limbo que divide la vida y la muerte.
La diferencia entre la amplitud de su entorno rural y la abrumadora estrechez del pueblo subraya el choque de mundos y la nueva realidad a la que Sabina debe enfrentarse.
Esa constante sensación de que algo maligno y sobrenatural se acerca a ellos se comunica a través de la exaltación de los elementos naturales: aire, agua, tierra y, principalmente, fuego; en cuanto abrasa y destruye, pero además ilumina, purifica y “transforma”. A través de estos elementos, Sabina y su hermano Santiago perciben progresivamente cómo “el mal” los acecha y se aproxima. Sin embargo, a medida que avanza la narración, nos damos cuenta de que aquella fuerza invisible que los hace soñar y temer se concreta, en suma, en lo “urbano” y “pueblerino”, un mundo desconocido para ellos debido a la decisión de su padre de alejarlos de todo por seguridad y amparo tras la muerte de su madre. Con certeza, este mundo alterno, desde su lejana impiedad, de manera gradual devora la naturaleza y la calma pasada.
Ese encuentro inevitable con el pueblo, que cada vez se hace más presente, palpita como un rugido silencioso en cada paisaje contemplado por los hermanos. La tensión culmina con la sentencia de la mujer del pueblo hacia su padre muerto: “Su padre está maldito”. Esta maldición, no solo pesa sobre ellos como una sombra, sino pesa ineludiblemente también sobre quienes no podemos escapar del pasado y hemos de volver a este para reescribirlo, así sea, a través del cine.
El protagonismo del padre, Diógenes, es un elemento simbólico y alegórico que Barbuy utiliza aprovechando la popularidad del nombre griego en la región peruana. Al igual que el filósofo, este Diógenes se oculta en la naturaleza con una rigurosa contención para conquistar su propia libertad y denunciar silenciosamente los males de su época. Su apodo, “Diógenes, el perro”, añade una dualidad animal entre los personajes. Fieles a su salvaje realidad, esconden su dolor y muerte bajo la tierra y el fuego, acercándose al pueblo solo para alimentarse, protegidos únicamente por otros perros.
Esta alegoría también hace referencia al origen de la palabra Sarhua, proveniente del quechua “Sarwi”, que significa restos de animales que han sido presas de otros para su alimentación. Este detalle enfatiza cómo el ostracismo voluntario de Diógenes y su familia nace del dolor, la pérdida y la violencia, con la esperanza de encontrar algo más lejos de tanto mal. La metáfora destaca el vínculo filosófico y primitivo entre la estética y el discurso cinematográfico, en un universo que a través de su mutismo se desborda en sentido.
Diógenes nos incita a cuestionar nuestros patrones como sociedad a través de una escena igualmente poética, sencilla y profundamente abismal, como su entorno. Sobre una gran piedra al borde de un majestuoso precipicio, los dos niños observan el cielo y el abismo. Santiago le dice a Sabina: “He visto a las personas y el fuego, ¿y ahora qué?”. Ella responde: “Nada, no más, todo igualito”. Esta escena resume cómo, a pesar de la violencia, el dolor y la aparente transformación, las personas parecen seguir viviendo únicamente para repetir el mismo reparto trágico. La sensación de estancamiento y la percepción de que, a pesar de todo, nada cambia, revelan el valor más profundo y a la vez el aspecto más duro y cruel de la película. La narrativa nos enfrenta a la cruda realidad de que, en muchos aspectos, el ciclo de sufrimiento y repetición parece inquebrantable, y es quizás ahí donde reside el verdadero mensaje del filme.