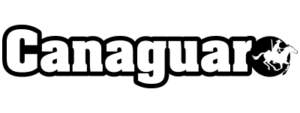Juan Sebastián Muñoz
![]()
La historia de Latinoamérica ha estado atravesada constantemente por la posesión de la tierra y por la desigualdad. Desde México hasta Argentina, se ha creado toda una tradición alrededor de los hacendados, quienes han acaparado inmensos latifundios alrededor de los cuales gira toda una cultura, un ecosistema. Muchos de esos espacios han representado inmensos apogeos de grandes castas que han dominado regiones enteras de todo el continente y, en muchas ocasiones, las mismas transformaciones del mundo han sobrepasado a esos terratenientes, a esos hacendados, y esas haciendas se han convertido en vestigios de un pasado esencialmente feudal, y en ese espíritu de fondo decadente, crece un musgo mágico, una embriaguez sensorial que es capaz de hacer que el tiempo se detenga.
Es bien conocida la anécdota que le dio vida a La mansión de Araucaima como novela. Aquel encuentro proverbial entre Álvaro Mutis y Luis Buñuel, en el que el escritor colombiano le aseguraba al mítico cineasta de Calanda que, en el trópico, en Colombia, podía gestarse el espíritu gótico francés, con todas sus criaturas oscuras incluidas. La película de Buñuel nunca se hizo realidad, pero sí se convirtió en uno de los clásicos fundamentales de Caliwood, el grupo de Cali que trasladó esas criaturas a la realidad colombiana y en específico a la realidad del Valle del Cauca. Carlos Mayolo instaló con su adaptación de La mansión de Araucaima (1986), un precedente que está envestido de universalidad y de reflexión profunda sobre las profundidades de Latinoamérica. Mayolo ya había nutrido el gótico tropical con Carne de tu carne (1983) y también Luis Ospina (montajista en esta película), había entregado Pura sangre (1982). Por lo tanto, el gótico tropical llevaba ya un camino recorrido. El panorama sin duda estaba despejado para la exploración de Mayolo sobre la obra de Mutis.
La aristocracia putrefacta que parece ser el caldo de cultivo del gótico tradicional, y por supuesto también del tropical, fue un tema recurrente en el cine y no pocas veces fue retomado por el gran cine Latinoamericano, que sin duda observaba al cine francés, italiano o alemán, además de su propia realidad oprobiosa. En los años sesenta, en la última etapa del Cinema Novo, aquellos pioneros de la contracultura latinoamericana se refirieron constantemente al colonialismo abandonado de los hacendados, en algunos casos, con adaptaciones de la época colonial misma y, en otros casos, refiriéndose a la impregnación colonial de aquel presente en películas como Macunaima (1969), de Joaquim Pedro de Andrade, y Los dioses y los muertos (1970), de Ruy Guerra, en la cual los vestigios polvorientos del feudalismo tardío de la colonización, en las profundidades de Brasil, deriva en auténticos vampiros, en monstruos que no conocen el límite entre la realidad y la fantasía, que respiran con la nostalgia de ese azote que sostenían en sus manos cuando eran todavía vigorosas.
Precisamente, en La mansión de Araucaima, José Legwoy, quien encarnó varias veces a los personajes en el Cinema Novo, es el patriarca oxidado alrededor del cual gira el carrusel delirante del mundo de este gótico tropical. En Europa, la nobleza en decadencia, la burguesía derrumbada, también permitió que emergieran esos personajes aferrados a una grandeza marchita. Tanto Fassbinder como Visconti supieron poner a esos personajes en contraste con un fondo que ya los había dejado atrás, mientras el dolor los invadía progresivamente. Así surgieron auténticos personajes quiméricos que sufrieron grandes caídas en películas como El Matrimonio de María Braun (1978) y La ansiedad de Veronika Voss (1982) por el lado de Fassbinder, o también El Gatopardo (1963) y toda la trilogía alemana por parte de Visconti.
Precisamente, en La mansión de Araucaima, José Legwoy, quien encarnó varias veces a los personajes en el Cinema Novo, es el patriarca oxidado alrededor del cual gira el carrusel delirante del mundo de este gótico tropical.
La mansión de Araucaima parte del presente, del marco del rodaje cinematográfico, del cual escapa Ángela (Adriana Herrán), expulsada por el hastío de la repetición interminable. Así se adentra en la casa, en la hacienda, en la mansión, en donde inmediatamente se reconvierte en una femme fatale del gótico tropical, en una bruja que perturba los sentidos de los habitantes de la casa, quienes ya bordean la fantasía. Como La coleccionista (1967), de Rohmer, Ángela se vuelve poderosa solo con su presencia, y ella misma resulta capturada por la atmósfera viciada de ese trópico repleto de fantasmas. Inmediatamente está rodeada de vampiros que necesitan de ella para subsistir, para permanecer en el gozo de una pena eterna. La película es todo un recorrido, habitación por habitación, del deambular mismo de Ángela, quien poco a poco va adquiriendo un tono más febril, el de una enfermedad indefinida que la posee, que se sostiene en la necesidad de mantenerse perenne como el objeto del deseo hasta que la carencia de amor la consume desesperadamente. Tras el velo nebuloso de aquella embriaguez indefinible, están trazadas unas castas de auténtica opresión, que finalmente logran deshacerse solamente en el delirio, en una pasión que no se puede encauzar nunca.
En el fondo de la aventura surrealista de La mansión de Araucaima yacen las ruinas de un mundo tan esplendoroso como terrible. Hay una nostalgia oscura por la muerte, por la esclavitud transversal que avasalla en todos los escenarios. Solamente en ese punto específico de la podredumbre surge un nuevo color, el resurgir de un palpitar erótico que no encuentra de dónde aferrarse, que no puede evitar el sometimiento y la crueldad, hasta el destino inevitable de la muerte y de un espíritu esclavista inmortal, que a fin de cuentas es como una condena para la condición humana.
En el contexto del proceso mismo de Caliwood, el gótico tropical abrió una extraordinaria veta expresiva que además estaba anclada profundamente a la historia extensamente colonialista del Valle del Cauca y de toda Colombia. Con este agregado, el grupo de Cali aportaba, sin duda, una auténtica vanguardia, no solamente colombiana sino Latinoamericana, con el alcance suficiente para poner en la pantalla una inmensa proyección de males interminables, aquellos arraigados a la desigualdad y al regodeo interminable en el fondo de un boato especialmente degradado, que no por eso, y tal vez justamente por eso, permite que emerjan nuevas flores, como aquellas que invaden las ruinas o que crecen de la mierda.