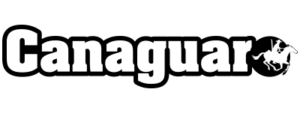Juan Sebastián Muñoz
![]()
Pareciera innecesario tener que ahondar en el dolor que se deriva de la miseria. El horror horizontal y vertical que inunda a un ser humano que es sometido a la degradación criminal de la pobreza extrema. El cine latinoamericano con suficiente conciencia ha derivado en una observación política extensa que ha denunciado el asentamiento de un orden estructural sistemáticamente criminal desde sus mismos modos de producción. En Colombia, no existe una presencia más importante en ese sentido que la de Marta Rodríguez y Jorge Silva y, específicamente, en su obra Chircales (1972), el transversal mediometraje documental que dio a conocer el modo de producción semiesclavista de la industria ladrillera en la marginación de Bogotá.
La asociación cinematográfica de Rodríguez y Silva empezó formalmente con esta película que abarcó seis años de auténtica inmersión en las entrañas de una familia sometida a la devastación indignante de una opresión esencialmente criminal, en la que trabajaban del más viejo al más joven, desde ancianos hasta niños, hombres y mujeres, niños y niñas, en la maquinaria asesina de una industria que les consumía el alma y el cuerpo en cada respiro, en cada gota de sudor, inhalando emanaciones venenosas o cargando el peso de las piedras sobre el lomo. El método de los realizadores revela un compromiso honesto, una relación horizontal con los personajes de su película, con la humanidad misma que a fin de cuentas es la que vierte a cada instante, en cada plano, un sustento poético que aún más que emoción es conmoción.
Rodríguez y Silva parten de la premisa teórica del marxismo y la película es originalmente demostrativa de esa tesis. En el centro de Bogotá (y del país), en plena Plaza de Bolívar, capturan la presencia militar en las imágenes y la negación contraevidente del gobierno en la memoria sonora, mientras que la población asiste a las elecciones con el automatismo de la ideologías ciegas y heredadas sin cuestionamiento. Después, mientras se esclarece el mecanismo vil de la deshumanización que explica el sistema mismo de la industria ladrillera, poco a poco el camino se adentra en ese hábitat en el cual se suman rostros de todas las edades, emergiendo desde la oscuridad, y la cámara se detiene en la profundidad de esa mirada que encierra un dolor muy profundo que se cultiva día a día, mes a mes, año tras año.
En medio de una adversidad inaudita, de la gestación sin signo alguno de planificación y de los testimonios de la violencia intrafamiliar derivada de las más profundas depresiones, sobrevive esa comunidad que crece como una planta silvestre en la aridez rocosa, mientras parecieran tener la conciencia melancólica de avanzar a pasos firmes hacia la muerte. Recuerda por momentos La casa es negra (1962), de la poetisa iraní Forough Farrokhzad, y resulta especialmente abrumador considerar que la miseria de las ladrilleras, en el subsuelo de esa pirámide arbitraria de producción, recuerde por momentos a los leprosos condenados a la marginación. Es desolador pensar que el sometimiento natural de esas condiciones de explotación sea equiparable a los estragos inclementes de una enfermedad crónica y terrible.
…resulta especialmente abrumador considerar que la miseria de las ladrilleras, en el subsuelo de esa pirámide arbitraria de producción, recuerde por momentos a los leprosos condenados a la marginación.
A pesar de las circunstancias especialmente horrorosas, la comunidad lucha por aferrarse a una alegría esquiva, en las celebraciones de los cumpleaños con sus respectivos preámbulos esperanzados. Pero los rituales inevitablemente se transforman en los del dolor desgarrado, los del duelo, los del funeral y el entierro de los familiares, quienes terminan fundiéndose con ese suelo asesino, esa arena movediza, que empieza por ser prisión y termina por ser tumba.
La extraordinaria textura fotográfica de Chircales, el rostro de esta profunda poesía del dolor, no es un acierto azaroso. No se trata aquí de la captura virtuosa de un instante. Esta es una película que se subleva frente a la velocidad de la modernidad. Que se interna, que espera, que aguarda sin prisas y que se hace parte del mundo que habita y no solo visita. Es el resultado de la experiencia vital en ese espacio, de la respiración misma de ese mismo aire, de convertirse en uno más en esa comunidad. Y ese fundamento es esencial en la ruptura de cualquier dirección vertical en la observación. Es lo que garantiza que exista una mirada digna, respetuosa e incluso de admiración, que termina por desentrañar poéticamente la pena y de proyectar al mismo tiempo una intensa indignación.
Se trata de una posición política que no se limita a observar desde la distancia de un exotismo clasista y racista, sino que se compenetra y sustancialmente se nombra como parte de esa categoría popular, del mismo pueblo al que se refiere la teoría marxista. Finalmente, el duelo profundo se desborda en la película y se siente tan especialmente denso que toca todas las aristas de la espiritualidad. La espiritualidad de una pena sacra, de un lamento intenso, que surge de las entrañas y se proyecta a todos los espacios; que resuena en las cavidades de cualquier sensibilidad medianamente despierta.
Así como por aquellos años se encumbraba el Cinema Novo en Brasil o la obra de Pino Solanas y Leonardo Favio en Argentina, e incluso los documentales testimoniales de Patricio Guzmán en Chile, la obra de Marta Rodríguez y Jorge Silva estableció un camino único y reconocible para el cine latinoamericano. Desde la mirada decididamente antropológica, estableciendo una observación siempre digna de las injusticias estructurales, sin separarlas de la naturaleza cultural misma del pueblo, específicamente con Chircales, el cine en Colombia avanzó hacia la consolidación de un discurso propio, interiorizado y comprometido honestamente con su realidad, teniendo en cuenta toda la percepción que se puede tener en la vida misma, desde la aspereza violenta del sufrimiento hasta la trascendencia espiritual de ese dolor que es el sustento antiguo de la religiosidad. En ese sustrato extraordinario, que se alimenta de la sensibilidad solidaria del artista, crece una obra que expresa una existencia reconocible para cualquiera que tenga algún tipo de arraigo popular en su propia constitución como un verdadero ser social, parte de la comunidad.