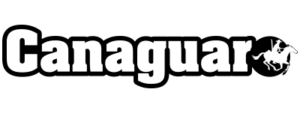Ignacio Zuleta
![]()
¿Qué cosa fuera la maza sin cantera?
Un eternizador de dioses del ocaso
un servidos de pasado cosa nueva…
Silvio rodríguez
Es mejor apresurarse a ventilar el problema de la forma porque no estamos acostumbrados a creer que una película nacional es aceptable cuando cumple con un mínimo de requisitos técnicos. Veamos. Cóndores no entierran todos los días, de Francisco Norden es un buen ejemplo de realización cuidadosa: el sonido es claro, la imagen aparece enfocada, los actores se saben el parlamento y la ambientación es excelente. Está bien. Sí se puede hacer cine en el país. Pero qué cine.
La factura impecable no es garantía. Si Cóndores es una película bien hecha y no funciona, la falla debe estar en las raíces mismas de la concepción.
La película no emociona. La culpa se le podría echar al montaje conservador, cansado y sin brío, o a la rigidez teatral de los actores secundarios o al asma dental de Frank Ramírez. Pero esas son consecuencias y no causas. ¿Dónde está la falla? La pasión no se vislumbra, la vida no se refleja y la intensidad no se siente. El miedo o la incapacidad de reflejar emociones recorre todo el filme. La historia es ciertamente apasionante, el pueblo del altiplano tiene un espíritu que palpita debajo de la ruana y la atmósfera sabanera resuma carácter; pero si todo ello no pasa por entre las venas del director para quedar impregnado de su propio ser, no hay logro. Parece haber una confusión. Asepsia no es sinónimo de sofisticación, ni apatía lo es de templanza.
El tratamiento de Cóndores presume de clásico, sin duda a la influencia europea de su director. Pero esto no es Europa y en este continente las concepciones clásicas no cuadran por gastadas, anacrónicas y lejanas. Mientras los europeos se esfuerzan en revitalizar a la fuerza sus cadáveres, aquí ya no sabemos qué hacer con tanta vida escabulléndose al proceso de clasifíquese y archívese. Si Descartes hubiera teorizado en esta tierra, no habría tenido que conformarse con un frío y desengañado “Pienso, luego existo”, aquí gritaríamos desvergonzadamente “Vivo, luego existo”.
El tratamiento de Cóndores presume de clásico, sin duda a la influencia europea de su director. Pero esto no es Europa y en este continente las concepciones clásicas no cuadran por gastadas, anacrónicas y lejanas.
Si la violencia, como afirma Norden, es nuestra esencia, no se explica cómo a una película sobre el tema se le da un distanciado tratamiento intelectual. No se propone aquí que se muestre sangre, los cortes de franela y las masacres; pero sí reemplazar la crudeza del fenómeno con símbolos eficaces, tensiones y recursos cinematográficos. Ver a Frank Ramírez enterrar un cuchillo en un queso holandés es un símbolo débil ante el cual los nervios del espectador apenas si se estremecen sin vibrar. Violencia de papel que no se compadece con la realidad.
Hay un temor oculto de caer en el pecado del provincialismo. Un temor tonto. Quien quiera que haya comprendido un poco las leyes que nos rigen, se da cuenta de que cuando las cosas son consecuentemente provincianas y su desarrollo es el máximo en el propio mundo, califican como universales. Lo demás son engendros sin raíces. Porque con la personalidad ocurre lo mismo: se pueden escuchar opiniones ajenas y observar muchos modos de vida, pero la única manera de ser persona es siguiendo fielmente los íntimos dictados.
Por supuesto que es difícil desenmarañar nuestra propia identidad entre la casi escandalosa multiplicidad de formas. Pero en el esfuerzo y el compromiso está la fuerza. No podemos darnos el lujo de esperar a que un antropólogo extranjero escriba un brillante ensayo sobre lo que somos, y por comodidad, creerle. Por ello, toda producción nacional debería tener un aire de experimentación que reflejara la frescura de un continente que no carga con ruinas a la espalda.
El Tiempo, 3 de noviembre de 1984.