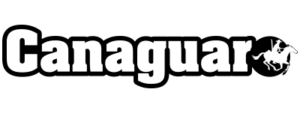David Guzmán Quintero
![]()
«La vida no se trata de encontrarte a ti mismo ni de encontrar nada.
Se trata de crearte a ti mismo, de crear cosas.»
Bob Dylan para Rolling Thunder Revue, de Martin Scorsese.
A lo largo de mi minúscula trayectoria como crítico de cine (para ponerlo en términos socialmente convenidos, pues el puesto de “comentarista” ya está en uso para otros fines que tampoco son de mi agrado), mis textos, agridulces a ciertos paladares, de alguna forma, pueden estar erigiendo la imagen ininteligible (inexplicable para mí también) del crítico de cine al que no le gusta el cine o la de aquel de inclinaciones necrofílicas que exige formas que ignoren los años trasegados. La razón de ser de este texto no es la de justificarme (pues la molestia es la parte más atractiva de este ejercicio), mucho menos la que yace de la prepotencia del crítico todopoderoso (muerto también) que hace una suerte de cotización al gusto de qué es lo que espera. La intención es mucho más modesta: recopilar algunas elucubraciones en torno al cine y otras que han surgido mientras veía alguna película, con el fin de poder, tal vez, hacer un aporte a la construcción de una narrativa cinematográfica dinámica, inasible a las categorías, propensa al mestizaje, despreocupada de binarismos, arraigada a la ambigüedad, alojada en las fronteras, en los intersticios. (O tal vez sean llanos balbuceos que solo me interesan a mí.) Para eso, se debe ir al padre de la hegemonía: el eurocentrismo. (Entonces este texto, además, podría ser una diminuta nota al pie de página de otros textos como los de Glauber Rocha, Julio García Espinoza o Raúl Ruíz)
Las manifestaciones puras ya están trasnochadas. Eso aplica para cualquier campo de estudio: Economía, Política, Artes, Filosofía, Cultura, etcétera. El pretender hacer un estudio medianamente serio en alguno de estos campos sin referir a los demás, es un mero despropósito. En efecto, el capitalismo es un sistema económico, pero cuánto ha contaminado las artes, la política, la filosofía, la cultura, incluso, evidentemente, la misma forma en la que nos interrelacionamos en sociedad; así, hasta el punto de tomar “eurocentrismo” y “cultura capitalista” como sinónimos. De la misma forma, la historia del cine no es solamente la historia del cine sino la del cine en la historia; desde hace tiempo ya se consideran los relatos cinematográficos como evidencia antropológica (digamos: académicamente) legítima para el estudio de determinados momentos históricos; lo que quiere decir que las películas albergan entre sus márgenes un síntoma sociocultural y no son otra cosa que la evidencia de un ethos común para la época. Los ejemplos son inagotables: Buster Keaton parándose encima de una chica encostalada en El maquinista de La General, el sinnúmero de cachetadas que les dan los hombres a las mujeres en casi todas las películas francesas de mediados del siglo pasado, la llegada de los más célebres monstruos al cine de horror japonés, los agitados melodramas del neorrealismo italiano, etcétera.
Específicamente los estudios referentes al eurocentrismo en el cine se han acomodado fácilmente en una interpretación del relato cinematográfico limitado a un análisis exclusivamente literario de los filmes: argumento, personajes, diálogos. La razón, empírica y acaso idealista, es una dialéctica ininterrumpida entre ética y estética. Manuales de ética y moral como el tristemente célebre Manual de buenas costumbres (más conocido como “El manual de Carreño”) propone bases estéticas como la presentación personal, el sonido de la voz de la mujer, etcétera. Y, asimismo, manuales de estética, como el de Kant, tienen bases transversalmente morales; de hecho, llama la atención que casi nunca hace referencia a descripciones visuales o sonoras, como no sea agregándole un calificativo: Lo antinatural es extravagante y quien guste de ello es un fantaseador, o es una monstruosidad y quien guste de ello es un maniaco, aquel que no entretiene es un insípido, y así, con otras etiquetas como “noble”, “sublime”, “refinado”, “culto”, “intelectual”, “de alto estatus” y, en contraparte, “vulgar”, “corriente”, etcétera. Estas nociones de “lo bello”, “lo sublime”, “lo artístico”, personalmente, me han parecido búsquedas impuestas de una forma casi lobotómica: se ha impuesto como un velo sobre los realizadores, despojándolos de su sensualidad, limitando su disposición corporal, discursiva, emocional, intelectual.
Manuales de ética y moral como el tristemente célebre Manual de buenas costumbres (más conocido como “El manual de Carreño”) propone bases estéticas como la presentación personal, el sonido de la voz de la mujer, etcétera. Y, asimismo, manuales de estética, como el de Kant, tienen bases transversalmente morales…
Sin embargo, el estar supeditado a los análisis literarios es lo que permite al mercantilismo hallar los entresijos a través de los cuáles pueden aparentemente cargar las banderas de las militancias, cuando solo les ponen un biberón en la boca, mientras sus aspectos formales se siguen resistiendo a esos nuevos planteamientos, respondiendo aún a exigencias hegemónicas.
La mención a los postulados de Carreño (basados sobremanera en una moral cristiana) y los de Kant, por no mencionar a otros filósofos ilustrados, es porque son estas las fórmulas a través de las cuáles los estudios y cineastas mantienen cómoda a la audiencia, asegurando así la calidad de mercancía de su obra. Esta preocupación es el corazón de un arte eurocéntrico: la valuación del arte por su calidad de producto. En otro espacio podríamos caracterizar a ese arte eurocéntrico, que es una abstracción, de hecho, bastante concreta. Por el momento, basta recordar que lo eurocéntrico hace referencia a un pensamiento y no a una nacionalidad.
La parodia del artista
«Fassbinder era muy preciso en el lenguaje y muy cuidadoso y yo aprendí muy pronto que uno se acostumbra a usar expresiones sobre el cine que, en realidad, son horrorosas. Expresiones, como, por ejemplo, “eso hay que venderlo”, “eso está muerto” o “el plano está muerto” o cosas por el estilo. Son expresiones del lenguaje del cine que a él no le gustaban y decía: “¿Cómo así que ‘muerto’, cómo así que ‘vender’? ¡Yo no quiero vender nada, yo quiero hacer una película!»
Entrevista a Michael Ballhaus, director de fotografía, por Luis Alberto Álvarez.
La receta para ser un éxito de taquilla (o sea, un producto vendible, casi subastado) propalada por algunos académicos son dos: Una, entretener y emocionar (esta última, palabra tristemente manoseada hasta su absoluta insignificancia). Dos, mantener una estética meramente funcional sometiéndose a los postulados gestálticos en cuanto a sus principios de composición, armonía visual, etcétera, y una banda sonora que se limite a lo audible a una música extradiegética que rellena o manipula. (He ahí el porqué del ditirambo a Kubrick.) En estos términos, el capitalismo ha herrumbrado nuestro lenguaje y las vías expresivas en sí mismas, llevándolas al anacrónico terreno de lo meritocrático que es esencialmente ajeno a los canales de expresión (como lo son el cine, la música, la pintura, la literatura… en fin, aquello a lo que me resisto a llamar “Bellas artes”), creando campos de batalla en los que enfrentamos a lo erudito en contra de lo corriente, lo noble en contra de lo bajo… con el propósito de canonizar ciertos popes fraguados en las capillas del “buen gusto”. En ese campo hemos jugado un papel desafortunadamente crucial los premios, los festivales, las academias y los críticos, basados, por un lado, en impuestas maneras de conmover o deleitar y/o, por otro, adjudicando el arisco rótulo de “arte” a ciertas obras y a otras no. Esa etiqueta de “arte” o “artista”, al menos en lo que respecta al cine, es una construcción eurocéntrica en la medida en la que solo ha sido un mero estatus que les han asignado a aquellas obras que promuevan determinados valores, defendidos bien sea en Estados Unidos o en Francia. En el caso del cine, este pudo entrar en este prestigioso terreno cuando narrativamente halló sus similitudes con el teatro y la literatura y empezó a movilizar valores diferentes a los que mostraba en sus épocas de ferias y vodeviles con el fin de poder llegar a una audiencia aristócrata.
La ecuación es sencilla: la hegemonía busca vender, para vender es necesario no incomodar. La comodidad se logra procurando siempre unas emociones válidas o, mejor dicho, validadas. La risa, el llanto, la sorpresa son claras pruebas de que hemos asistido a algo noble. Otras emociones como el aburrimiento o la repugnancia, a las que podemos acceder a través de Godard o Pasolini, son tachadas inmediatamente como inoportunas, corrientes, ignorantes, acaso intelectualoides.
La ecuación es sencilla: la hegemonía busca vender, para vender es necesario no incomodar. La comodidad se logra procurando siempre unas emociones válidas o, mejor dicho, validadas. La risa, el llanto, la sorpresa son claras pruebas de que hemos asistido a algo noble.
Y cómo llegan esos modos de pensamiento a instalarse tan efectivamente es aún más sencillo: Primero, mediante la naturalización de las ideas, es decir, vendiéndolas como productos de la lógica y el sentido común. Y, en contraparte, etiquetando a la contradicción de esas ideas como estupideces. En este último proceso, juega un papel históricamente determinante la ridiculización y la omisión humana. Segundo: Mediante los binarismos.
Una de las estrategias del eurocentrismo para imponer mecanismos de pensamiento determinados ha sido la de la polarización, que está claro que ha sido un proyecto político. Esto es crear solamente una gama que comprenda el blanco y el negro y nada en la mitad; así, si no estás de un lado, estás del otro. binarismos tales como: primitivo/moderno, tercer mundo/primer mundo, comunista/capitalista, hombre/mujer, indio/europeo; para el caso del cine, sería el de arte/”no-arte” o culto/comercial. Las hegemonías no toleran grises. El que no está de un lado, está del otro. El que no está en ningún extremo, es una pobre alma que no tiene clara su identidad.
Esa identidad abarca también el terreno de la creación, comprendido este como un contrato en el que miles de personas meten mano. Son meros campos semánticos a los que nos han hecho creer que debemos pertenecer. En el cine, como en las personas, la identidad es constrictiva, es un contrato redactado siempre por un tercero que pretende delimitar nuestros pensamientos y nuestras prácticas. Aquellos acercamientos del cine colombiano al cine de género han sido notoriamente más atractivos cuando se firman esos contratos, pero con cientos de cláusulas eximentes, como es el caso de Pariente y su acercamiento al Western, o un cortometraje como Paloquemao con su universo vampírico en una plaza de mercado de Bogotá.
Una de las cláusulas de ese eurocentrismo cinematográfico ha sido la de un deber de realismo. Ese contrato de realidad que ha inquietado las búsquedas de los países en los que, justamente, se manufacturaron las bases del eurocentrismo y que han intentado definir sus particularidades: el neorrealismo italiano, el realismo inglés, el francés, el alemán y el de Estados Unidos, que es un caso aparte. Es complicado bosquejar esa pesquisa para el caso colombiano, pues la rotunda mayoría de películas hechas durante los primeros cincuenta años de realización cinematográfica en el país, se encuentran perdidas en su totalidad o apenas se conservan unos cuantos minutos. Uno, entonces, puede deducir dos cosas. Primero: a partir de los pocos minutos que se conservan de algunas películas, que algunos relatos intentan acercarse a ese realismo esperado, a ese contrato naturalista, encontrándose con que ese realismo que buscan en el cine difiere en las expresiones desbordadas en los gestos grandilocuentes de nuestra cultura; las actuaciones “teatrales” repudiadas, en un inicio, por Pudovkin y Eisenstein estaban no solo en los actores colombianos de teatro, sino en los colombianos. Segundo: la inconformidad que hubo con las farsas costumbristas que fueron, entre otras, las películas de Nieto Roa y que devino en una búsqueda por ese realismo “serio”. El primero que pudo encontrar ese balance (entre el realismo esperado y la realidad) fue Víctor Gaviria en los “actores naturales”. Entonces se pensó que era esa la única forma de llegar a ese resultado, que esa era la identidad de un cine colombiano y que las realizaciones ulteriores debían ir por ese camino. En el exterior también empezaron a exigirnos ese resultado.
Segundo: la inconformidad que hubo con las farsas costumbristas que fueron, entre otras, las películas de Nieto Roa y que devino en una búsqueda por ese realismo “serio”. El primero que pudo encontrar ese balance (entre el realismo esperado y la realidad) fue Víctor Gaviria en los “actores naturales”.
Como sea, al final lo más grave de los problemas expuestos no es que se conciba la creación de tal o cuál manera o que alguien opte por hacer equis o ye cine. Lo verdaderamente preocupante es que estas nociones poco a poco nos están empujando hacia una pasteurización en las creaciones, una estandarización de la belleza, y a eso le estamos llamando “dominio del oficio” y cosas por el estilo. Creo sobremanera en que muchas respuestas del futuro las encontraremos en el pasado. La fundamental es la de cargar todo lo que el cine ha descubierto en estos más de cien años y luego olvidarlo, luego redescubrirlo todo el tiempo… volver a acercarse al relato cinematográfico con ingenuidad e inocencia, tal y como los primeros maestros del cine. Para el caso colombiano, tal vez haya que dejar de lado el Cine como status y reconciliarnos con las raíces melodramáticas insertas en nuestro marco latinoamericano. Debemos reescribir los géneros y los campos semánticos, resignificarlos todo el tiempo y acomodarlos descaradamente a las conveniencias de cada uno. Ubicarse en la incómoda frontera en la que no nos quieren, optar por una suerte de cine fronterizo.
Ahora los realizadores y los parámetros evaluadores de los críticos se debaten entre las masas y los reducidos grupos de “conocedores”, la presión de “hacer arte” o de entretener. Un cine fronterizo es un cine egoísta, egoísmo del que se han nutrido muchas de las magistrales obras cinematográficas a lo largo de la historia. Una gran película no puede manifestarse si el realizador está estorbándole el paso pensando en Cannes, en la crítica, en la mamá, en la taquilla. La cuestión no está ni en enaltecerse como artista, ni en la defensa infundada a un “Cine popular”. Tal vez la cuestión está en… hacer una película.