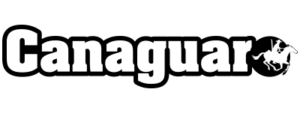Santiago Nicolás Giraldo Enríquez
![]()
Medellín es una de esas ciudades con tantas facetas e imágenes de sí mismas, que se hacen indefinibles. Sus dinámicas sociales, históricamente diversas (aunque en ocasiones se hayan intentado encausar en discursos homogéneos o en valores impuestos), responden a las de un territorio sobrecargado de rarezas habituales que suceden día tras día. Uno en el que las historias, los movimientos, los objetos y las personas se crean, se pierden y se vuelven a crear una y otra vez. Uno que se infiere y se desconoce entre colores. Luces. Música. Noticias. Edificios. Banderas. Vidrios. Árboles. Logotipos. Arrugas. Voces. Carros. Balcones. Fechas. Animales. Montañas.
Ese espacio urbano tiene un sinfín de aristas que se entrelazan para formar un paisaje irregular, atractivo porque es inasible; porque está unido y fragmentado; porque es continuo; porque se contradice; porque, tras observarlo, uno no sabe cuánto muestra y cuánto esconde.
El barrio Carlos E. Restrepo, como uno de los lugares que hoy se suelen llamar tradicionales para Medellín, reúne toda clase de relatos y labores disidentes entre sí. Sus itinerantes moradores, que lo componen y hacen respirar, son, junto a su arquitectura, el interés principal de Santiago Herrera, que en el documental El lugar de los días (2012), permite ver la cotidianidad a través de una cinematografía sutil que entra en ella y le concede un tiempo propio. Con detallismo, muestra algunas de las formas de ser de la ciudad, que discurren a través de los días.
Esa visión apacible de un entorno a medio camino entre lo residencial y lo comercial, que es tan abierto como íntimo, retrata –desde una poesía de lo común– algunos de sus gestos inconscientes. Se deja fascinar por miradas desprevenidas en las que el trabajo y el descanso son complementarios, en tanto la despreocupación de unos, parece nutrirse del esfuerzo de otros. Filma al tiempo pasando y cayendo (como un vendaval manso) sobre los cuerpos que lo ignoran. Cuerpos que siguen caminos trazados, que proyectan vidas por continuar.
Las imágenes de ese rincón en que se resumen parte de las desigualdades y azares de la ciudad, que está vivo por lo que se mueve dentro de él, y que parece encerrarse entre pequeños castillos rojizos, conciben esa noción de un laberinto cálido, de una jaula hermosa. La cinematografía recibe esos destellos de sol, y hace de ellos unas refulgencias digitales recubiertas de cenizas amarillentas, difuminadas. Las luces de bombillas, mientras tanto, iluminan momentos puntuales y brillan en contraposición a la oscuridad de las noches y de las habitaciones que se cierran sobre sí.
Filma al tiempo pasando y cayendo (como un vendaval manso) sobre los cuerpos que lo ignoran. Cuerpos que siguen caminos trazados, que proyectan vidas por continuar.
Ese tratamiento de la imagen dialoga con una realidad que se hace real porque está ahí, porque se ve a través de esa textura. La crea y manipula con delicadeza. Manipula las acciones de las personas y las convierte en acción cinematográfica. Les da un nuevo orden desde lo expresivo; lo posible; lo mutable. Se mueve entre la observación y la transformación, sin discriminar entre una u otra, ni revelar su estructura implícita.
Sus sonidos, entretanto, son como una cortina que se mueve y nos deja entrar en esos resquicios comunes. Mezclados con noticias trágicas y enunciaciones de hechos políticos concretos, se valen de un recurso ya común en el cine colombiano (que es el uso de medios de comunicación dentro de la diégesis, en los que se exponen –a forma de denuncia– hechos reales), para hacer bullir una intranquilidad distante, que es también parte de ese panorama.
Son instantes y fragmentos los que comparten esa bisagra entre lo documentado y lo reconstruido, que, como un nuevo objeto con profundidad y forma, dejan ver capas de belleza y contrariedades. Con una película que se adhiere al espacio, Santiago Herrera modifica unos pocos días del 2011 dentro de ese barrio discontinuo, para dar vida a las pequeñeces y encontrarles un encanto visual y sonoro. Mira desde dentro ese valle de lágrimas que es Medellín, y pone en pantalla algunos de sus ritos, como gesto poético y fílmico sosegado. Grácil. Sensitivo.
Ver película en Youtube