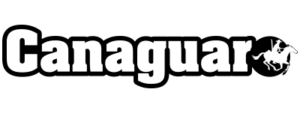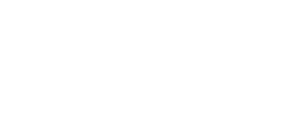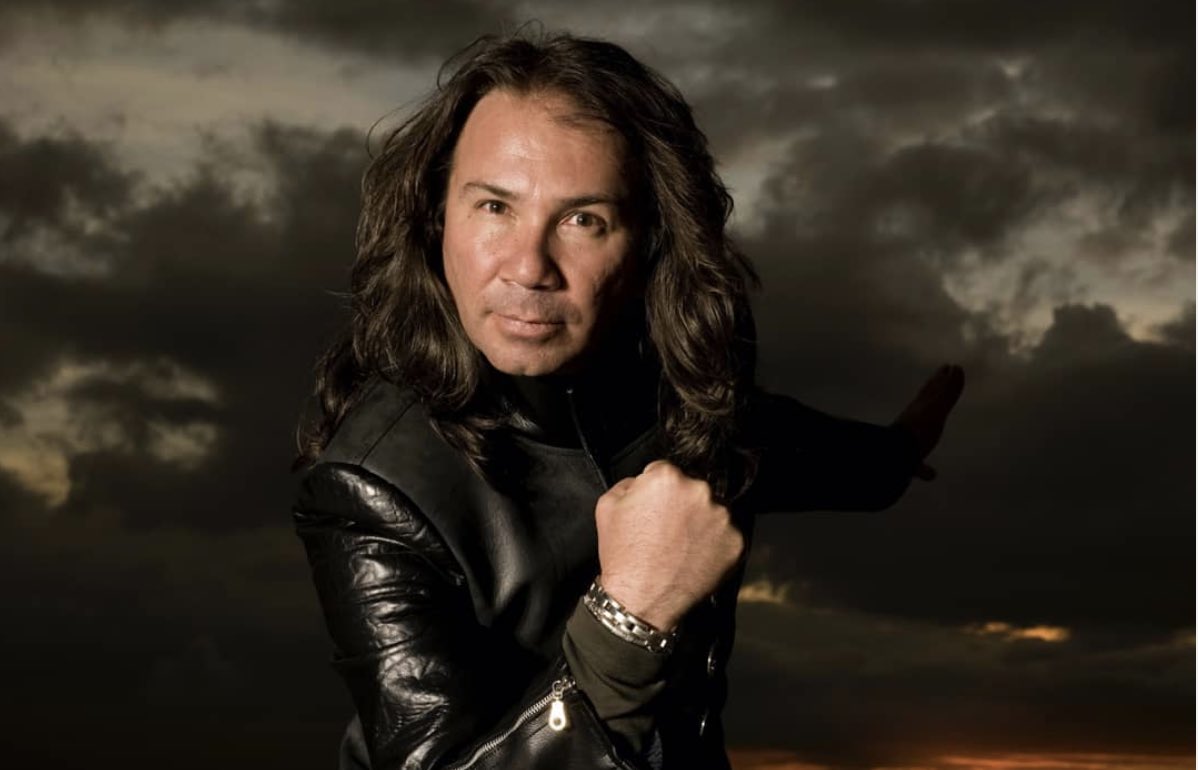Gonzalo Restrepo Sánchez
![]()
El vaquero, de Emma Rozanski es un filme colombiano que se presentó en el festival de cine de Cartagena de Indias, 2024. Si bien es una coproducción con el Reino Unido, es dirigida por una cineasta australiana residente en Colombia. Algo que no nos debe llevar una polémica sobre la nacionalidad del filme.
Respecto a la película, y evitando todo tipo de spoiler, si tomamos como punto de partida el joven personaje femenino Bernicia (la llaman Berni) y su vida en la montaña, la familia y su relación con su entorno natural, podemos tener dos puntos de vista respecto a cómo abordar el filme, que no se reconcilia en cambios estéticos y que se encubre en sus propias formas como claves para ser interpretado:
Primero, cuando escuchamos en la cinta “los sueños viajan con el viento”: el auto comportamiento del personaje. Y segundo, que en virtud de esa relación observada entre Bernie-su corcel (que parece ser el catalizador en la vida de la mujer)-paisaje, de alguna manera nos remite al género Western. Y, no obstante, por ejemplo, que otros géneros y escuelas cinematográficas han sacado provecho de la poesía emocionante del paisaje, El vaquero nos debe quedar como referencia cinéfila del reciente cine colombiano.
Y con una puesta en escena sencilla, aunque, con algunas angulaciones de la cámara propias del Western en algunos momentos de la diégesis, bien nos permite expresar con claridad que la cineasta –y ahí su talento– saca beneficio de esos detalles consecuentes de paisaje –y personaje– en los que identificamos de común el Western, y que no son más que signos o los símbolos de sus escenas –a excepción de la música de Guy Fixsen, que no clasifica elementos favorables y tipológicos en el género como tal.
Queda pues por referir un paisaje en la película, que al impregnar de su soledad a quienes pueden convivir con ella, deja cierta sensación de sosiego, y algo que intencionalmente obtiene Rozanski: un modestísimo argumento que no oculta nada, tanto como el aparato narrativo que se expande con una luz comprensible y debida. De todas formas, concluyente la dinámica de este plan argumental, así como su carácter de documental que nos atrapa para bien. De pronto, para este tipo de planteamientos narrativos, el filme pudo haber sido dispuesto en capítulos (mediante el fundido), en el sentido –y justificación– de no sentirnos tan aprisionados por el manejo del tempo.
Queda pues por referir un paisaje en la película, que al impregnar de su soledad a quienes pueden convivir con ella, deja cierta sensación de sosiego…
Con referencia al primer punto de vista, cuando escuchamos: “los sueños viajan con el viento” y sin nada de aspaviento; quizá sea la mejor forma de expresar parte del pensamiento de quienes habitan un gran espacio. De pronto, todo sea una metáfora —que recorre los mejores westerns. Por otro lado, no es que descifremos que ese lenguaje no verbal de los personajes observados no resplandezca, ni mucho menos —no se hallan trazas del cine mudo en este filme—; es que todos los gestos y movimientos que ejecutan los interlocutores observados son de una simpleza abrumadora. Y diría que comprensible para darle cierta meditación a una trama lineal. Lo anterior, lo expreso y siento ya que la película pudo haberse inclinado hacia un western psicológico, pero, no, cambia sus códigos de la acción, y es algo a rescatar del guion.
Asimismo, sería justo plantear de la cinta colombiana que, mediante unos casi que diálogos murmurados, no intenta posicionamiento filosófico, aunque sí, un poco de revestimiento identitario. A través de ellos, eso sí, logramos captar toda la acción que discurre, y sin encuadre alguno que permita disipar esa línea entre realidad y ensueño, así como entre el pasado —por aquello de los recuerdos—, el presente y futuro de unos interlocutores sin máscara alguna. Y es que, al mismo tiempo de deleitarse, sin fractura psíquica sobre su realidad y cualquier temor de precariedad acerca de su “renacer día a día sin tormento”, una disposición consecuente por parte de “Berni”.
Insisto, unos personajes a quienes la cineasta en ese escenario campestre sabe atraernos, gracias a esas “perfecciones esenciales” o percibirse así mismo sin temor a la vista de cualquiera que quiera fijarse en ellos. La beldad no queda comedida a universos ancestrales, míticos y encubiertos –no obstante, que Berni llama a través del sueño y no es una imagen alucinada de la mujer alguna.
A modo de conclusión y mi manera de ver esta película, dos aspectos: una particularidad ya más bien orgánica del cine moderno es el manejo del guion o narrativa. Y con la condición de que muchas veces el cine actual exige la narración de arte y ensayo, otra gran contraseña de este cine es la indagación sobre las circunstancias íntimas del sujeto. Ya que, al salir de la sala de proyección, el silencio del espectador lo dice todo.
Siempre que admitamos que este tipo de “cine colombiano” –y es mi propuesta–, lo vinculemos al concepto de cine de autor. Todas las teorías del cine como instrumentos epistemológicos permiten comprender ese cine a partir de nociones y argumentaciones diversas, planteándonos en el mejor de los sentidos, pruebas sobre preguntas que impacten al cine como fin y como medio. Creería en últimas, con todo y eso, teorías que tienen sus contradictores en el mundo actual, y continúan siendo principalmente, si estimamos y creemos que el cine es un fruto de “expresión personal”; una guía seductora sobre las diferentes posturas al fenómeno cinematográfico como tal.
Referencias
Gutiérrez, M. (julio 2014). El cine de autor del cine moderno al cine posmoderno. Razón y palabra, No. 87, pp. 1-23. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199531505030
Gadamer, H. G. (2005). Verdad y método, Sígueme, Salamanca.
Gadamer, H.G. (2004b). Verdad y método II, Sígueme, Salamanca.