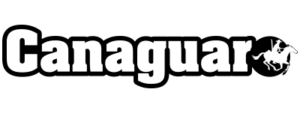David Guzmán Quintero
![]()
Ya llevamos bastante tiempo hablando de la (re)presentación de la población cuir en el cine. Ya se ha hablado bastante también de la inconformidad con parte de ella y se han señalado problemas estructurales. Se ha resaltado el valor que hay en narrar la diversidad de forma diversa, que lo que importa es la mirada que aporta algo distinto desde lo que ha significado su permanencia en el mundo, lo que nos hacen mirar, que ya bastante manoseados están los argumentos que parodian el closet y el del chico transgénero que oculta su pecho con vendas. Lo que ha atravesado a las obras importantes sobre la población cuir ha sido lo políticamente incorrectas que han sido sus posturas y la incomodidad que han generado: la sexualidad como una manifestación política en el cine de Pasolini, la celebración del deseo en Almodóvar, la posibilidad de gays victimarios en el cine de Fassbinder, etcétera. Lo que necesitamos es dejar de asistir a relatos que intenten evocar emociones condescendientes y nos enfrentemos al valor de incomodarnos, que nos reten a permanecer en la sala. Los modos de representación del cine, en esa vertiente, han sido bastante miopes y se han empecinado en “un solo tipo de gay”: el burgués veinteañero delgado de 1.80. Muy a propósito de eso, en su momento hice notar la importancia de Anhell69 al mostrar a esa población trans y homosexual que se resiste, al mismo tiempo, a una hegemonía de cuerpos y de clase. En Estancia, por su lado, vemos a la homosexualidad en tres viejos enfermos. Esta es la historia de tres maricas (viejos y enfermos) que viven con un cura en una pensión en el centro de Medellín.
El desafío que presenta el relato es lo que más le inquieta al director y es la inscripción del tiempo. La experiencia a la que uno se enfrenta con Estancia es, de hecho, vagamente similar a la de otros relatos como Vitalina Varela, en los que la eternidad se hace breve… o la brevedad se hace eterna. Igual que Pedro Costa, Andrés Carmona, el director, juega con la penumbra, con el ruido, le llama la atención el deterioro de una casa vieja y de los rostros seniles de tres ancianos que ya sienten el tiempo como lo sentimos nosotros una vez nos adentramos en la estancia. Como en Vitalina, uno sale de Estancia sintiendo que ha envejecido mientras veía la película. Como sus viejos personajes, Andrés nos hace a nosotros conscientes de ese paso del tiempo: uno de los ancianos se presenta mostrándonos una foto suya de joven: “Yo era hermoso. Las peladas en el colegio me decían Chimbo de oro”.
La mirada de Andrés no es condescendiente, ni de una lastimería disfrazada de empatía. Andrés devela un trabajo arduo de inmersión al presentarnos este universo permitiéndole a este que siga transcurriendo a su ritmo de todos los días, sin que la cámara estorbe en el devenir cotidiano. El director lo que ha hecho es acoplarse al mismo ritmo de vida que llevan sus personajes sin dejar de estar al tanto de la singular belleza que hay en ellos y en el lugar donde viven. Al principio la cámara se pasea indiferente por el lugar: una ventana que es la única luz en la bruma, una habitación, una salita, una habitación observada desde el techo y cuya mirada converge en tres hombres mayores sentados en un colchón desnudo, un baño, un ático en el que vive un cura que canta, otra habitación en la que no sé cómo ha cabido una cama entre el montón de chécheres. El director se ha enamorado de lo que nos muestra, tanto que confía ciegamente en ese universo y lo deja existir ante nuestros ojos. Bien sea en la presentación de los espacios o en las conversaciones desprevenidas que sostienen los personajes, Andrés nos contagia de su interés por el relato. El relato es eso: la existencia en la estancia. No importa más nada. Los acontecimientos son nimios. Como en la vida, Andrés no exime a su relato de la más hermosa banalidad.
La mirada de Andrés no es condescendiente, ni de una lastimería disfrazada de empatía. Andrés devela un trabajo arduo de inmersión al presentarnos este universo permitiéndole a este que siga transcurriendo a su ritmo de todos los días…
Así como el que se masturbaba pensando en Jesús en Anhell, en Estancia tenemos al que le aburre la idea de irse al cielo y encontrarse con “una parranda de güevones echando bendiciones”, que le conforta la idea de morir e irse “puteando de aquí pa’rriba”. Y hubiese sido un absoluto desperdicio si la forma del relato hubiese sido preciosista. Igual que el discurso de sus personajes, que la casa deteriorada, que el anciano conectado al oxígeno y que los días pasen entre chismes y alcohol, Andrés parece igual de embriagado a sus viejos: en los encuadres entran destellos de luz que no le interesa “corregir”, los encuadres son tomados desde ángulos a veces no muy pensados, el tratamiento de color es de un cálido medio distorsionado, no siempre los planos están enfocados, los diálogos a veces se pierden entre el ruido ambiente y la dicción de un borracho. Y esa es la mejor forma en la que se pudo haber tratado el relato.
Estancia es una clase magistral de ponerse como director a disposición de sus universos. Es una película que confía en sí misma, en sus personajes, en sus espacios, en su forma. Es una película de la que deberían beber muchas otras.