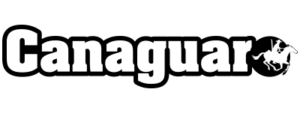Santiago Nicolás Giraldo Enríquez
![]()
Las juventudes son uno de los temas recurrentes del cine colombiano contemporáneo. Heterogéneas e intensas, como son, pueden hacer parte de cualquier contexto y moverse entre cualquier ámbito, sin dejar de reconocerse como esas entidades a las que les falta un lugar estable donde pertenecer. En su errancia se funden las promesas de un futuro y los susurros del pasado. A través de sus cuerpos pasan la violencia, las drogas, la música, los sueños, las dudas, la precariedad, la amistad, el tiempo. Frente a ellos, la realidad es hostil e incomprensiva. Sus vidas están constantemente a la deriva y no se detienen. La tranquilidad parece tan lejana como el júbilo y la muerte es una presencia análoga.
Los rostros y acciones de los jóvenes han sido, para ese cine colombiano de los últimos años, casi una identificación directa y un símbolo recurrente que los creadores han usado para desenvolverse. Es en esta instancia, y dentro de esa dinámica de auto-reconocimiento, que Iván Garzón Mayorga, un joven artista visual y cineasta, decide situar su primera película que –en alusión a la desesperanza de sus protagonistas– titula Lo peor hasta el momento (2024). Dentro de una Bogotá oscura y gélida, donde la propia supervivencia requiere un esfuerzo constante y las ilusiones son palabrerías, cuenta la historia de dos hermanos (Juan y Mario Espejo) que se reencuentran tras años de apatía, para cuidar juntos a su madre enferma.
Desde su planteamiento, la ficción propone un drama humano, profundo y amargo que, conforme avanza, ahonda en las dificultades y demonios internos de una familia en la que la confianza escasea y el trato es tan frío e impersonal como las luces de un carro en la distancia, o la sala de espera de un hospital. Esa fuerza dramática, que se construye a partir de escenarios ensombrecidos, la negligencia institucional y personal, la hostilidad en el trato y el infortunio, plantea en los protagonistas una cotidianidad punzante en la que la tensión es parte de la tragedia. Cada uno esconde sus miedos y tristezas tras los muros de la hosquedad; apenas se dejan entrever en momentos particulares de la trama que hacen más hondos y creíbles sus dolores.
Tanto Juan, el hermano que vuelve, como Mario, el hermano que se quedó con su madre y su tía, cargan consigo la responsabilidad de dos familias agrietadas. Sus objetivos y obligaciones están arraigados a la idea de sobrevivir, que se hace huraña en tanto más se conoce acerca de cómo enfrentan su posición en la familia, y cómo ven en el futuro la incerteza de lo vedado. Aún con eso, guardan esperanzas en ese futuro que se puede convertir en la vía de escape de sus realidades y en la expiación de sus heridas. Esa ambigüedad sobre lo que se cree ser, lo que se anhela y lo que se desconoce, define parte de la idiosincrasia juvenil de los dos personajes. Son poco estables, y en esa medida deambulan emocionalmente sin un rumbo fijo.
Mario representa una forma de juventud mediada por el cuidado y el compromiso, en la que tanto el reposo como la distracción son lejanos. Su energía se encauza en mantener cierta estabilidad en la familia, que se rompe en el momento en que Juan entra, incómodamente, a hacer parte de esa dinámica. Su lucha mutua es un choque de personalidades que apenas se conocen y que están atadas la una a la otra. Son dos humaredas que están tan unidas como separadas, cuyos bordes se golpean y abrazan a la luz de una farola llena de mugre. Son dos sombras varadas en la mitad de una calle desapacible.
Esa ambigüedad sobre lo que se cree ser, lo que se anhela y lo que se desconoce, define parte de la idiosincrasia juvenil de los dos personajes.
El punto de vista de Iván Garzón hunde el dedo en sus llagas y aprovecha los recursos cinematográficos, no solo para desarrollar un drama consistente y efectivo, sino también sarcástico. A través de detalles sutiles alude a su propia experiencia como joven, cuidador, hermano y cineasta. Enuncia explícitamente el dispositivo y, lejos de restar fuerza al relato, consigue, con ello, potenciar los discursos del mismo. Sale de la diégesis e incluso modifica elementos de la misma (mediante el lenguaje cinematográfico), para aludir directamente al espectador, y demostrar un estilo propio. Conversa desde el cine sobre las asperezas del drama –que se presenta como– cotidiano, y sobre los retos particulares de imaginar, desarrollar y presentar una película. Una, además, tan llena de su propia sangre.
Destapar al cine y a las ganas de hacer una película de esto, admite vislumbrar la realidad y el impulso creativo desde otro enfoque. Invita a abrirse a una ficción que es sincera y directa para con sus pretensiones. Iván, desde su sensibilidad como creador, abre la puerta de una casa derruida en la que el polvo se pega al corazón. Extiende unas sábanas en las que el malestar casi puede olerse. Suspende un relato y deja hacernos a la idea de que la vida se puede detener en cualquier momento, y revelarnos que aquello por lo que sufrimos no es más que una escenografía; que el tiempo que tenemos es el de una cámara rodando; que nuestros movimientos se impulsan en función de una claqueta; que nos detenemos cuando nos lo indican; que alguien decidió escribir un drama con nosotros; que lo único que estamos esperando es un grito de
¡Acción!
¡Acción!
¡Acción!