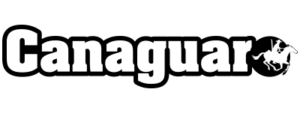Sandro Romero Rey
![]()
“Murió el rumbero mayor
El hombre de mil amores…”
Ricardo Ray/Bobby Cruz, El rumbero mayor
Nunca lo he entendido, pero hay seres humanos a los que les gusta que los odien. Viven de la polémica, del debate, de la ira, del tropel y así son felices. Pregonan la paz, pero su herramienta para conseguirla es el puñetazo. En ese grupo de seres impredecibles podría ubicar a mi otrora amigo, el escritor y polemista Umberto Valverde, quien acaba de morir en Cali, la ciudad que nos unió y que nos separó para siempre. Lo conocí en el Restaurante Los Turcos en 1978. Bueno, en realidad yo lo conocía desde antes, porque había leído su libro de cuentos Bomba camará, en la hermosa edición que le hicieron en México en 1972. Tenía muchas esperanzas en ese joven escritor de mi entorno que me llevaba muchos años de diferencia, pero el que, poco a poco, se iba convirtiendo en una voz viva del ser caleño. Cuando comenzó a marchar el diario El Pueblo, seguía su columna de opinión que se llamaba, si mal no recuerdo, Barcarola. En 1976 me decepcionó su libro En busca de tu nombre, porque se metía en los terrenos de un erotismo fácil, lejos del vigor de su primera colección de relatos. No obstante, cuando me gané mi primer concurso de cuentos, a los diecinueve años, Valverde me felicitó y me invitó a frecuentar su mesa en el Restaurante Los Turcos.
Comencé a formar parte de una intensa generación de amigos, mucho mayores que yo, pero todos, a su manera, fascinantes: Fernando Cruz Kronfly, Marino Canizales, Jaime Galarza, Alejandro Valencia, Isi Levites, después Hernando Guerrero, Carlos Palau y, más adelante, José Zuleta. Era la época en la que se bebía a chorros, nos reíamos y se polemizaba hasta que la madrugada dijera basta. Tras el suicidio de Andrés Caicedo y la publicación de ¡Que viva la música! entendí que entre Valverde y Caicedo había una competencia visceral. A mí me encantó el libro de Andrés y, de cierta manera, tomé partido por el suicida, pero sin dejar de ser amigo de Umberto. La primera vez que fui a un Festival de Cine de Cartagena, en 1979, viajé con Valverde y compartimos habitación. Aprendí a vivir las aventuras de la cinefilia “a la criolla” y la experiencia ayudó para sellar nuestra amistad. Pero, al mismo tiempo, conocí a Luis Ospina y a Karen Lamassonne, de quienes me enamoré con mucha más intensidad. Yo no soportaba la agresividad gratuita de Valverde y entendí que había una suerte de lucha de clases no declarada entre él y “los del cine”, con excepción de Carlos Mayolo y, después, de Carlos Palau. No creo, sin embargo, que el asunto fuese tan en blanco y negro, como suelen simplificarse los asuntos de la amistad, porque ni Mayolo ni Palau eran pobres (ni mucho menos) y Valverde tampoco es que se caracterizase por su falta de recursos. Al contrario.
Esa pelea se evidenció en el libro titulado Reportaje crítico al cine colombiano que Umberto publicó en 1978, una serie de entrevistas a los principales protagonistas del llamado Séptimo Arte, donde sus preguntas acuciosas revelaban sus reservas a mis nuevos amigos de la pantalla. Pienso que el progresivo éxito post-mortem de Caicedo le producía una ira incontenible y, cuando me dediqué a compilar la obra póstuma del joven suicida, Valverde bromeaba cruelmente diciendo que yo me había inventado esos escritos. Honor que me hacía pero, por supuesto, lo atravesaba una traviesa maldad. Yo lo veía como un inocente síndrome de Salieri pero, por supuesto, no se lo dije. Sus amigos más cercanos le reclamaban que, si quería pelear contra Caicedo, lo mejor era que sacara una obra de peso, ya que, desde 1972, no salía un libro suyo significativo. Así que, por fin, gracias a la amistad que sostenía con la tras-escena salsera, publicó, en 1981, su Celia Cruz: reina rumba, biografía novelada, autobiografía frenética, del gran mito femenino de la música antillana. El libro contó con un orgulloso respaldo de nuestro amigo común, el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante y se convertiría, de cierta manera, en un libro de culto.
… gracias a la amistad que sostenía con la tras-escena salsera, publicó, en 1981, su Celia Cruz: reina rumba, biografía novelada, autobiografía frenética, del gran mito femenino de la música antillana.
A lo largo de la década del ochenta, yo me dediqué a apoyar a mis amigos del cine y me alejé un tanto de Valverde, aunque nunca dejamos de ser amigos. En los noventa, me fui a vivir a Francia, pero seguía atento sus libros, que luego conseguí: Abran paso, La máquina, Memoria de la Sonora Matancera. Con Valverde nos unía también la pasión por el América de Cali, el equipo de fútbol del que me entusiasmé desde mi infancia. Yo sabía de las relaciones de Umberto con la revista que publicaba el equipo y de cómo la salsa y el fútbol tenían una estrecha relación con los nuevos dueños de la ciudad, quienes venían del entorno en el que Valverde se movió desde su prehistoria. Aunque rumbié con Umberto infinidad de veces y fui acompañante de sus travesuras, nunca estuve de acuerdo con la manera como la mal llamada cultura popular se devoró a la ciudad, hasta querer borrar a los que nos habíamos formado en otro entorno.
Comenzando el nuevo milenio, Valverde se quedó a dormir varios días en mi apartamento bogotano y me dio a leer el manuscrito de su nueva novela, titulada Quítate de la vía Perico, donde daba cuenta de su relación con la salsa, la mafia, el fútbol y la ciudad en una clave de ficción que, por supuesto, no lo era: lo que allí se contaba era la realidad pura y dura, de la que Umberto fue indiscreto testigo. Siempre pensé que Quítate de la vía Perico era un gran libro, que se publicó a destiempo y que pasó desapercibido en medio de la nueva ola de narradores colombianos del nuevo milenio. Pero también creo que Valverde se encargó de insistir en su propia cripta de marginalidad y, con su actitud, se encerró en el chauvinismo cerrero, en la nostalgia y en una terquedad que poco le favoreció. En los últimos años, sus publicaciones se concentraron en alimentar sus agresivos recuerdos: una biografía de Jairo Varela y un libro hagiográfico sobre el América. Son libros que le pertenecen a su vocación como periodista, la cual ejerció con creces a lo largo de su vida: en la radio (colaboré con él en un programa cultural del que ahora se me escapa su nombre), en la revista sobre cine Trailer, donde escribimos los cinéfilos de los setenta/ochenta y, luego en su trabajo en La palabra, en la que formó a toda una nueva generación de agradecidos estudiantes.
Mi relación con Umberto se rompió gracias, o por culpa de, las redes sociales. Desde que descubrió Facebook se dedicó a escribir grafitis cibernéticos sin puntos ni comas, escupiendo lo que podía salirle de su alma al regreso de su amado “Zaperoco”. Allí se la montó a mucha gente, feliz de coleccionar nuevas enemistades. En esa olla cayó mi amigo Luis Ospina, a quien se la montó por ser el director del Festival de Cine de Cali. Los términos en que lo hizo nunca se los perdoné y simplemente dejé de hablarle. Yo no sé por qué existe esa tendencia entre ciertos intelectuales por decidir que sus peores enemigos deben ser los que fuesen sus amigos. Inaceptable. Valverde decidió construirse una caparazón de valiente, de tropelero y de intransigente. Yo no pude con eso. No obstante, esta mañana, cuando supe la noticia de su muerte, pensé en su pánico obsesivo por la desaparición total. Un pánico tan grande como el mío. Esculqué en el muro de su Facebook, para encontrar lo último que escribió y allí me encontré dos tristes perlas. El 3 de septiembre escribió: “Cazale retrasado mental” (sic. Supongo que refiriéndose al comentarista deportivo Antonio Casale y no al gran actor John Cazale, a quien adoraba por El padrino). Y el 4 de septiembre sus “famous last words”: “País paralizado, no existe”, en pleno paro de camioneros.
Yo, prefiero quedarme con el mejor Umberto Valverde. El erudito de la salsa, el periodista disciplinado, el escritor intuitivo, el amigo de los buenos tiempos, el visitante de Convergencia, el rumbero cómplice, el eterno infante enamorado del América, el defensor a ultranza de la desaparecida identidad caleña. Hace algunos meses quise llamar a Umberto y saludarlo, porque sabía que nuestros días estaban contados. No quería tener deudas con el más allá. Pero no lo hice y la poderosa muerte se lo llevó para siempre. Hay que despedirse a tiempo. Espero que el diablillo que adorna el escudo de nuestro amado equipo de fútbol sepa acogerlo con la misma pasión con la que vivió esta vida tan llena de autogoles.