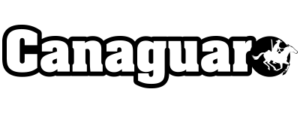Santiago Nicolás Giraldo Enríquez
![]()
Mis ojos vagabundos –viajeros insaciados – conocen cielos, mundos,
conocen noches hondas, ingraves y serenas, conocen noches trágicas,
ensueños deliciosos, sueños inverecundos… (…)
Mis ojos vagabundos, mis ojos infecundos…: no han visto el mar mis ojos, no he visto el mar!
–León de Greiff, 1922–
Parte de lo interesante que tiene el sinuoso territorio de Medellín, son los muchos matices culturales (y, por ende, sociales) que, procedentes del resto de Antioquia y Colombia, se han hecho lugar ahí. Las transformaciones inherentes a la violencia y el “progreso” han marcado su contorno y la forma de acercarse a él. Pasa igual con sus ciudadanos, cuyas identidades están definidas por el multiculturalismo, por ser de un montón de lugares y de ninguno, por formar retazos de esa nada abstracta a la que uno pertenece cuando vive en la ciudad. Montaña, valle, costa, llano, cuenca. Terreno(s) de enormes dimensiones. Geografía esquiva.
Con imágenes atrapantes de esa mezcla y un ojo atento a los embates de la sociedad en que deviene, Diego García Moreno filma en su Balada del mar no visto (1984), la errancia de un hombre que, armado con su balsa y su silencio, busca el mar; quizás más allá del asfalto, quizás debajo de él, quizás en las siluetas de las montañas. Su proveniencia es un misterio, igual que la necesidad detrás de su propósito. Ese misterio es el punto principal de la película, que no intenta desenmascararlo, sino valerse de él para darle profundidad a sus imágenes, para representar el escrúpulo a la otredad que tiene un país hecho de otredades. Es la suya una metáfora cinematográfica que carga consigo los sonidos y movimientos de esa ciudad violenta que cambia sus fachadas, pero no sus “tradiciones”.
El espacio y su violencia persisten en el tiempo. Es su exterior el que nos sugiere que la gente cambia de obsesiones, que la necesidad de remodelar todo espacio urbano esconde tras de sí una vergüenza por sus raíces. La marginación social es, en parte, responsabilidad de ese afán por asirse a la idea de una “esencia”, que resulta absurda en cuanto se comprende que esa ciudad “en construcción” es como un gran barco al aire libre ya naufragado, cuyas piezas se dispersaron y cambiaron de forma.
Cambian.
Nunca dejan de cambiar.
En la cinta, por su parte, el espacio se ensancha y se encoge conforme la muchedumbre oprime al protagonista, o él se evade en la soledad de sus sueños. Su balsa y su concha marina disienten con el resto del entorno porque, en la rareza que evocan, se concentra también la historia de la ciudad, de sus migrantes violentados, rechazados. Así, lo onírico y lo visceral crean una poesía de ensoñaciones atropelladas, intranquilas y herrumbrosas. Se unen en la imagen y chocan mutuamente con una intensidad bella y humeante; colorida por los lugares que visita y tórrida por el aire espeso que se estanca en ellos.
En la cinta, por su parte, el espacio se ensancha y se encoge conforme la muchedumbre oprime al protagonista, o él se evade en la soledad de sus sueños.
Si la arquitectura de la ciudad es como un gran barco a la deriva, se podría decir que sus gentes –aquellas que caminan, que inundan, que mueven los pies en una danza diaria que bien podría ser una natación extrapolada– y sus calles –suerte de corrientes incesantes– son el mar que se filtró por entre sus escombros. Son el mar visto a diario. Un mar opaco y turbulento.
Sueños en la violencia, ciudad hecha mar: en el territorio de la película y en el territorio de la ciudad vislumbramos un abismo de lucecitas amarillas, blancas y azules, al que, conforme uno le acerca el oído (como a la concha marina), deja de escuchar balbuceos, para confundirse dentro de él. Para hundirse allí mismo. Así el silencio del protagonista es atacado porque disiente del ahogo de los gritos, la música, los carros y ese ruido gris eterno que parece no venir de ninguna parte.
Finalmente, somos llevados a otra montaña, la de basura, en la que se incineran detritos y las máquinas se abren paso por entre las personas que rebuscan un sustento. Niños sentados sobre los desechos observan directamente a la cámara, les falta sonreír para parecerse a los hijos de las familias que aparecen en los anuncios y en las postales. No sonríen. Ese lugar desahuciado es el fin de una cadena de producción irrefrenable que se ahorca a sí misma. Que oprime a sus olvidados y niega sus disparidades. Que contamina los ríos con espumas mugrientas, vestigios del mar urbano en cuyas costas oscuras la gente sobrevive día con día.
García Moreno cierra su metraje con el movimiento de las lavazas. A lo largo de este, propone acompañar a un personaje escueto que deja estampas a su paso, que arrastra los pies en la amargura de un tango, que asciende en los remolinos de la montaña. Verlo ahora, tras el paso de los años, nos dirige a una pantalla delgada, por la que el óxido de la violencia demuestra que envejece, pero no se va. Su narrativa no tradicional y su visión de la ciudad desde adentro, mezclada con elementos visuales que inspiran otros imaginarios, hacen de esta una caminata inmersiva e insinuante, que nos lleva a la deriva, al atardecer de Medellín: aletargada en sus mareas, en sus arreboles, en sus sensorialidades vespertinas. Nadamos en pleno centro de la ciudad que conoce el mar, pero no lo ha visto.
Link del cortometraje: