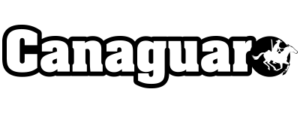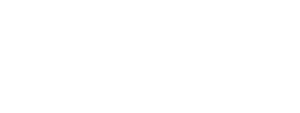David Guzmán Quintero
![]()
Entre toda la programación que pasó por el Teatro Lido en Medellín, llegó a tener lugar la presentación de Daniel Barenboim con las treinta y dos sonatas para piano de Beethoven. En el Teatro Junín, por otra parte, se había presentado Gardel. También en el Teatro Colombia funcionó el primer cineclub de Medellín, fundado por Alberto Aguirre y Darío Valencia Restrepo, en el que se proyectó lo mejor del cine francés, mexicano y estadounidense de la época. Los tres teatros fueron derrumbados para aupar edificios en su lugar, el Coltejer entre ellos. Los tres teatros fueron cuota al desarrollismo de administraciones con una insaciable sensación de deuda con el epíteto de “La ciudad de la innovación”, para el que la memoria y toda la movida cultural siempre han significado obstáculos.
Esa sed desembocada por progresar (quién sabe en qué dirección) pasando por encima de lo que toque, es una preocupación intrínseca al capitalismo, modelo dentro del cual el cine se ha apoltronado, aunque a veces de forma furtiva. Y ese progreso ha sido capturado por el cine en algunos momentos y de diversas maneras. Entre la niebla o La laguna del soldado surgen de cómo esa necesidad colonial ha dejado como víctima eterna a los ecosistemas. Ahora surge nuevamente el tema, de forma soslayada, con Bienvenidos conquistadores interplanetarios y del espacio sideral. En primer lugar, porque de por sí el cine experimental (o como quieran llamar a una película como esta) va en contravía de las exigencias que le hace el capitalismo al cine, pues interrumpe el flujo hacia el entretenimiento que a veces garantiza que las películas sean mercancía. En segundo lugar… la Luna.
Las razones que se esconden detrás de la fantasía de llegar a otros lugares de la galaxia quedan manifiestas, primero, en el mero símbolo de clavar una bandera en la Luna; y, segundo, en la duda que se muestra en el filme: ¿Qué provecho sacaremos de allí? ¿Cómo distribuiremos lo que encontremos entre toda la población? Y tal iniciativa fue aprehendida con fervor en varias partes del mundo, incluido Colombia, en donde recibieron a los astronautas con orquídeas y esmeraldas. De eso va la peli. No de orquídeas y esmeraldas, sino de astronautas en Colombia. De esos dos astronautas en Colombia. Específicamente, entre Colombia y Panamá.
Si a uno le hablan de astronautas de la NASA en el Darién, seguramente uno proceda a preguntar de qué película de Fellini están hablando. Es posible también que ver la película tampoco bastara para convencerse de la veracidad del hecho. Incluso hoy, escribiendo al respecto, no puedo evitar dudar de vez en cuando si estoy escribiendo sobre algo real. El director no es indiferente ante lo estrambótico de la premisa y tampoco es su intención venderla como un hecho noticioso. Corroborar tal veracidad ya sería tarea del espectador y deberá buscar en los periódicos la información que sacie su incredulidad. Aun así, de cualquier manera, seguirá siendo más fácil pensar que los periódicos se han amangualado para hacerle creer tal disparate. Pero, por supuesto, la realidad se agota y es mil veces preferible una mentira seductora que una verdad desabrida.
Optar por este camino es marcar cierta diferencia en la tendencia de lo que ha sido el documental colombiano (o latinoamericano, en general) por su carácter contra informativo, ligado fuertemente a intenciones políticas de fondo. Sí, tal vez, entonces, Bienvenidos conquistadores se antoje como un bicho raro, pero es una propuesta que refresca el panorama y que es un deleite creativo que abre las posibilidades del documental en otra dirección.
… la realidad se agota y es mil veces preferible una mentira seductora que una verdad desabrida.
Lo importante de este relato, indudablemente, es la experiencia estética que ofrece. Experiencia estética para la que el lenguaje escrito es desafortunadamente escaso. Así que, además de los aspectos formales del filme, me limitaré a subrayar únicamente otro aspecto. En el relato es evidente un punto de enunciación, una manera en la que el director se posiciona frente a sus imágenes, frente a su archivo, lo que da como resultado una narración coherente con su premisa. El tratamiento es absurdo, en el sentido más ionesquiano de la palabra. Así, la repetición, en primera instancia, es lo que marca el derrotero estético que seguirá el relato.
Primeramente y lo que seguramente más llamó la atención, fue la inclusión del poema Whitey on the moon, de Gil Scott-Heron. Por un lado, en efecto, pone de manifiesto una postura ecopolítica respecto a la inversión monetaria que significó mandar al primer hombre a la Luna. Por otro lado, lo reiterativo del poema hace que uno de sus interludios musicales (que es un solo interludio, pero larguísimo) impregne al espectador de ese viaje de sensaciones (que incluye el mareo) implícito en el filme.
A rat done bit my sister Nell
with Whitey on the moon
Her face and arms began to swell
and Whitey’s on the moon
I can’t pay no doctor bills
but Whitey’s on the moon
Ten years from now i’ll be payin’ still
but Whitey’s on the moon
Y muy a propósito de la supuesta experiencia estética que supuestamente ofrece la música de Emilia Pérez (que no es más que pura música atonal, al mismo ritmo y con ligeras y torpes variaciones melódicas), este filme sí ofrece toda una cartilla musical que va desde este poema, pasando por el bolero Sindamanoy (en su momento interpretado también por Claudia de Colombia), un tema electrónico de un solo acorde (que arpegia ascendente y descendentemente una y otra vez), hasta toda una musicalización con la obra experimental de Isao Tomita y otros músicos (temas compuestos meramente de ruidos y frecuencias tan graves que hacían temblar la pantalla). Eso sumado a algunos planos como aquel de la cámara que hace una panorámica de 360° o la fascinación de los astronautas por el descubrimiento de la iguana, es también lo que marca el carácter absurdo de la obra. Tanto el argumento como el tratamiento del relato nos sumerge en una atmósfera en la que queda suspendida la lógica y uno acaba por ceder ante la duda, aunque sea parcialmente.
Por lo demás, la desconfianza constante de si me están tomando el pelo o no, el uso del material de archivo, la experiencia con el diseño sonoro y, por supuesto, todo el trip que involucra Bienvenidos conquistadores, prefiero ni siquiera intentar referirlo. El filme es eso: un viaje. Y cuando uno defiende la idea de que lo importante del cine no es el qué, sino el cómo, se refiere justamente a que este trayecto hay que experimentarlo. Y este trayecto vale toda la pena experimentarlo.