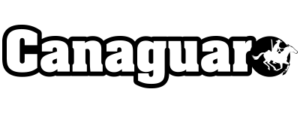Santiago Nicolás Giraldo Enríquez
![]()
Una camioneta susurra al viento. Atraviesa el desierto con movimientos invisibles. Se resiste al silencio: ramalazos precipitados, incesantes. El camino es tal vez un espejismo abierto, tal vez una ruta informe. Las miradas viajan con la tierra, se recubren de ella. Las manos recogen y sueltan guijarros. Se sostienen. Acarician sus siluetas. Se protegen de caer al abismo próximo, paralelo a las placas fronterizas de acero. La tierra arrugada asemeja a una piel enorme que, sin cuerpo, respira.
El viaje al que Carropasajero (2024) invita, es uno de pulsiones sensoriales y etéreas. Uno que transita entre la vida y la muerte. Entre la reconstrucción hablada de un pasado violento, y una errancia espectral. Pegado al suelo y desdoblado. Colorido y oscuro.
Sostenido por recuerdos y proyecciones, este éxodo esfuma las posibles distancias entre los murmullos de sus pasajeros. Escucha a generaciones de una misma familia que coexisten en espacios opuestos. Vida y muerte. Pasado y futuro. Tierra y cielo. Infancia y vejez. Movimiento y quietud. Reunidos todos en una sola brisa seca, resquebrajada. Un destello en las pupilas.
El desierto se filtra por las rejas de la camioneta. Entran chorros de luz y rumores de oscuridad. Con una dimensión visual robusta y minuciosa, Carropasajero escruta unas texturas atrapantes, sólidas, sustanciales. Voluminosas en su excepcionalidad. Vistas con calma intranquila. Los objetos se remarcan por sus formas accidentadas; sus grietas narran desde lo sugerido. Cuidada técnicamente, en favor de esa estética fantasmal, se concentra en los colores y formas de la cosmogonía propia de una familia Wayúu que vuelve a –Bahía– Portete, la tierra que le arrebataron.
La comunidad (protagonista en su unicidad plural) sigue un objetivo común aparte de las narrativas colombianas de los últimos años: no la búsqueda de una “tierra prometida”, ni la obscura idea de “abrirse camino” hacia ella, sino la reivindicación de los territorios robados por la violencia, el acercamiento al viaje como transición significativa y reveladora. Los días y las noches, llenos de sueños y voces de antepasados, pesan como imágenes cinematográficas por sus contrastes y aridez.
Una mujer le habla al viento y él le responde sacudiendo su vestido con soplidos y agitaciones. Conversa con sus ancestros mientras su ropa hondea hipnóticamente. Los niños juegan a la guerra (irónicamente impresa en sus cuadernos) y se sienten atraídos por la muerte, con su dolor y extrañeza. Un acordeón resquebrajado gime. El mar es uniforme e infinito como la llanura. No hay silencio ni descanso. La atención del ojo es libre de moverse entre la inmensidad.
El tiempo toma aire.
Se reúnen aquí algunos de los parámetros que desde hace algunos años se teorizan como parte del “cuarto mundo”: sociedades desplazadas, marcadas por la violencia, marginadas, divergentes, errantes; negligencia de las “autoridades” y las instituciones urbanas y, en muchos casos, también rurales; inestabilidad social y olvido. Es claro que el filme retrata el camino de esta comunidad sin exotismo ni condescendencia. También lo es que trasluce un profundo respeto y un interés genuino por la cosmogonía wayúu y los embates que ha sufrido a causa de (procesos) ataques colonizadores. Su perspectiva documentada y reflexiva confía en el encanto de sus imágenes, en su tratamiento y en su diálogo con la comunidad.
Es claro que el filme retrata el camino de esta comunidad sin exotismo ni condescendencia. También lo es que trasluce un profundo respeto y un interés genuino por la cosmogonía wayúu …
Con todo eso, una cuestión que circunda la experiencia general del filme es el cada vez más difundido debate sobre la democracia de la técnica y los medios de auto-representación de los que pueden disponer y desde los cuales pueden narrarse quienes pertenecen a esos grupos relegados. La responsabilidad para con su investigación y su plasticidad es notoria, porque señala las consecuencias de la barbarie (con una enunciación que abarca lo histórico y lo político), sin dejar de preocuparse por la forma fílmica. Traer a colación la pregunta por un posible “cuarto cine” no solo es vigente por el tema que tratan esta y muchas otras películas, sino también por los métodos de producción y colaboración que se pueden indagar a través de ellas. El mayor mérito de esta frente al tema, es el de comenzar a abrir el debate sobre la capacidad de representación auténticamente comunitaria, cuyo punto de vista tiene mucho por decir acerca del país.
La historia de la familia Fince, como reflejada en un espejo oscuro, es una respuesta artística a la agresión colonial específica de la que fueron víctimas. Se extiende a la pantalla para hacerla terreno de interpelación y retrospectiva. Justo ahora, en un momento en el que la producción de imágenes cede ante nuevos paradigmas con cada película que se niega a restringirse. En tiempos en los que se puede franquear lo documental y lo argumental como herramientas y no como etiquetas. En los que la idea de autoría unívoca se tambalea. En los que, más que nunca, es clave no dejar pasar nada por alto.
Desde esa pantalla-trasunto se puede ver a la memoria de lo amarrado bajo el nombre de “Colombia” como una casa con muros descoloridos que se caen a pedazos. Tapias rotas que se erigen con dificultad. Cartografías cinceladas a la fuerza. Incompletas y rugosas. Sacudidas cual ramas de un árbol seco que se tambalea desde el tronco. Hamacas vacías.