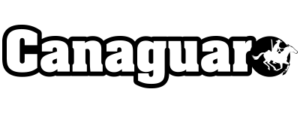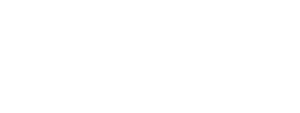Martha Ligia Parra
![]()
En Instagram mliparra
“¿No te acuerdas cuando nos fuimos de aquí?
Cuando nos fuimos por nuestra vida,
porque dañaron nuestra vida,
hace mucho tiempo”
Carropasajero es una obra única, radical, cargada de sutileza, poesía y misterio. Es una experiencia onírica y sensorial, donde los límites entre sueño y realidad son difusos. Su estructura narrativa es compleja, con múltiples capas temporales, con diversos relatos orales y visuales que se entrecruzan, como los caminos en el desierto. El tiempo va y viene para conjugar presente y pasado, recuerdos y voces de antes.
En un carro pasajero que va hacia la Alta Guajira viajan los vivos. E, incluso, las almas de los muertos. Para unos y otros, es imperativo el regreso al territorio. Después de años de exilio, Josefa Fince Epinayú, una mujer wayúu, emprende el camino, acompañada por la familia. Y el recorrido, no solo es geográfico sino también espiritual. La cercanía de Josefa con la muerte, es algo cotidiano y esencial en su cultura.
La puesta en escena de la película se concentra en los rostros, las manos, las texturas. Intenta hacer visible lo invisible y dar voz a los que ya no están. Las imágenes son potentes, a veces enigmáticas y sugestivas. Los primeros planos y los detalles de los rostros contrastan con las panorámicas del desierto. Los contraluces, el viento y el viaje son constantes narrativas y estilísticas. La fotografía modula el sentido del relato: algunas áreas se iluminan, mientras que otras permanecen en la sombra; al igual que nuestra comprensión del universo wayúu.
Desde el inicio se refuerza el tránsito hacia lo desconocido, la oscuridad, el secreto y el sueño. El fuerte ruido de una camioneta vieja de platón, que recorre rápidamente el camino, introduce al espectador en el viaje. El desierto aparece enmarcado por el armazón metálico del vehículo. Visualmente se subraya la intimidad de la jornada en un trayecto que es más interior que exterior. El diseño sonoro destaca el susurro, el relato oral, los silencios y el bajo continuo del viento. Una mujer pregunta: “¿Por qué no me despertaste cuando se iba el alma mía?”
Lapü (2019), ópera prima de los realizadores, y Carropasajero conforman una especie de díptico sobre la Guajira y los indígenas wayúu. Ambas obras están inspiradas por los sueños y por la relación con los difuntos. Dos aspectos que guardan estrecha conexión. Para los wayús los sueños son una forma de comunicación entre el mundo espiritual y el mundo cotidiano. Recuerdan que las almas de los muertos siguen conectadas con los vivos. Precisamente, servir de puente entre las dos instancias, es uno de los aspectos más arriesgados y singulares de la película.
Las mujeres de la familia Fince Epinayú son las protagonistas: Josefa Fince Epinayú, María Eugenia Fince Epinayú (Negrita) e Isabel Fince Epinayú (Chave). Ellas hablan en wayuniki, su lengua materna y reafirman el vínculo con los ancestros, la tierra y sus muertos. Josefa, María Eugenia y Remedios son co-escritoras de la historia. A partir de un largo proceso de cinco años y de creación conjunta, exploran el monólogo y el diálogo con los ausentes. Y, además de ser ellas mismas, realizan un trabajo performático, al asumir el rol de otros personajes.
Carropasajero se desliga de la narrativa tradicional documental y opta por un formato híbrido. Se mueve en un terreno más libre que potencia la fuerza y verdad de la historia. Y en donde los personajes y temas dictan la forma. Los límites son imprecisos, entre ficción y documental, realidad y sueño, pasado y presente, vida y muerte. La película también se desmarca de la exotización y romantización de un espacio como La Guajira: “Es un territorio cambiante y complejo que ha resistido a los últimos quinientos años de colonización, desde los españoles, el Cerrejón y el paramilitarismo”, recuerdan los realizadores.
Carropasajero se desliga de la narrativa tradicional documental y opta por un formato híbrido. Se mueve en un terreno más libre que potencia la fuerza y verdad de la historia.
Por su parte, el relato fragmentado prioriza los estados emocionales y se enfoca en el sentir. Una propuesta así exige más del espectador y le invita a que se convierta en co-creador del viaje y llene los baches. El público es un pasajero más, que acepta sentirse perdido y no entenderlo todo. “La película guía al espectador hasta un punto, pero le da libertad de hacer su propio viaje”, como lo manifiestan Polanco y Jaimes.
La cinta es la prolongación de unos intereses planteados en Lapü. Es la continuación de un viaje, de una larga amistad, de un trabajo colaborativo y de un compromiso con la comunidad protagonista. Y, asimismo, un homenaje a la resistencia de las mujeres y a los muertos, a las víctimas de la masacre de Bahía Portete.
Como lo registra el Centro de Memoria Histórica: El 18 de abril de 2004, un grupo aproximado de cuarenta paramilitares entran a Bahía Portete, en La Alta Guajira, y con lista en mano torturan y asesinan a por lo menos seis personas, cuatro de ellas mujeres; profanan el cementerio, saquean y queman varias casas. Y generan el desplazamiento forzado de más de 600 indígenas wayúu hacia Venezuela. Fue un exilio de catorce años.
Pero en Carropasajero ninguno de estos hechos está expresado de modo explícito. La historia alude a ellos, pero se interesa, sobre todo, en establecer un nexo profundo con la familia, con la tierra y con la mujer que lidera el regreso. Al reencontrarse con las tumbas de los ancestros una de las protagonistas manifiesta:
“Tía, abuela, sobrina, hermana, tío, hermano, hijo,
aquí les trajimos las palabras, el café y la comida que tanto les gustaba,
Viento abajo, viento abajo.
¿Y a los que no hemos encontrado?
¿A los que seguimos buscando?”
El punto de partida de Lapü y Carropasajero es un sueño. Este aspecto en la cultura wayúu debe ser comprendido como experiencia colectiva y no solo como fenómeno individual. Precisamente los directores cuentan cómo en la génesis de su obra, este aparece como premonitorio de la masacre paramilitar en el territorio, meses antes de que ocurriera: “La primera vez que llegamos a Portete, fue por el sueño que una tía de la familia nos contó. En él, ella viajaba con sus familiares vivos y difuntos en un bus. Y había interpretado que se le estaba avisando sobre la tragedia”.
La película se desarrolla entonces como un viaje modulado creativamente a través de los sentidos, el recuerdo y el hecho de tocar. Visual y sonoramente expresa los contrastes: el sonido lejano del mar y la cercanía constante del viento en toda su potencia, la piel y el paisaje, las luces y las sombras, el movimiento y la quietud, lo visible y lo imaginado.
En Carropasajero el cine es un medio para conectar no solo con los vivos, sino también con los ausentes. El cine es el sueño que comunica directamente con la poesía. Como decía Buñuel: “Es el mejor instrumento para expresar el mundo de los sueños, de las emociones, del instinto”. Es el viaje y el camino.