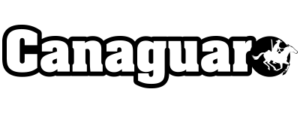Darío Ruiz Gómez
![]()
En un tiempo en que el cine colombiano está tan asociado a las narrativas del cine de autor europeo, cobra vigencia la pregunta que se hizo Ruiz Gómez hace casi medio siglo: “¿Pero entonces, ¿qué es un cine nacional?”, respondiéndola con un duro reclamo sobre la manera fácil o perezosa o desconocedora de la historia del cine de los cineastas del país.
Creo que lo verdaderamente intolerable en el filme de Miguel Littin, Actas de Marusia, es el hecho de que, en cada toma, en cada travelling, en la misma planificación del filme, por encima de la historia política, tenemos la impresión de estar asistiendo a un western mal hecho. Porque el aire desértico, el clima desolado de esa geografía, la hemos visto ya en Anthony Mann, en cualquier filme de artesano a lo Arnold Laven o Andrew McLaglen. O la secuencia del tren y el movimiento de la tropa ya está dado en nuestra retina por Peckinpah o Brooks. ¿Qué se agregó a eso? Lo que inevitablemente justificará el filme ante un público estudiantil, diletante, para el cual no importa tanto el cine como lo que se supone es el “testimonio político”.
Pero ésta no deja de ser una piadosa justificación. Un resorte del cual por desgracia se sigue contando por parte de muchos directores del llamado “cine tercermundista”. Ya que el híbrido formal de Actas de Marusia es más que elocuente como fracaso de un cine que cree alcanzar su madurez imitando un lenguaje ya característico de otro cine nacional, a través de unos poderosos medios de producción. La presencia de Gian María Volonté, el “actor político” por excelencia, el clisé, finalmente de lo político, corrobora aún más la ineficacia de este filme al cual solo le faltó como introducción una tonada de Mercedes Sosa, al estilo Franky Laine.
Sin embargo, estos actos de contrición para la gente “progre”, no indica, pues, sino la subsistencia de un problema ya casi secular en la mayor parte del llamado cine político latinoamericano: el que se hace mirando hacia ese público de entendidos, de radicales de coctel, y no desde los verdaderos presupuestos latinoamericanos. Desde el verdadero suelo cultural que podría darle no solo justificación sino fundamentalmente sentido. Porque se hace bajo esquemas preconcebidos –que se toman como lo “político”– y no, pues, planteando las razones estéticas de un nuevo cine que quiere ser la expresión de una sociedad en conflicto.
Por eso lo que molesta en el dedo que sangra; en la sangre que cae sobre la salsa en Asunción, de Mayolo-Ospina, no es la escolar referencia a Buñuel sino la incapacidad a la larga de crear elementos simbólicos propios: el filme es infinitamente inferior a la idea del guion, por incapacidad de hacer valer la banda sonora –por ejemplo– como factor determinante del clímax. Y el ritmo y el montaje desconocen las posibilidades dramáticas del hecho: no hay un solo plano que nos defina a Asunción, no hay un solo momento definitorio de la tensión interior que debería vivirse. Nada sabemos, fuera del clisé, de esa otra cultura que representa Asunción –esa que sin pretensiones nos dio Alcoriza, el viejo Gavaldón, etc.– Lo aficionado no constituye excusa ante tanta falta de imaginación, ya que ambos directores cuentan con una larga trayectoria en la realización, con lo que se supone el “archivo teórico” que han dejado traslucir en sus entrevistas, etc.
Por eso lo que molesta en el dedo que sangra; en la sangre que cae sobre la salsa en Asunción, de Mayolo-Ospina, no es la escolar referencia a Buñuel sino la incapacidad a la larga de crear elementos simbólicos propios …
Directores como Berlanga o Ferreri nos han dado una visión crítica de la realidad a través del humor negro. Berlanga, matizando con la ternura del despropósito en que realiza el retrato de una sociedad injusta y cruel. Ferreri ahondando aún más el sentido delirante de un mundo en el cual solo el chiste puede exorcizarnos del horror de la existencia, solo el despropósito puede salvarnos de morir asfixiados por la mediocridad que nos rodea. ¿Pero qué pensar del filme de Jorge Alí Triana? [Enterrar a los muertos] ¡Ay! Lo que para Berlanga o Ferreri se hace a través de situaciones muy concretas en donde el gag responde a una tradición cultural, en Triana todo queda convertido en chiste de salón parroquial, en “humor negro” para intelectuales de “café-concert”. Ya que las motivaciones del gag no se plantean dentro de una dinámica narrativa, no se insertan en un contexto cultural, sino que se queda en una supuesta “denuncia” sobre el negocio de la muerte. Agréguese a esto una actuación marcadamente teatral y se tendrá un ejercicio de primer semestre en cualquier escuela de cinematografía.
¿Qué quiero decir con tradición cultural? El humor de Berlanga encuentra antecesores en la picaresca, como el humor de Ferreri se inscribe en una larga tradición bufa italiana. ¿Planteo otra vez la necia tesis de que el cine necesita de la literatura? Solamente el hecho, olvidado entre nosotros –donde en la mayoría de los casos el director se disfraza primero y luego, apenas, empieza a pensar en el cine– de que un director de cine es un creador: al hacer una historia no debe olvidar que camina no solo sobre la historia misma del medio de expresión que utiliza, sino lógicamente sobre la historia real a la cual pertenece. Esto va desde cualquier intuitivo director norteamericano –para el cual el cine es al fin y al cabo su arte– hasta la extrema lucidez con que un hombre como Godard sabe renovar su propia tradición. Ya que la literatura en este caso constituye la cristalización de formas de conducta colectivas, respuestas personales a determinadas situaciones que, como legado vivo, constituyen la historia real. Sino recuérdese esa memorable lección de Eisenstein sobre el montaje cinematográfico a través de los versos de “El paraíso perdido”, de Milton.
Los cineastas nuestros pretenden que para hacer un documental no es necesario conocer la historia de este, Flaherty, Rouch, Ivens, Leacock, etc. Y al desconocerlo, desconocen entonces lo que está presente en todos ellos: una metodología cuyos resultados han sido ya sometidos a un juicio crítico. Visiones que van desde la lírica hasta el cinema-verité, desde la crónica hasta el alegato, desde la conjetura antropológica hasta la ciencia ficción. Pero lo malo es que aquí quien desconoce la historia la repite, pero sin el asombro, sin la lucidez del pionero. Todo parece encaminado a obtener una artesanía a través de ciertos medios económicos y la supuesta experiencia que da el trabajo publicitario realizado en el anonimato: los caballos que corren por la pradera, la pareja que retoza entre un campo de margaritas, etc.
Por eso cuando señalo falta de imaginación me refiero a eso: el no saber llenar de algo un plano, el desconocer las posibilidades visuales de un medio, la relación entre un rostro y una geografía. La memoria visual, es decir, el esfuerzo de ver una realidad a través de imágenes características –lo que Eisenstein hace con México, lo que el neorrealismo hace con la otra Italia– que es lo que convertiría el cine en un acto de cultura, no se insinúa entre nosotros donde además no se pasa de ilustrar los peores guiones que conoce la historia del cine. ¿Quiero decir que el cineasta colombiano es culturalmente insuficiente? ¿Estéticamente deformado?
Quiero decir con Godard que un plano es un problema moral. Que el enfoque de una cámara comporta –o debe comportar– una determinada visión personal del mundo: lo hay en la pregunta existencial de Bergman, lo hay en el absurdo de Buñuel, lo hay en la crónica de la violencia de Ford Coppola, en el mundo agónico de Saura, etc. Bastaría pensar en la importancia que el paisaje tiene en la filmografía de Anthony Mann para darse cuenta de que ese mundo es un agregado de obsesiones, de lecturas, véase a Herzog, véase a Fassbinder, descarada y genialmente haciendo “remakes” dentro de sus filmes, incorporando elementos vodevilescos, visiones de la cultura popular, etc. Todo lo escatológico, lo cruel, lo desorbitado que encontramos en Glauber Rocha: la metáfora de una cultura. Poesía y ternura, agonismo y rebeldía a través del canto de una subcultura cuyos símbolos son inagotables.
La memoria visual, es decir, el esfuerzo de ver una realidad a través de imágenes características –lo que Eisenstein hace con México, lo que el neorrealismo hace con la otra Italia– que es lo que convertiría el cine en un acto de cultura …
¿Qué nos quedó de los esquemas de Carlos Álvarez? Porque los porcentajes de desempleo, de víctimas de la violencia, ese tipo de análisis de nuestros conflictos, lo dan indudablemente mejor cualquiera de nuestros nuevos historiadores. Quiero decir que esa imagen, ese rostro quieto, ese otro país –su verdadero compromiso– careció de interés para un cineasta paradójicamente más interesado en los datos estadísticos que en ese hombre al cual pretendió ayudar, que esa realidad a la cual pretendió radiografiar. Como sí nos queda el Carvalho, de Mejía; balbuciente a veces, confuso en sus planteamientos, pero hombre de cine, al fin y al cabo, ya que las imágenes del baile en palacio, el rostro del muchacho muerto, los guerrilleros en el juicio, son la imagen imborrable de un momento de nuestra historia. Allí la imagen cinematográfica se saturó del clima doloroso, mórbido, de nuestras luchas, de nuestros errores o pequeños triunfos. Allí el plano se satura de nuestra realidad porque es desde ella y no de un esquema, desde donde se busca un sentido formal. Lo que no ha logrado hacer Luis Alfredo Sánchez, confeccionista de un cine académico, neutro, en donde también, como en Álvarez, los esquemas pretenden decirnos lo que las imágenes son incapaces de decirnos. Cine dentro de ese patrón académico, viejo desde antes de nacer, y que es tan característico de ciertas cinematografías socialistas en donde una particular idea de “realismo” llegó ya al delirio. En donde la fórmula a priori redime el trabajo verdadero: el ahondar en esa problemática, el descubrir en ésta su clima de opresión, de miseria, pero también su grandeza, su respuesta a esas inclemencias.
¿Pero entonces, qué es un cine nacional? Si ya en la literatura o en el arte el término puede llegar a molestarnos, hay que darse cuenta de que en lo que al cine se refiere el término nunca deja de tener vigencia. Es más, cada día adquiere consistencia como respuesta a un cine internacional que nada nos dice. El caso de Milos Forman y su necesidad inmediata de incrustarse en una problemática concreta es más que elocuente. La radical inmersión del nuevo cine americano en su problemática señala, por un lado, esa necesidad temática y, por otro, la renovación formal de una tradición realista. El cine recorre el camino desde el cine mismo: el delirio de la metáfora en Taxi driver es heredera directa de ciertos momentos de Samuel Fuller –recuérdese La casa de bambú, Los merodeadores de Merrill– ahora con un contenido más preciso, menos primitivo probablemente, más acentuadamente crítico. Pero es la renovación desde la forma de una temática tradicional, el hacer hincapié como lo pedía Bazin, en el rigor de la puesta en escena, ya que en esta se encuentra determinada esa particular perspectiva del mundo en donde diferenciamos entre un autor y un simple ilustrador de guiones. En donde se traduce el camino de esa verdadera madurez gracias a la cual, como señala Aristarco, es posible pasar del simple relato al período de la novela.
Pero ese paso de la idea a la forma sobre la cual magistralmente trató Eisenstein, indica que la visión cinematográfica como la visión plástica o musical o literaria es una respuesta a la complejidad del mundo, a las situaciones de la época, a los interrogantes que cada día nos cuestionan. ¿Qué podríamos decir entonces de lo que nuestros cineastas aportan en este sentido? He aquí el punto neurálgico de nuestro asunto, esa al parecer irrevocable vocación por el infantilismo intelectual. Ese disfrazar esta pereza mental en los esquemas fáciles de un “tercermundismo”, en el decálogo de una cofradía política, en la insulsa euforia de ciertos galardones internacionales. Es lo que desazona en Álvarez, en Sánchez, y casi en Silva y Rodríguez, en quienes, sin embargo, gana a la postre un verdadero sentido cinematográfico. En quienes queda la dignidad y el decoro formal sobre la inconsistencia de los esquemas ideológicos.
He aquí el punto neurálgico de nuestro asunto, esa al parecer irrevocable vocación por el infantilismo intelectual. Ese disfrazar esta pereza mental en los esquemas fáciles de un “tercermundismo”, en el decálogo de una cofradía política, en la insulsa euforia de ciertos galardones internacionales.
Es lo que da grima en cosas como Mompós, La molienda, etc. Y es lo que, por encima de la supuesta impecabilidad formal, de la supuesta modernidad del lenguaje, hace a la larga tan precarios el Corralejas, de Durán-Mitrioti y el Gamín, de Durán. Esa impecabilidad pretende ser la madurez. Pero se confunde el manejar un abc técnico con la necesidad de dar forma a un contenido que así lo exigía. Fue el tema de la violencia urbana, de la soledad y la injusticia, lo que creó lo que hoy conocemos como el llamado “cine negro” norteamericano. Un ritmo, un montaje, un orden visual que a la postre se convirtieron en una particular caligrafía. Esa que un hombre como Melville supo adaptar a sus propias necesidades. Durán, en cambio, a leguas del tema, hace el trabajo del entomólogo: le interesa la toma, el travelling, el zoom, pero no arriesga nada. Y bastaría pensar en el mal olor, la suciedad real, el clima oprimente de un filme como Los olvidados, para darse cuenta de la diferencia que existe entre quien no pasa de hacer un ejercicio de cámara y quien se sumerge en el tema, lo ve desde adentro y nos presenta un mundo en donde la compasión y la piedad pequeño-burguesa no existen de modo alguno. Donde encontramos conductas que nos conmueven, nos arrastran o llegamos a detestar. Basta pensar en un filme como Los golfos, de Saura, mal hecho a ratos, pero donde los problemas económicos son reales, así como el gris de las mañanas, la melancolía de los suburbios.
“El cine no es solo la imagen sino todo lo que concurre a su expresividad, a la verdad de lo que quiere enseñar”, decía en alguna ocasión Armand Gatti. Esa definición alrededor de un rostro donde Flaherty encontraba la forma de sus filmes, ese bucear en el interior de las almas en donde Rosellini encontraba un nuevo sentido al término realismo, el vacío y el silencio, el poder de las cosas en Antonioni, el rigor, pero también la poesía de C. Marker. Porque, repito, el cine es un discurso, aclara otro discurso: lo que el Alberto Giraldo de Función de gancho olvida. O sea, lo imperdonable de poner su evidente capacidad narrativa al servicio de una historia tan deleznable, olvidando que ya existían no solo el dulzarrón Globo rojo, de Lamorisse, sino los miles de filmes malos y buenos que sobre los niños y el circo se han hecho. Ya que como señalaba hace poco Alberto Aguirre, pretender partir de cero, olvidando la historia, solo puede conducir al más acentuado provincianismo. A inventar el agua tibia.
¿Es político nuestro cine? ¿Es neutro? ¿Es estetizante? Lo lamentable es que esos supuestos necesarios a una posible discusión no existen. Porque el cine no solo implica la presencia de un factor artesanal sino toda esa serie de conjeturas, planteamientos, que se resuelven en visiones personales de la vida, de la historia: lo que el Arzuaga de Pasado meridiano intuyó momentáneamente, un rostro atónito, un medio sucio, unos sentimientos perplejos. El resto es esa serie de postales, de “inquietudes” ecológicas, de lírica barata, en que el público se pone a bostezar, silba y nosotros sentimos una pena profunda por tanto oprobio disfrazado de arte.
Revista Cinemateca No. 2, octubre de 1977.