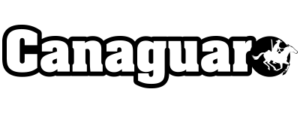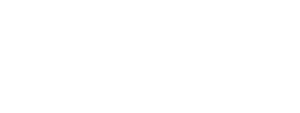Joan Suárez
![]()
Un miligramo de oro enciende el deseo insaciable de obtener más.
Hay un lugar mítico de oro, la selva.
Los sonidos del río dorado brillan en los ojos de la oscuridad. Su cauce está cubierto por el sol y custodiado por la selva. Lo amparan los días secos y la lluvia torrencial como de limosneros. No hay asfalto ni límite fronterizo. Una nube enorme de ambición recorre su inmenso lecho. Este se expande entre más ríos de extravagante conexión mítica y abundancia de minerales. Por momentos impredecibles sus corrientes permanecen inmóviles y sorprenden con la respuesta lumínica que durante millones de años exhiben su íntimo panteón, el oro. El impulso incontrolable por atraparlo entre las yemas de los dedos o la palma de la mano, representando la cartografía de la lujuria humana, se desdobla en el documental Morichales, de Chris Gude. Este fue proyectado en la reciente edición (64) en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICCI.
El capitalismo salvaje, el mismo que se resiste a declinar, perfora lo más hondo de los ríos, los caminos de metales preciosos ocultan una amalgama imperceptible a la mirada, pero el proyectil lanzado por los mineros desde sus dragas perfora el pantano y libera esquirlas de sorpresa ante lo desconocido. Los ojos se clavan con la obsesiva inmersión de la hazaña y la conquista. La mayoría de las veces caen en la sombra de volver a intentar o cavar su propio entierro. Sus jornadas interminables y persistentes son un refugio y esperanza de una suntuosa riqueza, tan efímera como nostálgica.
Su director, Chris Gude, decía en su diálogo al final del estreno en el Teatro Adolfo Mejía que “un morichal es una arboleda de palma de moriche, y bajo estas arboledas en muchos casos se encuentran varias reservas de oro”. Y las comunidades han agotado sus usos tradicionales, desde el fruto comestible y rico en vitamina A, E, C; proteínas y carbohidratos. Sus hojas son usadas para los techos de las chozas o campamentos de estancia. Y entre otros usos artesanales y medicinales que a nivel botánico expone el documental.
Y, por supuesto, el mayor atractivo son sus reservas de oro, para lo cual no hay agotamiento ni cansancio, sino obstinación en su largo e interminable trayecto, como el mismo río Orinoco, y la línea impredecible e incalculable de un lingote o unos cuantos gramos. La geografía es más un espectáculo visual que imaginativo y triunfante en el que la selva atrae migrantes de cualquier latitud. La voz en off, de Jorge Gaviria, persigue la atención de cada imagen como la trayectoria de un río, sin detenerse en ningún testimonio de algún nativo o un visitante. La diáspora tiene su alma en la narración que percibe y reconoce su director en dos largas estancias en el lugar. La primera, hace un poco más de diez años y por algunos meses. La segunda, una internación voluntaria por unos nueve meses. Por primera vez llegó a las minas Las Claritas y Las Brisas a los 23 años, invitado por un amigo.
Este documental es una bitácora etnográfica, y su director, a modo de explorador, portó en sus manos una cámara análoga Bolex de 16 milímetros que compró en Suiza. Es de manivela y no usa electricidad, y con ella tejió la alquimia, no solo de los afluentes de otros ríos que llegan al Orinoco y sus aguas caudalosas, sino también la riqueza de las manifestaciones mitológicas, místicas y religiosas en la frontera geopolítica de la Guayana venezolana y la osadía de los mineros por la ribera y sus chorros de agua.
Del mismo modo, la película incorpora mitos creadores entre dioses y espíritus mágicos, acompañados de bellas ilustraciones. Estas describen la complejidad de la práctica minera y los elementos de la naturaleza terrestre. Su propósito es explicar el comportamiento humano en relación con su entorno, visible y oculto, para establecer los cimientos de un posible origen. Los dibujos, que han sido elaborados por los artistas Liliana Ramírez López, Esteban Jiménez, Mauricio Carmona Rivera y Jorge Ortiz, se presentan en intervalos como el meandro del río para detener al espectador por un instante introspectivo.
Del mismo modo, la película incorpora mitos creadores entre dioses y espíritus mágicos, acompañados de bellas ilustraciones. Estas describen la complejidad de la práctica minera y los elementos de la naturaleza terrestre.
Las imágenes, con una relación de aspecto particular, guían al espectador por una descripción paisajística, al mejor estilo de los cronistas del siglo XVIII y XIX, y aproximan al complejo panteón de la región y la importancia de las fuentes hídricas y la selva, que se entrelazan con los relatos de los pueblos aborígenes sobre el universo y la creación. Y, al mismo tiempo, las disertaciones introspectivas e inquietantes del narrador sobre el hombre y su presencia en el ambiente. Interpela y cuestiona la avaricia de la minería y la comercialización del oro en su camino rizomático hasta las comunidades y cualquier lugar en el mundo. Sin duda alguna, la destrucción del suelo y su emblemática palma que se potencia con la música y la curiosidad que intenta confrontarnos desde la sonoridad ¿a qué suena la tierra? ¿cómo siente la selva? ¿qué se escucha en lo más hondo de los ríos y las minas? A cada oído del espectador activo y entusiasta de perplejidad le llegan los ecos del extractivismo y varias técnicas de minería.
La luz y la composición destacan las acciones silenciosas de los personajes sin voz, amplificando la narrativa visual. Ellos entran y salen de manera fragmentada y repetitiva. El alma de los mineros se expande en los discursos, algunos de tinte filosófico, del narrador y la cercanía recurrente de sus manos y los objetos, herramientas y mercancías que intercambian. Algunos textos abruman de modo innecesario el lienzo y el fresco de las imágenes.
Así como predominan los morichales en la Orinoquia colombo-venezolana y en la Amazonía, el narrador de este documental es un personaje ficticio con tendencia a estar presente en anteriores trabajos del mismo director. Acompaña la alucinación en Mambo Cool (2013), y la decadencia de la ciudad de Medellín bajo la sombra del narcotráfico. Al norte de Colombia, en La Guajira, aparece en Mariana (2017), y su voz característica para hilvanar el relato, el del contrabando de gasolina y whisky, tras el hundimiento del barco. Una tríada artística que hacen de estos documentales un mosaico fiel y vigente que se mantiene en la cronología del mercado y sus interpretaciones sociales, políticas y culturales.
El hilo expedicionario en Morichales se nutre con los planos tan próximos y algunos otros movimientos en cámara lenta, que exponen la mirada al detalle y etnobotánica para conocer y dimensionar una práctica destructiva y turbulenta. Tal como lo harían los exploradores y misioneros con sus notas de apuntes y libretas, el director se vale de su cámara al hombro para internarse más allá de la retina y el parpadeo vibrante y chispeante de las bombas o cascadas de agua contra las capas vegetales del ecosistema. Una curiosidad y asombro por atrapar y acaparar, paradójicamente, el mejor encuadre de lingote en el celuloide. Este es quizá el tratamiento audaz y loable por el que transita no solo Morichales, sino también la llamada trilogía de las economías ilegales.
El director rompe con la clásica estructura y esto desconcierta a los espectadores cómodos y del entretenimiento. No son la Colombia magia salvaje (Mike Slee, 2015) y su despliegue promocional. Ni mucho menos la propaganda altruista de Chiribiquete: Un viaje a la memoria ancestral de América (Juan Lozano, 2025) y su despliegue de estreno y saturación en la sala del Palacio de la Proclamación y en esta misma versión del FICCI 64. Sí, la riqueza del arte rupestre milenario de Venezuela y los tepuys guardan cierta similitud con otras formas geométricas de los países vecinos. El oro se ha esparcido como un ritual de coronación y colonización. Y ahora parece que los pictogramas pintan propaganda política.
Finalmente, el cineasta Chris Gude es un geógrafo de la imagen y no un antropólogo de la misma. Por esta razón, no ofrece semblanzas turísticas ni comerciales de los espacios que conforman esta serie: Medellín, La Guajira y La Guayana venezolana. En especial Morichales se presenta no solo como un documental, sino como un mapa emocional, científico y geográfico que cuestiona nuestras relaciones con los recursos y el territorio a nivel terrenal, subterráneo y celestial. Es una guía estelar sobre el oro y su tráfico humano por estructuras y maquinarias invisibles hasta para los mismos dioses.