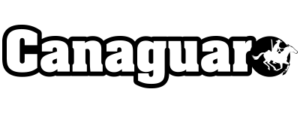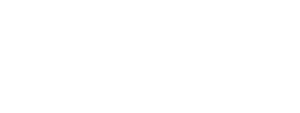Rosario del Olmo Sánchez
![]()
Universidad de Castilla-La Mancha (España)
Pasantía de investigación, primer semestre de curso 2024- 2025
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
1. Cómo se hace la puesta en escena y con ribetes de actualidad
Hay que poner de relieve la puesta en escena del mundo urbano que el narcotráfico y la violencia cotidiana de bandas organizadas o emergentes, impregnan varias capas de los barrios de Medellín. Nos parece que dentro de ambos films los diálogos están cuajados de una naturalidad de personajes abocados a esa euforia callejera, de contagio colectivo entre su grupo de pertenencia, familiar, vecinal, de amistad amañada; jerga embrollada, desde la escucha de un público ajeno al ambiente de narcotráfico, también machacona, marginal, cuando abundan los tacos repetitivos.
En el film de La vendedora de rosas (1998) aflora constante y creciente la vulnerabilidad del mundo infantil, juvenil, de condiciones económicas precarias y enfangados en una espiral de vicio, trapicheo y enfrentamientos violentos. En medio de esa incitación a la prostitución, el acceso al consumo de droga barata, circula Mónica Rodríguez actuando de protectora, bisagra. Se ofrece el rostro angelical, noble de la protagonista, pero aún más expuesta, la niña de una comuna de Medellín. Cinta, cuyo guion escrito por el mismo V. Gaviria, C. Henao y D. Ospina, se basa en el cuento escrito por Christian Andersen, 1846, La pequeña cerillera. Además del relato que sirve de referencia literaria, está el testimonio autobiográfico de Mónica Rodríguez; la abundancia de actores naturales también le da un peso específico al film: “son sus lenguajes, anécdotas y entornos, los que alimentan de experiencias la escritura del guion que se realiza simultáneamente a las etapas de preproducción y de casting” (Sierra, 2017: p. 2).
Respecto de Sumas y restas (2004), los diálogos irrumpen a borbotones, incluso en ciertas escenas se perciben opacos, que emana de un argot callejero, natural del mundo adulto de mafia ilegal del narcotráfico, que se solapa con actividad laboral corriente, también de lujo, despilfarro y consumo de cocaína selecta procedente de fábrica y comercio clandestinos. El riesgo, la crisis personal y económica la tiene que afrontar “Santiago”, el ingeniero de clase media, que se enreda en negocio sucio y peligroso para su familia y contra sí. Apunta Villamarín:
Será porque en ciertos lugares la vida es lo que es […], pero las películas de Víctor Gaviria (Medellín, 1955) están llenas de huevones, hijueputas y, en general, de pobres diablos con el alma definitivamente perdida o temporalmente extraviada. […] Sumas y restas es el tercer largometraje en lo que casi puede ser considerado como un minigénero en sí mismo: el cine de Víctor Gaviria sobre la violencia, la miseria y el narcotráfico de Colombia (Villamarín, P., 2009).
La historia de Sumas y restas le sirve a Gaviria para indagar acerca del narcotráfico, enriquece el contexto, busca testimonios entre actores naturales. “Desde allí surgen detalles de los comportamientos, hábitos y usos lingüísticos de las personas que pueblan este medio…” (Bello, D., 2014). Si hablamos de realismo en esta película, como en general el cine, “sobrepasa la apariencia” (Bello, D., 2014). Gaviria se posiciona junto a ese realismo clásico que predominaba hacia la década de los cincuenta del siglo veinte. En el caso de Sumas y restas aparece una narrativa casual, “en la película hay un enorme trabajo de adecuación de material documental de distintas procedencias” (Bello, D., 2014). Se innova un modelo de realismo clásico, “como una dramaturgia atravesada y modelada” (Bello, D., 2014).
Se puede apuntar como observador/a externo/a, que transita de incógnito por las vanguardistas plazoletas, jardines, puentes y construcciones civiles, entre la intersección de avenida Carabobo y Parque Norte, que reclaman asistencia a los eventos para diversidad cultural, tanto permanentes como cíclicos, esa imagen de reclamo internacional y también apuesta por las artes escénicas, musicales entre espectáculos variables, periódicos y que expanden fuertes vibraciones sonoras hasta bien entrada la madrugada en ocasiones (“Pasajeros del rock. Himnos de los 70”, enclave del domo planetario); también por la cultura y la ciencia protegidas institucionalmente, abiertas al público en general, funcionando de modo permanente (Jardín Botánico, Planetario de Medellín, Casa de la Música). Es como si la ciudad que atravesaba esa racha de violencia urbana durante últimas décadas del siglo veinte, se agarrara a un balón de oxígeno para respirar nueva oportunidad de modelo evolutivo demográfico y sin renunciar a esa vena de expresividad regenerativa y nueva capacidad para convivir; en medio de la masificación, el intenso tráfico de motoristas que irrumpen por los pasos de semáforo verde para peatones, junto a la afluencia de otros medios de transporte públicos (autobuses, metro, varias líneas), además de los carros privados (automóviles para lenguaje europeo, occidental) y marchando en este desarrollo de la actual ciudad, sin obviar los puntos oscuros de indigentes que merodean, dormitan a la intemperie entre enseres de deshecho, incluso a veces transportan sus precarios equipajes.
“en la película hay un enorme trabajo de adecuación de material documental de distintas procedencias” (Bello, D., 2014). Se innova un modelo de realismo clásico, “como una dramaturgia atravesada y modelada”
Podemos acercarnos a otro polo de reactivación comercial y mejora del ajuste, bienestar básico familiar, averiguando sobre la reconstrucción de la denominada Plaza Minorista José María Villa, según archivos municipales y prensa de Antioquia (El Colombiano). Era antiguo mercado de abastos de la Plaza Mayor El Berrío, sin techo construido, a principios del siglo veinte. Luego, se lograría el enclave que es actualmente, como resultado de la puja, negociación colectiva de sindicatos de trabajadores, pequeños comerciantes y habitantes de El Pedrero. Con base a un trabajo de investigación cualitativa sobre narraciones orales, historias de vida de sus protagonistas, se revelan los testimonios naturales, directos, así se publica como documento de historia social, economía de subsistencia de Medellín:
La falta de oportunidades y la desigualdad, así como los problemas internos del país en una economía de guerra, generaron desplazamientos de millares de campesinos del campo a la ciudad de Medellín, dando como resultado la creación de negocios de subsistencia, pequeños y medianos, producto de la necesidad, la creatividad y la angustia por la sobrevivencia propia y de sus familias. Es en ese momento que la economía barrial se fortalece y los pequeños comerciantes se convierten en protagonistas de una nueva economía integrada por pequeños negocios, muchos de ellos informales, pero generadores de empleo y mejoras en la calidad de vida de sus actores. Estas micro, medianas y pequeñas empresas constituyen un tejido social que ha permitido evadir la miseria y atender las necesidades básicas de alimentación, educación y salud de una población marginada que lucha por sobrevivir, mantenerse y crecer en una economía signada por la desigualdad (Arbeláez- Ochoa, 2017: p.XII).
Es nuestra voluntad hacer transparencia de esta evolución vanguardista junto al pragmatismo comercial que ofrece la versión legal del movimiento urbano; la otra versión optimista sobreponiéndose al caos humano que revela la filmografía de Víctor Gaviria, rastreando los escenarios y sus personajes entre aquella pasada década de los años ochenta.
- Algunas observaciones que evidencian a personajes vulnerables
Es interesante ese enfoque que hace tomar distancia sobre la historia del cine, o bien de cómo se ha ido reconociendo el lenguaje cinematográfico:
Más conveniente sería, en cambio, hablar de una historia de los textos cinematográficos: es decir, de esos espacios de escritura donde los signos se confrontan con lo real de las huellas y, donde, de esa confrontación, emerge cierta experiencia de subjetividad (González Requena, 2014: 2ª parte, capítulo 1).
Es un apunte que orienta los fundamentos para el análisis del cine en general, bien concreto en cambio es tratar los detalles más relevantes de un film, por las descripciones artísticas, de significación que compartan un universo de espectadores. Este es el caso preciso, hay hitos precedentes que alumbran el cine de Víctor Gaviria, la evidencia de niños, jóvenes expuestos a la violencia de grupos dominantes, territoriales. Esa denuncia que aparece con vehemencia en La vendedora de rosas, con la protagonista (Mónica) y sus vecinos, amigos de la calle, que se arriesgan ante la creciente calamidad marginal; se mostraba en otro film anterior de este director –Rodrigo D. No futuro (1990) – desgarrando la efímera esperanza de Rodrigo, el joven de veinte años que aún tiene bien vivo el recuerdo de su madre, que está llegando a un estado de insatisfacción, mientras anhela convertirse en batería para música punk, pero no dispone de medios económicos para hacerse con el instrumento musical, que se ha desengañado incluso del futbol:
… hay hitos precedentes que alumbran el cine de Víctor Gaviria, la evidencia de niños, jóvenes expuestos a la violencia de grupos dominantes, territoriales.
Si tantas personas siguen este filme es porque se identifican con él, puede que de forma más literal, como todos los colombianos que viven la violencia […]: una historia de frustración, de entender cuánto es tu propósito en la vida, como el porqué nunca jamás podrás realizarlo (Louzao, M., 2020).
- Importancia del lenguaje cinematográfico y del apoyo institucional
La narrativa que asoma con aplomo en estas dos películas de Víctor Gaviria, que ocupan el análisis de este trabajo, apunta el tono de creciente intensidad, también la significación. Desde nuestra observación se complementan el creciente tono y la significación, se está construyendo una narratividad. Aparece la mejor virtud de la narratividad, “sólo la actuación del inconsciente en la relación del espectador con el relato puede explicar la movilidad emocional que éste suscita en aquel” (González Requena, J., 1992: 117).
Se trata una eterna pregunta sobre si el cine puede transmitir conocimiento antropológico y por ello se descubren las diferencias entre sistemas de comunicación, como ejemplo “las diferencias entre lenguaje verbal y lenguaje no verbal, las características del texto escrito versus el llamado lenguaje cinematográfico” (Ardèvol, 1998: 219). Según este trabajo de Ardèvol ya reseñado, se proporciona un análisis cultural sobre el medio cinematográfico:
La reflexión sobre la relación entre cine y antropología debe situarse, por tanto, a distintos niveles simultáneos y considerar el cine, al menos, como técnica de investigación, modo de representación y medio de comunicación (Ardèvol,1998: 220).
Si tratamos de los años de transición, hay que mencionar instituciones que han impulsado la aprobación de la Ley del Cine, 2003, hay que referirse a dos de ellas importantes: Dirección de Cinematografía, adscrita al Ministerio de Cultura y también Proimágenes en Movimiento, actualmente ha cambiado por Proimágenes Colombia. Progresivamente se aumenta el presupuesto para la producción nacional de cine, llevándose la mayor inversión en largometrajes. Considerando la transición del nuevo siglo, “el cine en Colombia pudo ver las señales de un prometedor futuro” (Osorio, 2018: p. 102). Todavía faltaban algunos años para el estreno de La vendedora de rosas, con la dirección de Víctor Gaviria en 1998, mientras aún no se había alcanzado el apoyo estatal para la realización cinematográfica. Hay que poner de relieve también la preocupación del cine por la realidad social y política del país. Es preciso recordar algunas de las “violencias” descritas sobre Colombia, desde el registro de acontecimientos durante la segunda mitad del siglo veinte: “[…] la asociada al narcotráfico, al igual que las cintas que abordan otros temas como la delincuencia y la marginalidad” (Osorio, 2018: p. 137).
Es preciso recordar algunas de las “violencias” descritas sobre Colombia, desde el registro de acontecimientos durante la segunda mitad del siglo veinte …
En pro de consolidar una tradición cinematográfica y contribuir a una identidad nacional y colaborar en la solución del conflicto, se fraguan los avances y nuevos hitos del cine colombiano hacia los comienzos del siglo veintiuno:
[…] esto es, crear un reconocimiento y una conciencia reflexiva en el espectador, acerca de todas estas realidades. Solo las películas que han sabido trascender la superficialidad y vistosidad del conflicto y de la violencia, han dicho algo honesto y verdadero […]. Así se puede constatar en un film como […] Sumas y restas (Víctor Gaviria, 2005) (Osorio, 2018: p. 138).
- Rastreo de secuencias temporales y gráficas
- Sumas y restas, 2004
–Diálogo entre Santiago y su padre, durante esa tarde de reunión familiar, rato de la sobremesa: secuencia 1, minutos 4,30 a 5,31.
Hablan de que le deje un préstamo, para solventar el apuro financiero en que se encuentra el ingeniero por su negocio de la construcción. Éste sería un fragmento del diálogo:
Santiago: ¿oíste, papá…, que si me podrías prestar cuarenta millones de pesitos que necesito?
Padre: ¿Qué te pasó?
Santiago: …la cantidad de plata que pierdo fue donde me paré el proyecto…
Padre: desafortunadamente en esta oportunidad no te puedo prestar la plata. He tenido un problema muy serio de piratería terrestre…
Paula: en estos casos hay siempre una persona que da el soplo desde dentro…
–Amigo de Santiago, de la infancia, embaucador: secuencia 2, minutos 12,07 a 15,50.
Este amigo invitado a la hacienda del ingeniero rebusca la situación para enviciarlo aún más por el consumo y el tráfico de cocaína, inclinación con precedente en la experiencia de juventud de Santiago. Le va sugestionando asimismo para que se relacione con ese ambiente social de acceso al dinero inmediato, frivolidades placenteras. Recogemos un fragmento de diálogo:
Leo: …esto nos lo tiramos hoy… chiquito… Ahora sí les voy a contar lo que les quería contar…Lo que estoy camellando con el primo, estamos exportando… Estamos ganando cuatrocientos mil dólares mensuales…
Santiago: ésta es tu casa, hijodeputa, estás tranquilo.
Leo: …le voy a comprar esta finca…
Santiago: esta finca no tiene precio, Leo… Aquí me entierran…
–El ingeniero acaba de conocer al capo del narcotráfico (Gerardo): secuencia 3, minutos 28 a 32,23.
Santiago se empieza a codear con ese mundillo de influencias, mediando un amigo de escenarios ociosos, dominio del narcotráfico. En principio, acaba de conocer al capo y se muestra ingenuo, se confía por esperar que le financie su proyecto laboral de construcción. Descubre pronto que la actividad laboral del capo, un taller de reparación de carros (automóviles), está encubriendo negocio ilegal de tráfico de cocaína. Diálogo:
Gerardo: ¡hable…hable!
Santiago: que vale diez millones de pesos.
Gerardo: y entonces, ¿cuánto te doy?
Santiago: no estoy ahora trabajando, marica.
Gerardo: pero, yo sí, para que sepa con quién te estás metiendo, hijodeputa…Desde mañana empezamos a trabajar Santiago y yo (mientras le extiende un cheque y lo firma).
Santiago enciende su pequeño radiotransmisor, se aparta en solitario del grupo, aturdido, indeciso. Oye la grabación que le ha enviado su esposa: “por favor, llamar a Paula, llamar a Paula”.
–El capo del narcotráfico regenta, además del negocio de mecánica de coches, una finca rural, afueras de Medellín: secuencia 4, minutos 52,40 a 56,50.
El ingeniero se va pasmando de la fábrica de cocaína que le desvela este jefe al recorrer los establos, pasadizos de la finca rural. A las entradas vigilan varios peones armados y con transmisores de circuito cerrado. Se da entremedias el incidente de que uno de los trabajadores, antes ignorante de lo que se cuece clandestinamente, llega a descubrirlo y otros pagados por esta mafia lo reducen físicamente, lo eliminan para que no sea testigo en contra. Fragmento:
Gerardo: ¡mira, mira qué escamas…! ¡Santiago venid! (contempla la espuma blanca que chorrea por su brazo extendido. Escenas más adelante se entrevista con otro hombre de edad madura al cual llama “socio”, que aparece por el camino en un todoterreno y aparca). ¿Qué tal, don Ramón… qué ha hecho?
Don Ramón: (al que nombra como socio y no tienen el mismo criterio en el manejo de esa finca rural con mercancía clandestina; en realidad es más dueño del paraje que el capo, aunque se lo mantiene en arrendamiento) ¡sufrir con ustedes, no más…! Se habló que camiones de noche…, y ahí los tienen de día…, están volteando por aquí…
–Secuestro de Santiago y de don Ramón, por parte de narcos vengativos-
Secuencia 5: minutos 1,25 a 1,36; siguiente secuencia 6: hasta 1´46, final.
En el momento que el ingeniero asume una cuenta pendiente con otro narcotraficante que está resentido por un negocio desenvuelto en su contra, de lo cual Santiago estaba ignorante; sin embargo, cae en la trampa y acude a una terraza donde le esperan para vengarse. De dicha encerrona, en la que también ya han atrapado al viejito don Ramón, se produce el secuestro premeditado de ambos. Este otro narco mafioso se quiere resarcir de su mal negocio, exigiendo a la familia del ingeniero un costoso rescate. Diálogo:
Narco intermediario: ¿qué haces con tanta plata, malparío?, reparte al menos…
Santiago: (expresión de miedo, mientras le obligan a entrar al camión) ¡no sé de plata…!
En otra escena que se cruza está Paula acurrucando al bebé, suena el teléfono, los secuestradores la llaman amenazando.
Paula: (ha cogido el teléfono) ¡haló!… Habla más alto que no te oigo.
Narco intermediario: (interlocutor al teléfono) créetelo, hijodeputa, que vas a tener un funeral… ¡Que me consigas dos cientos millones de pesos!
Santiago: (está en el suelo, le han reducido) mi amor, consigue la plata, ¡que me van a matar!
Paula: (le sigue respondiendo al teléfono) no te preocupes, listo.
La familia del ingeniero gestiona la obtención de esa fortuna para pagar a los secuestradores; la entereza de la esposa y la actuación negociadora del cuñado hacen posible el rescate de Santiago y don Ramón. Regresa el protagonista al hogar, se abraza con Paula, contemplan entre satisfacción y alivio al hijo durmiendo en la cuna. Tras su recuperación durmiendo en su cama, a los días siguientes el ingeniero se acerca al emplazamiento de vaquería en que se encuentra regentando su cuñado, acá se saludan y Santiago descubre quiénes le han traicionado. Acude más tarde al restaurante que sabe, va a encontrar a Gerardo, el primer capo con quien empezó su introducción en este negocio clandestino, ofrece su plan de paz:
Santiago: no sé si usted sabe, hermano, que me secuestraron, me quitaron un poco de plata…
Gerardo: (se levanta de la mesa, airado, mientras está comiendo) ¡ese camión es mío…, ya arreglé las cosas con el huevón…, vas a venir a cuadrarte conmigo!
Santiago: (conserva la flema) a mí lo que más me interesa es que entre usted y yo no quede nada pendiente, que quedemos en paz…
Gerardo: ¡listo! ¿Entonces qué hace aquí?… ¡Suerte…!
Santiago se marcha del lugar, como en un impulso de supervivencia. Cuando parece haber caminado sobre medio kilómetro, rodeando varias cuadras y al poco toma un taxi para llegar a su hogar de nuevo, El Poblado, se oyen los disparos de varios matones que irrumpen en el local, arremeten contra Gerardo, se deja el mensaje gráfico ante el espectador que es un ajuste de cuentas entre bandas.
ESCENA 80- 83: MINUSe con
- La vendedora de rosas: 1998
-Iniciativa, apoyo de las niñas, adolescentes, frente al mundo hostil-
Mónica lidera la actividad de ir vendiendo ramos de rosas entre ambientes de ocio, gente de buena posición social que alterna bares con música animada; se agregan en esta venta callejera otras niñas, jóvenes de la comuna, que igualmente se tropiezan con la prepotencia de un guarda de seguridad amenazante, las expulsa del concurrido local atizando con una porra. También están aguantando los gestos, actitudes de frivolidad, despectivos consumidores del bar, mientras ellas están ofreciendo unos curiosos ramilletes de flores, animosas para ganarse esos pequeños pesos. Al paso cuenta la escena de “la virgen”, que por momentos revela el protagonismo de la niña más pequeña, Andrea; en la secuencia 4, minutos 1,20 a 1´30:
Un primer plano de Andrea enfatiza su rostro: se puede percibir su miedo. Atrás suyo, la pólvora en forma espiral acentúa la emocionalidad ardiente de su deseo y sentir interior. En esta secuencia la virgen María referencia el eje y se focaliza desde un ángulo ligeramente contrapicado (…). Vemos a Andrea darse la bendición, como pidiéndole que le dé fuerzas para soportar la desolación […]. Sale a la última calle del barrio y entra a un puente oscuro, donde divisa un grupo de jóvenes que vienen en sentido contrario, uno de ellos, el Zarco, se adelanta y la agrede con una patada que apenas logra esquivar. Son una pandilla de ladrones y sicarios al mando de Don Héctor, un lisiado en silla de ruedas. Se perciben en ellos las huellas de no tener a nadie que se preocupe por ellos. El caminar maltrecho de la infancia será recurrente durante todo el film (Hernández, 2017: pp. 6-7)
–Alucinación de Mónica entre su deambular nocturno, rincones de barriada-
Se queda ensimismada, cree ver a su abuela paseando con dos niños y también se le representa otra alucinación, al contemplar la hornacina iluminada de una virgen en un alto del camino, uno de los puentes de paso, y está surgiendo la imagen de su abuela, como si se desprendiera de la misma figura de escultura. Se lo comenta a su amiga, Yudi, y también a otra niña más pequeña, Andrea, que la sigue como monitora para vender rosas y desenvolverse entre las acechanzas de extraños callejeros. Su otra acompañante no entiende que sea real la visión de Mónica. Aquí recogemos algún diálogo entre ellas dos, de la secuencia 8, “El deseo y el delirio”, entre los minutos 3,23 y 4 minutos (*):
- Yudi: Mónica…! Usted se está sacoliando mija? ¿No disque íbamos pues a vender las rosas?
- Mónica: Yudi, yo vi a mi mamita…
- Yudi: Sí? A dónde?
- Mónica: Por ahí pasó…
- Yudi: Su mamita no disque está muerta pues?
- Mónica: No me cree? Yo la vi… con unos niños pasó por ahí…
- Yudi: Venfa! Vámonos a vender rosas! Sí? No chupe sacol que eso le hace daño, sí?
- Mónica: Yo no chupo sacol si se queda conmigo toda la noche?
- Yudi: Listo
- Mónica: Vamos, pues.
(*) V. Gaviria, C. Henao y D. Ospina (2012: p. 29- 30): en Sierra, (2017: p. 10).
–Disputa entre chicas de la comuna, pero asimismo apoyo, compañerismo-
El chico que parecía tomar a Mónica como novia, por cierta atracción y afecto especiales, se enreda, flirtea con una jovencita de gesto abundante. Se da una pelea física entre las dos chicas; el supuesto novio está sonriente, muy contento porque las dos se lo disputan. Pero, ella después lo rehúye. La única que rivaliza con la vendedora de rosas es la que hemos citado, sin embargo, la más pequeña sigue a “La vendedora de rosas” como modelo de supervivencia, ha tenido que huir de la casa de su madre, la cual actuaba con ella de modo brusco, agresiva. En general se ofrece una cadena de escenas en que varias muchachas de la comuna, se conocen entre sí, se aprecian, intercambian risas, juego verbal de ilusiones propias de la edad, incluso hacen propuesta de acomodar en pensión, alojamiento para la pequeña que se acaba de escapar por maltrato de su madre.
–Trapicheo de varios chicos, adultos jóvenes, con bolsas de droga y bisutería-
El personaje del Zarco le da a la situación mayor tensión dramática, dentro de una aparente camaradería con los otros, está sospechándose la creciente irrupción violenta por el consumo de cocaína, también el estraperlo con objetos que les muestra Mónica, como pequeños trofeos de su habilidad para el trueque como “vendedora de rosas”, regalo de algún adulto alagador; mientras tiene que obtener sustento económico traqueteando las calles de vida nocturna entre comunas de Medellín. El movimiento escénico entre la panda de chicos, hombres jóvenes, gira alrededor de una euforia colectiva que anticipa latente peligro real, enfrentamiento entre bandas que rivalizan por adicción a droga ilegal y el trapicheo mercantil para dominar el acceso a su vicio y reporte de dinero, incluso atentando contra otras vidas ajenas.
Hay que conceder peso a cierta observación “cuando las imágenes tocan lo real”: “[…] las imágenes que produce Mónica bajo los efectos del sacol, nacen de lo corpóreo, son una experiencia que se esfuerza por encontrar refugio en la imagen de su mamita […]”. Se puede considerar que el cineasta Víctor Gaviria hace que se inquiete el espectador ante estas imágenes, una aguda observación que recogemos de Sierra Hernández:
Un espejo de miradas ígneas que forman parte de su imaginario como director, pero que también hacen parte de la fugaz infancia de sus protagonistas y desde luego del angustioso vínculo que se empieza a construir con un espectador capaz de registrar sus temblores, […] como huellas de lo real (Sierra Hernández, 2017: p. 12).
Conclusiones
Analizamos las actuales producciones y de un pasado reciente del cine colombiano como fenómeno emergente que aporta valor a la circulación cosmopolita de un séptimo arte inédito. En los dos films que se analizan en este trabajo los diálogos están cuajados de una naturalidad de personajes abocados a esa euforia callejera, de contagio colectivo entre su grupo de pertenencia; con jerga habitualmente embrollada, también machacona, marginal. Los fundamentos para el análisis del cine en general, en concreto sobre el lenguaje cinematográfico, es tratar los detalles más relevantes de un film, por las descripciones artísticas, de significación que compartan un universo de espectadores.
Por recordar algunas de las denominadas “violencias” en Colombia, que el cine de finales del siglo veinte y principios del siglo veintiuno, aporta su registro de acontecimientos relacionados con el conflicto urbano, el narcotráfico, la marginalidad infantil. También para ofrecer una identidad en reconstrucción.
Referencias: bibliografía, infografía
Álvarez, L. A. y Gaviria, V. (2012). “Las latas en el fondo del río. El cine colombiano visto desde la provincia”. En Geografía Virtual, marzo, 31, 2012. En: http://geografiavirtual.com/2012/03/de-victor-gaviria-luis-alberto-alvarez/
Arbeláez- Ochoa, J. (2017). Historia de la plaza minorista José María Villa, bastión de la economía popular en Medellín. Bogotá: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia y Fundación Universitaria María Cano.
Ardèvol, E. (1998). “Por una antropología de la mirada: etnografía, representación y construcción de datos audiovisuales”. En Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, volumen LIII, nº 2. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Bello Ceballos, D. (2014). “Sumas y restas y la encrucijada del discurso fílmico ante lo real: en Cátedra Cinemateca, 26 de enero de 2014, IDARTES. Bogotá, Colombia.
Chaparro Valderrama, H. (2016). “La vendedora de rosas, de Víctor Gaviria (1998)”: en Revista Credencial, septiembre de 2016. Bogotá.
Del Olmo, R. (2021). “El cosmopolitismo frente a la identidad comunitaria. Registro etnográfico a través del cine y de la narración oral”: en RUIDERA, Universidad de Castilla- La Mancha. http://ruidera.uclm.es/xmlui/handle.net/10578/29028
__ (2023). “Evidencias etnográficas del cine colombiano”: en Pereira, D., Revista Ciencias Humanas, perspectivas teóricas y fundamentos epistemológicos. Atena editora, junio de 2023, Brasil. https://atenaeditora.com.br/catalogo/post/evidencias-etnograficas-del-cine-colombiano
Gaviria, V.; Henao, C.; y Ospina, D. (2012). La vendedora de rosas. Guión cinematográfico. Diciembre 2012. Editado en Medellín, Colombia.
Gómez Tarín, F. (2012). “El análisis del texto fílmico”. Universitat Jaime I. Vínculo: https://arquivo.bocc.ubi.pt/pag/tarin-francisco-el-analisis-del-texto-filmico.pdf
González Requena, J. (1987). “Enunciación, punto de vista, sujeto”: en Contracampo, nº 42, 1987.
_____(1992). El discurso televisivo: el espectáculo de la postmodernidad. Editorial Cátedra. Madrid.
_____(2014). “Los espacios en el cine. 2ª Parte, del cinematógrafo al cine”: en Libro electrónico. Capítulo 1: la construcción de un rito. Enlace:
https://gonzalezrequena.com/textos-en-linea-0-2/libros-en-linea/los-espacios-del-cine/#3
Louzao, M. (2020). “Un camino para no aceptar la falta de futuro”. Publicado en: @celuloidelatino#celuloidelatino, 12 de noviembre de 2020.
Luna, M. (2013). “Los viajes transnacionales del cine colombiano”: En Archivos de Filmoteca 71, 69-82.
Montes del Castillo, A. (2001). “Films etnográficos. La construcción audiovisual de las ´otras culturas´”. En Comunicar, 16, pp. 79-87.
Osorio, O. (2010). “Realidad y cine colombiano: 1990- 2009”: beca de investigación en cine, Ministerio de Cultura, Universidad de Antioquia, Medellín. https://es.scribd.com/doc/275543912/Realidad-y-Cine-Colombiano
____ (2018). Las muertes del cine colombiano. Editorial Universidad de Antioquia. Medellín.
____ (2023). La crítica de cine en Colombia. Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.
Puerta, S. (2015). Cine y nación: negociación, construcción y representación idenditaria en Colombia. Medellín: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia.
Romero Bonilla, O. (26, enero, 2014). “Del realismo poético al documental animado. Representaciones de la niñez en el cine colombiano (1998- 2011): en Cátedra Cinemateca. Bogotá, Colombia.
Sierra Hernández, Eric Ricardo (2017). “La vendedora de rosas. La experiencia subjetiva del espectador cuando las imágenes tocan lo real”. Editado por Universidad Nacional de Colombia.
Villamarín, P. (2009). “Víctor Gaviria, reconocimiento de un cine más político y de realidad”: en Vive In.Cine (01 de marzo de 2009). Centro Virtual Cervantes 2007, cvc.cervantes.es/artes/cine/construcción/2007/sumas_restas.httm
Vv.Aa. (2015). “Guía para citar textos y referencias bibliográficas según Norma de la American Psychological Association (APA), 7ª edición. Dirección Nacional de Bibliotecas INACAP, 2015.