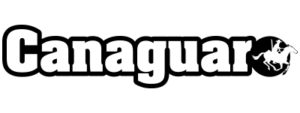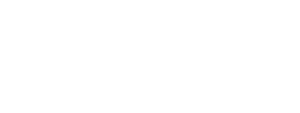Verónica Salazar
![]()
Kari es una niña Embera Chamí que ríe. Kari ríe, pero se cubre al hacerlo porque teme. En esta historia, Kari aprende que con su risa puede liberarse del miedo.
Esta producción, que recibió mención honorífica en la Berlinale y fue ganadora de varios reconocimientos, como el FDC, es la reinterpretación del mito de Kiraparamia, una mujer que fue castigada por reírse de su marido. Su directora construye una pieza con componentes live action y de animación en stop motion con collage que contrasta esa figura mitológica con la realidad de las niñas y mujeres en la comunidad Embera Chamí.
Estamos frente a un ejemplo auténtico de female gaze interseccional, donde nos adentramos en problemáticas de género en el territorio desde la perspectiva de un equipo de producción liderado por mujeres. Los conflictos que ilustra los hemos visto en otros contextos, y esta historia se encarga de mostrar la experiencia femenina en una comunidad que no es ajena a la misoginia a través de la redefinición de algo tan propio de la infancia como la risa. Una característica que, en muchos casos, vamos perdiendo a medida que crecemos y enfrentamos un mundo que constantemente se presenta hostil y coercitivo.
Mijail Bajtin, en La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, plantea la risa como elemento de rebeldía e insurrección. Establece una estética de lo grotesco a partir del análisis de manifestaciones culturales populares medievales y renacentistas, donde se usaba el humor como una forma de transgresión desde las clases bajas. Por su parte, la escritora Mary Russo retoma el concepto de lo grotesco, haciendo una lectura desde lo femenino. Propone que la risa no solo libera al colectivo, sino que tiene carga política y puede incluso interpretarse como amenazante al venir de una mujer. Algo así como la lectura que hacía Aristóteles al hablar de la comedia como un defecto, una fealdad, algo reprochable.
En Akababuruse explora esa carga simbólica de la risa desde lo amenazante hasta lo liberador. Parte del mito de Kiraparamia y cómo era vista como un monstruo, especialmente por los hombres de su comunidad; cuando en otros ojos, los femeninos, era considerada una especie de diosa, una aliada de los espíritus, que representaba magia, sanación y emancipación para las mujeres. A través de Kari, la risa actúa como agente protector, con el que las niñas y mujeres construyen colectividad y se liberan del rol sumiso que se les impone.
El corto destaca no solo por su profunda carga simbólica, sino también por una factura impecable que estimula los sentidos: el ritmo del montaje es cambiante según la historia, cada plano se sostiene por sí solo y llena la imagen con color, textura, rostros, sonidos; hay una representación narrativa desde elementos artesanales como las chaquiras, propias de la comunidad Embera Chamí, y se logra una atmósfera surreal con la mezcla de formatos, la dirección de arte y la relación cercana entre las actrices naturales y la cámara.
Irati Dojura logra una producción crítica, surreal y armoniosa con una historia que trasciende territorios, lenguajes e imaginarios. Es, además, un poco teatral y un poco experimental, ambos formatos donde la risa se ha estudiado y explorado como catalizadora, liberadora.