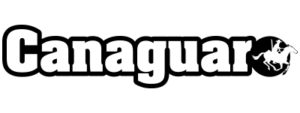Alberto Aguirre
![]()
Bajo el cielo antioqueño es del género conocido como películas invisibles. No porque no se puedan ver, sino porque duele verlas. Mejor hubiera sido dejar que el nitrato cumpliese su piadosa misión arrasadora. Para esos bodrios la única restauración es la ceniza.
Filmada en 1925 y perdida en 1942, fue rescatada años más tarde, cuando todavía el nitrato (base de la película de cine) no había cumplido a cabalidad su labor corrosiva. (El Espectador, 3 de octubre). Fue restaurada. Y ahora se estrena con alharaca.
Bajo el cielo antioqueño tiene la particularidad (y esto sí la hace única en la historia del cine universal) de que ninguno de los que hicieron la película sabía lo que estaba haciendo. Arturo Acevedo era un dentista bogotano que había conseguido una cámara para filmar procesiones; no sabía lo que era dirigir una película; no sabía lo que era escribir un guion. Y fungía como director y guionista. Su hijo Gonzalo, que no había puesto nunca su pupila en un visor, fungía como camarógrafo. Y fungían como actores “señoras y señores de la alta sociedad de Medellín”, que quizás se habían presentado en el papel de La pastorcita en el acto público de tercero de bachillerato, en La Presentación, o en El sastrecillo valiente, en San Ignacio. Dice la crónica que una de las escenas más bellas “es doña Bertha Hernández de Ospina Pérez bailando tango en el Hotel Europa”. Y está probado históricamente que doña Bertha no conocía el firulete.
Cuenta Gonzalo Acevedo que “actrices y actores fueron seleccionados entre la gente más distinguida de Medellín”. Querían divertirse los riquitos de la Villa. Estar en cinta era como un paseo a Porce o un baile en el Club Unión. Vida social con la cámara al frente. Es el prurito de la fanfarronería que ha distinguido a los antioqueños. Habían conseguido platica empujando mulas por las breñas o escarbando socavones. Con el “guardao” ponían almacén de telas en el marco de la plaza. Y era tiempo de darse un brillo que tapara las mataduras de la enjalma. Traían pianos de París (que nadie sabía tocar), vajillas de Limoges, paños de Cheviot. El saco iba sustituyendo la mulera, y la porcelana, la totuma. Ahora añadían el brillo del cinematógrafo.
La película se hizo a la topa tolondra, por la técnica llamada del embutido: meter en el rollo lo que se nos vaya ocurriendo. Según los datos de Acevedo y Gonzalo Mejía, el pionero por antonomasia, “figuran todas las personalidades de Medellín en bailes y paseos, y se traza un panorama de las costumbres de Antioquia; se muestra el cultivo del café, el laboreo en las minas, las empresas fabriles, los grandes almacenes”. En verdad, no se necesitaba guion. Y no hubo guion.
Cuenta Acevedo que la filmación se demoró en exceso, pues ocurrían frecuentes suspensiones “debido a los compromisos sociales y comerciales de los actores”: que don Pepe tuvo que ir a Girardota a herrar unos muletos; que doña Pepita tenía té canasta con las del costurero.
Como hecho estético, Bajo el cielo antioqueño es una birria. Un cielo roto. Pero se ofrece como testimonio del pasado. Es írrito el intento de montar una tradición sobre un puñado de cenizas.
Cromos, 11 de octubre de 1999.