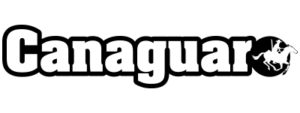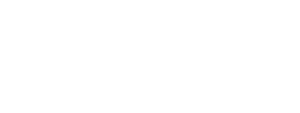Danny Arteaga Castrillón
![]()
Antes que Neil Armstrong pisara el suelo lunar había pisado suelo colombiano dos veces. Primero en 1963, como parte del programa de entrenamiento TropicSurvivalSchool en las selvas colombianas, cuyo fin era someter a los astronautas a situaciones adversas, en lugares inhóspitos, en este caso la selva del Darién, para prepararlos física y psicológicamente. La segunda visita fue a Bogotá, en octubre de 1966, casi tres años antes del viaje a la Luna. Fue recibido por el alcalde Virgilio Barco, que lo comparó con Cristóbal Colón por estar a punto de descubrir “un nuevo mundo”. Armstrong y su colega Richard Gordon, más la comitiva que los había recibido, se dirigieron a Ciudad Kennedy (nombre que deviene precisamente de la visita, apenas unos años atrás, del líder que fomentara la proeza del viaje espacial hacia la Luna), donde fueron recibidos por cinco mil personas para la inauguración de una escuela. Fue ahí cuando un grupo de niños desplegó un inocente cartel que decía: “Bienvenidos, conquistadores interplanetarios y del espacio sideral”, el título que, con sutil ironía, lleva esta película de Andrés Jurado.
Se trata de un documental que resignifica el archivo histórico e institucional para hacer una revisión crítica de este suceso y, en general, de lo que se vislumbra detrás del término “conquista”, más sus conexiones con el pasado y su vínculo con los idearios políticos, incluso económicos. La película deja entrever cómo la conquista de la Luna no era solo el acto de plasmar una huella y sembrar una bandera en un suelo fuera del planeta, sino también la conquista de países y terrícolas simpatizantes, entre ellos Colombia, en medio del fragor de la Guerra Fría. No es gratuito que tan solo dos meses después de su regreso a la Tierra, Armstrong visitara de nuevo el país.
La película parte de esos dos encuentros (el entrenamiento en el Darién y la visita en Bogotá), sin un orden narrativo evidente, tan solo entremezclando con intuición las imágenes del archivo, incluso interviniéndolas y satirizándolas, para provocar una mirada que se debate entre la realidad y la ficción, entre lo racional e irracional, entre lo que se ve y lo que se esconde. Para ello, las imágenes de aquellas visitas poco recordadas (hasta ahora) dialogan con otras relacionadas con la conquista y la colonización como propósito humano: las ilustraciones del artista Leopoldo Galluzzo, de 1836, en las que recrea (como resultado de una serie de artículos satíricos de un periódico de la época) la vida en la Luna, con selenitas alados, una fauna extraña y una flora rica y colorida; memorias cotidianas del Pacífico colombiano; textos de las llamadas Crónicas de las Indias, y la música electroacústica, a la vez espacial, robótica e indígena, de la compositora colombiana Jacqueline Nova, con su obra Cantos de la creación de la tierra (1972), entre otras imágenes y dispositivos que salpican a lo largo de la película y se integran a ese entramado de constante agitación.
El resultado es una obra que parece nivelar en un mismo plano fantástico (como el recogido en las ilustraciones) la Historia y el archivo institucional o propagandístico, como si todo, incluidos los actos colonizadores, tanto los directos y contundentes (la conquista española), como los más disimulados (las visitas de Neil Armstrong), fuera parte de una sola ficción, de un solo proyecto quimérico, fabulador, que es el del descubrimiento de lo alienígena, con propósitos ocultos de dominación. Y la música de Jacqueline Nova proporciona una muy pertinente atmósfera ignota y espectral, como si emergiera desde la grieta de una frontera en los lindes de otra dimensión.
Jacqueline Nova, con su obra Cantos de la creación de la tierra (1972), entre otras imágenes y dispositivos que salpican a lo largo de la película y se integran a ese entramado de constante agitación.
Un ejemplo del eco de ese diálogo, de esa simbiosis entre las imágenes, los discursos y el sonido, es la sensación que resulta cuando miramos las escenas del entrenamiento de Armstrong y sus compañeros en la selva del Darién, su encuentro con los indígenas y con un chamán, la carne de serpiente como alimento, el agua que se bebe de las plantas. Imágenes que parecieran casi una recreación viva de las ilustraciones de Galluzzo. Como si el auténtico viaje hacia lo desconocido no se encontrara en la Luna, sino en la selva, donde en verdad ocurre un encuentro con el alienígena, desde el punto de vista del astronauta, del blanco, del representante occidental. Como si el viaje a la Luna fuera apenas una excusa para generar ese encuentro, igual al de los colonizadores españoles con los nativos americanos cuyo norte estaba puesto en realidad en las Indias. De ahí que la carrera espacial no consistiera, en efecto, en conquistar el espacio, sino en conquistar un planeta Tierra dividido en idearios políticos.
Bienvenidos conquistadores interplanetarios y del espacio sideral parece, entonces, un collage visual y sonoro que se mueve con el sentido de la ironía, cuyas partes se intervienen y entrelazan, se reconstruyen y se reintegran, como una manera de mostrar el acto mismo de descolonización, que parte del acto de resignificar los sentidos impuestos. “¿Vamos por el camino correcto?, ¿las velas nos estarán conduciendo por el camino equivocado?, ¿será necesario dar la vuelta y regresar para comenzar de nuevo y tomar otro rumbo?”. Son, precisamente, las preguntas que arroja el documental a modo de rima con su propuesta estética, de la cual nos queda, por fortuna, una grata sensación de extravío.