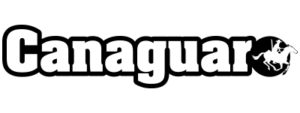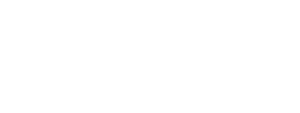Óscar Iván Montoya
![]()
Antes de convertirse en inquilinato y locación de la película Estancia (2025), la casona dePastor Restrepo, ubicada en el cruce de las calles Caracas y Venezuela, había sido un palacete estilo siglo XIX, un teatro, un laboratorio fotográfico, un bailadero, un almorzadero popular y una cantina. En sus buenas épocas comerciales vendía miles de almuerzos diarios con asadura, albóndigas, oreja o chicharrón. Fue la primera casa de tres pisos en Medellín, y su construcción databa de la década de 1860. Sin embargo, el centro de Medellín es inclemente con las personas, con la memoria, con sus principales referentes arquitectónicos, que han ido cayendo uno a uno ante la andanada de la falsa modernidad, que consiste, fundamentalmente,en tumbar sin criterio, para construir edificios más grandes y aparatosos.Así es como en Medellín se han ido destruyendo en cada fase de su evolución urbana, los principales referentes de las etapas anteriores.
Estancia, el documental de Andrés y Mauricio Carmona, recoge algunas de estas preocupaciones sobre el legado arquitectónico, en la que la casona es en sí misma es un personaje tan importante como sus protagonistas, porque es una especie de vientre que los acoge a todos, una matriz simbólica y metafórica que les brinda un refugioa su estilo de vida desastrado y divertido. Este lugar, con tantas habitaciones como existencias posibles, sirve de recinto a esta polifonía de hombres viejos, solitarios y disidentes,cada uno con su historia de vida, cada uno con sus memorias, cada uno con su identidad sonora y espacial. Parecen personajes hechos con esas mismas maderas, moldeados con esa misma tierra con la que está construida la casa, donde algunos preferirían no estar, pero que la vida y su errático rumbo los terminó llevando a este ruinoso y bello lugar, condenados, como la casona, a desaparecer en una ciudadembelesada con lo nuevo y lo brilloso, que desprecia lo antiguo, que no sabe valorar sus vejeces, en la que, como afirma el escritor Jaime Osorio Gómez: “El aprecio al legado arquitectónico y la recordación colectiva no están incursos en el alma del paisa”.
Mauricio, tu trabajo anterior Expurgo (2019),junto con Estancia, en el otro director, en este productor, hay como una continuidad en la indagaciónpor la arquitectura como un eje central, es como un sello distintivo de este par de trabajos,en los que no solamente las personas cuentan historias, sino que el paisaje, los edificios, los objetos, el vestuario, todo cuenta historias, y en este caso es la historia de una casa muy vieja de aquí en Medellín, ¿de dónde surgió ese interés en hacer un trabajo sobre este sitio, cómo encontraron los personajes, y de qué manera estos personajes les cambiaron el rumbo de la historia, aunque queda ahí el registro de la casona de Pastor Restrepo como un personaje bien central, como una especie de matriz que acoge a todos estos personajes abandonados, como a la deriva de sus vidas?
Habíamos tenido la oportunidad de hablar hace un par de años acerca de la videoinstalación Expurgo, Edificio Mónaco, justo un proyecto que reflexionaba sobre la memoria, los patrimonios incómodos, en relación a la implosión del edificio que perteneció a Pablo Escobar. Andrés ha sido como un cómplice, un compañero en estos procesos, dada su afinidad justamente con la fotografía. Venimos colaborando desde 2012, desde que yo como artista plástico del Instituto de Bellas Artes, y después como historiador en la Universidad Nacional, comencé a explorar el video como una posibilidad de diálogo con la audiencia en entornos más museográficos, espacios de exhibición artística, o también en entornos urbanos.
La ópera prima de Andrés,Estancia, comenzó, digamos, a fraguarse hacia el 2016, justo desde su trabajo de grado, donde él venía aproximándose a la memoria de Medellín, y haciéndose preguntas como: ¿Qué sucede con los espacios de encuentro, con los espacios de sociabilidad? Los restaurantes, como en el caso de La Estancia, los cafés, los bares. ¿Qué sucedió con esa calle Caracas que estaba plagada de unos lugares que son muy importantes para la memoria de la ciudad, como los cines, que ahora son, digamos, parqueaderos, centros comerciales, iglesias cristianas? Entonces, fueron como unas preguntas que él tenía acerca de esta ciudad bastante complejas, como en relación a la desmemoria de Medellín, porque hay como una suerte de tradición que hace tabula rasa de los lugares de memoria, de esas huellas arquitectónicas que nos hablan de un pasado, también de esa memoria urbana tan importante para nosotros, pero que cíclicamente se va eliminando. Fue justo lo que sucedió cuando Andrés dice:“bueno, vamos a hacer este documental, tú eres el productor”, y justo en ese instante sellaron La Estancia. Entonces, es digamos una respuesta que se da casi que de inmediato en relación a esta pregunta, sobre qué sucede cuando estos lugares desaparecen.
… él venía aproximándose a la memoria de Medellín, y haciéndose preguntas como: ¿Qué sucede con los espacios de encuentro, con los espacios de sociabilidad? Los restaurantes, como en el caso de La Estancia, los cafés, los bares.
Como para retomar lo que dices de la desmemoria de Medellín, siempre recuerdo la frase que está en un libro de un amigo mío, Pablo Cuartas, que, hablando de patrimonio urbano y cultural, dice que Medellín es una ciudad conservadora que no conserva nada. Algo así. Andrés, y ya el acercamiento a los personajes, ¿cómo fue ese proceso de inmersión, de empatía?, porque es un trabajo de largo aliento, que le lleva la contraria a esas directrices que le imponen a uno desde las facultades de comunicación, y que uno adopta por eficacia y pragmatismo, y que consiste básicamente en llegar como un paracaidistaa los sitios, con el reloj y la hora de cierre soplándole en el cuello, a continuación escurrira las personas que te brindan un testimonio, y se abre uno para la puta mierda, como se dice, sin crear ningún tipo de ligazón afectiva, ni nada por el estilo. ¿Cómo fue llegar allá a ese lugar y aprender a guiarse en esa especie de laberinto, como lo plantea un personaje al principio, cómo fue ese proceso de acercamiento a los seres humanos primero, y también lo que buscabas también para tu película, el tipo de personaje que buscabas, aunque me imagino que estabas sometido a reencauzar también tus directrices en aras de lo que ibas encontrando?
Te cuento que esto fue un viaje como a las entrañas de un lugar, esto fue, digamos, dejarnos permear por el centro, pues Mauro y yo hemos sido habitantes del centro desde chiquitos, empezamos nuestra carrera en una litografía con nuestros padres. Digamos que siempre hemos hecho una labor entre la familia, siempre muy cercanos, algo muy colaborativo también. Y bueno, nada, también la ciudad cambia, la ciudad como que se desdibuja ante nuestros ojos, y cada vez más, cada vez la reconocemos menos, ¿qué pasa con estos lugares? ¿a dónde van las personas que habitan el centro, que habitan los cafés? ¿qué pasa con esas conversaciones, con esos encuentros, a dónde se van? Y eso fue lo que nos pasó cuando Mauro contaba ahorita que La Estancia se cerró, yo lo llamo con el corazón destrozado a decirle que baje con la cámara y con el micrófono, pues veníamos haciendo un diario de campo fílmico.
Desde el diario encuentro con ese espacio, con la ciudad, con esa esquina tan bella, que siempre nos acogió con nuestros padres a ir a ver cine ahí, al Odeón, al Radio City, al Cid, al Dux, y bueno, la calle Junín, que es donde se enamoraron nuestros abuelos, nuestros padres, donde han ocurrido como que casi todas las historias de esta ciudad, y bueno, como contaba Mauro ahorita, empezamos a hacer ese seguimiento, y ahí tengo que hacer un pequeño paréntesis para hablar de la influencia de la universidad, pues tuve el privilegio de hacer parte de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, en donde tuve maestros bellísimos, por ejemplo Alejo Cock, que ya no nos acompaña pero que fue un profe hermosísimo, que nos influenció mucho; Mauro Naranjo; Elena Correa; Marta Hincapié, y bueno, hay un montón de profes, pues que me quedaría acá mencionando, pero este es un proceso que se construye también a partir de las conversaciones entre profes, con Mauro, con amigos del cine que nos han apoyado, y bueno gracias a eso logramos tener la película lista para salas; y bueno hermano, esto fue muy bello porque cierran La Estancia, empezamos a grabar el desmonte, no te imaginas esas imágenes que están en el archivo, empleados de 32 años, de dieciochoollas gigantes, las estufas con que hacían los almuerzos y se alimentaban a más de dos mil, tres mil, cuatro mil personas al día, eso fue pues como duro, ¿no?, no solo para nosotros, sino para los transeúntes que decían:“¿Y ahora dónde voy a almorzar? ¿Para dónde me voy? Yo llevo 40 años comiendo aquí, y ahora ¿qué va a pasar conmigo?”.
Y en una de esas llega un señor y nos dice:“¿Muchachos, ustedes ya conocen a Octavio, que es el casero del inquilinato?”,Y nos señala ahí arriba la casona, y le dijimos:“No, no conocemos a don Octavio”, y nos lleva, nos conocemos con don Octavio, un bailarín profesional, campeón de un montón de competencias y,sobre todo, muy interesado en el arte. Don Octavio siempre tenía la casa abierta para los estudiantes de Arquitectura, para los de Comunicación, porque claro, él sabía dónde estaba habitando, y en esas empezamos como a conocer algunos personajes, y se empiezan a abrir esas puertas como de otros mundos, nosotros preferimos pensarlo como esos universos paralelos que están orbitando allí en esa misma casona, en esas mismas maderas, esa tierra con la que está construida.
Don Octavio siempre tenía la casa abierta para los estudiantes de Arquitectura, para los de Comunicación, porque claro, él sabía dónde estaba habitando, y en esas empezamos como a conocer algunos personajes, y se empiezan a abrir esas puertas como de otros mundos …
Hay algo muy bello, y es que esa pregunta sobre la desmemoria de la ciudad, sobre esas personas que habitan los lugares, y esas preguntas se encarnaron en ellos, en Álvaro, en Guillermo, en Raúl, en Javier,en don Eduardo, en don Adán, que son también personajes que están allí como habitando ese lugar, y bueno, en ese diario físico teníamos rodajes de ocho, de diez horas, de doce horas durante 44 días aproximadamente, esto ocurre entre el año 2017 y 2018, en épocas de Semana Santa, y bueno, allí como que esas historias ya empiezan a decirnos acá hay una historia, acá hay un gran proyecto, y bueno, creo que es como parte de ese inicio y de esa forma de encontrarnos con estas vidas.
Mauricio, y como productor ¿cuáles fueron los criterios para la conformación del equipo?, me imagino que siempre pensando en una cosa muy minimalista, porque el interés de ustedes no era irrumpir en esa casa, así como desafortunadamente algunos rodajes que llegan a comunidades o a barrios, y se rompen las dinámicas propias, y se bloquea la espontaneidad, que es a mi entender una de las principales búsquedas en este documental, captar esa espontaneidad de la vida fluyendo ¿cómo conformaron el equipo y cuáles fueron las directrices para no llegar allá a perturbar el ambiente, y poder sacar el mejor partido de ser prácticamente invisibles?
Andrés y yo venimos de una experiencia de hacer videoinstalaciones, sobre todo, tuvimos unas experiencias bastante intensas en el 2014, el proyecto de Estructuras sin fin, metroseries, video panorámico que hicimos en el Metro de Medellín, justo en varias estaciones, y ya en 2015 realizamos una pieza a raíz de la demolición, ¿por qué no la llamamos implosión?, del Bazar de los Puentes, justo ahí en Prado Centro, que generó una problemática enorme para los vendedores ambulantes que habían sido acomodados ahí más de una década atrás, como hacia inicios del siglo XXI, ahí hubo un trabajo muy intensivo de entrevistas, de testimonios, que creo que un poco se convierten en el sustrato, y como una experiencia previa a Estancia.
Hay en nuestro espíritu una pregunta por el paso del tiempo, cómo se va transformando la luz, y cómo incide en los espacios y en las atmósferas,y que de cierta manera les otorga densidad a las memorias, también que nos habla de los personajes. Y algo muy importante para poder captar todos esos matices, es disponer de tiempo, y de una cámara durante X o Y cantidad de tiempo, sin límites, que es algo fundamental en este tipo de proyectos, digamos que es algo que hemos venido explorando con anterioridad, lo hicimos también en un viaje que tuvimos por el Magdalena Medio, que fue también otra escuela inmensa capturando todo ese paisaje industrial, petrolero, entonces cuando llegamos aEstancia, hay un diálogo construido con Andrés muy desde el tiempo, asentado en la paciencia que hay en la cotidianidad para descubrir lo oculto, que no se puede revelar si nos tomamos el tiempo suficiente como para esperarlo, y en esa medida, fue el espíritu con el que abordamos el documental.
Hay algo muy bello, y es cómo las expectativas siempre son superadas por la realidad, y sin duda, los personajes nos transformaron la película. En un principio, nuestra propuesta era justo en continuar con unas metodologías inmersivas, no una cosa programática de hacer unas entrevistas cada ocho o quince días o a lo largo de una temporada, sino que lo que nosotros queríamos era vivir en esa casa, y esa fue la propuesta que le hicimos a don Octavio, el casero del lugar, cuando llegamos a gestionar la posibilidad de rodar dentro de la casa, él nos dijo:“No, esto es una casa habitada por hombres mayores que tienen una jubilación o una familia que les cubre los gastos, personas jóvenes como ustedes no se van a adaptar, ya tuve una experiencia con una pareja joven y duraron quine días”, nosotros dijimos:“Bueno, ¿qué alternativa hay?”, él nos dijo:“¿Cuánto tiempo necesitan?” La respuesta nuestra fue después de mirarnos un instante fue de quine días.
Finalmente, rodamosefectivamente quince días en 2017 yen 2018 estuvimos un mes completo desarrollando esta labor: Llegábamos a tempranas horas, casi que en la madrugada,cuatro o cinco de la mañana. Y lo que nos abre la puerta a ese tipo de mirada,a esa observación detenida, es la última imagen de la película que, extrañamente, fue la primera que rodamos en un área común, que son las escaleras que funcionan un poco como una metáfora, como tú mismo lo mencionaste ahorita, una metáfora construida por uno de los protagonistas del documental, Álvaro, que describe esta casa como un laberinto que aparentemente no tiene salida, y fue en esos lugares de tránsito, en esos lugares de intervalo en una casa que, a pesar de que estaba sumamente poblada, donde aproximadamente vivían quince o dieciséis hombres mayores, las relaciones son muy distantes, en algunos casos era conflictiva, y nuestro estar ahí con un equipo reducido de amigos, creo que es lo que le da ese tono tan íntimo, justo ahí nos colaboraron grandes amigos que fueron compañeros de Andrés de la Universidad, Miguel Ángel Correa, Andrés Estrada, David Escallón, también un gran amigo mío que es Carlos Carmona, él tenía una cámara muy buena de cine una Black Magic, él puso la cámara pero puso también su espíritu, y también nos colaboró en los rodajes, y también teníamos la fortuna de contar con nuestro padre en la foto fija, ese es el otro Carmona, pero a su vez nuestra hermana desde Canadá con su esposo, Karen Carmona con Fabio Salas, nos colaboraron con el teaser, entonces creo que el espíritu de la peli comienza sin pretensiones, nunca nos imaginamos que este viaje nos llevaría siete años, después a estrenar en el FICCI, en Cartagena, pues era un trabajo académico sin mayor expectativa, pero creo que fue un regalo que nos dio la vida, y ese espíritu del afecto con el que comenzamos a labrar, a darle forma a eso tan complejo que es el cine, que se concreta años después, y desde luego, también con la posibilidad de construir un tejido de relaciones con los protagonistas de la película, a pesar de que lamentablemente algunos han fallecido, ya que eran de un promedio de edad de 75 u 80 años, aún tenemos contacto con varios de ellos, especialmente con Javier, que es el otro protagonista en esta obra polifónica o coral como nos gusta llamarla.
… y fue en esos lugares de tránsito, en esos lugares de intervalo en una casa que, a pesar de que estaba sumamente poblada, donde aproximadamente vivían quince o dieciséis hombres mayores, las relaciones son muy distantes …
Y me figuro que se tuvieron que multiplicar en los cargos en armonía con el espíritu guerrillero de la producción, porque Andrés fue director, guionista, y director de fotografía. Me llamó la atención, y me gustaría preguntarte,Andrés,sobre el emplazamiento de la cámara, sobre todo en los momentos que está ubicada en altura, y leí en la nota de intención, que este aspecto de la fotografía está influenciado por el trabajo de Fernell Franco, el gran maestro de muchos fotógrafos, entre ellos de Juan Carlos Gil, director de fotografía de las películas de Carlos Moreno, o colega en labores de publicidad de Eduardo la “Rata” Carvajal, el legendariofotofija. ¿De qué manera diseñaron el aspecto fotográfico, cuálera el propósito que tenían con la foto?
Hay una frase de Guillermo Cárdenas, uno de los personajes de la película que dice, este viaje es muy largo. Y bueno, esta película fue un viaje y un regalo de la vida en el que nos permitimos como ir acercándonos de a poco, ¿cierto?, creo que,si no salía una película, tampoco habría lío, ¿cierto?, nosotros íbamos como de experimento, como que te vas acercando, y vas descubriendo ese universo. Y también, digamos, las limitaciones técnicas, las limitaciones espaciales, las habitaciones son muy pequeñas, pero muy cargadas de objetos. Cómo que fuimos descubriendo la velocidad y el ritmo de cada una de esas habitaciones, de cada una de esas vidas. Hay una imagen muy icónica de la película que son como las escalas, donde se nota el paso del tiempo, donde vemos a los habitantes subir y bajar como en esa guía de laberinto. Y esto, digamos, lo fuimos descubriendo con el tiempo, como que cada que entrábamos a una habitación ya sabíamos dónde debía ir la cámara para poder cogerlos a todos, que quien conversara en ese momento con ellos, digamos, que estuviera a una buena distancia. Y en esa medida, en esa lógica, nos dimos cuenta que, por ejemplo, usar un micrófono de solapa, interrumpir la conversación para introducir un elemento de esos tan invasivo, nos alejaba de esa realidad, nos alejaba de ese mundo y, sobre todo, como de esa espontaneidad con que empiezan a contar las historias y sus memorias.
Entonces, renunciamos al micrófono de solapa, renunciamos a las luces artificiales y nos concentramos más en esos momentos lindos. El sonido lo resolvimos dejando grabadoras ocultas que estuvieran medio cerca, medio direccionadas, pero bueno, eso posteriormente lo fuimos corrigiendo en la posproducción. Bueno, ahorita mencionabas como los cargos, afortunadamente contamos con un equipo bellísimo. Por ejemplo, en la escritura estuve con Mauro desde el inicio, en la investigación de campo. En el momento del montaje ingresa Isabel Otálvaro, que es una maestra del montaje en nuestra ciudad, con la que aprendimos mucho, con la que logramos, digamos, escudriñar en ese archivo fílmico, que finalmente es como de doscientas horas. Un rodaje que estuvo a dos cámaras y bueno, y que era difícil de navegar. Isa fue nuestra guía, también nuestra terapeuta en esos momentos complejos, porque a veces crees que no vas a llegar al final, a veces hay momentos de crisis, hay momentos donde se dilatan, donde quizás no teníamos para financiar la película,porque Mauro y yo empezamos a soñar en terminar la película,y, sobre todo, en poder pagarle a la gente, qué rico cuando uno contrata, y llama a un amigo y le dice ahí estátu retribución.
Ahí empieza ese reto entre la producción creativa y también la producción, digamos real, del presupuesto. Nos acercamos al estudio de grabación en Bogotá, Sonata Films, donde estuvo el “Gato” Najar y Adriana Moreno, encabezando ese diseño sonoro; David Escallón, un amigo de la Universidad de Antioquia, fue el que se encargó de hacer la música de los espacios, esa música ambiente donde cada personaje empieza, digamos, a tener esa identidad sonora y espacial. Entonces, bueno, como que este proceso es una suma de muchas conversaciones, de entender los códigos de los personajes, entender su velocidad. Son hombres mayores que también tienen unas rutinas muy activas en el día. Entonces, todo esto fue revelándose paso a paso, y también la metodología, yo creo que fue muy acertada, esa forma de encontrarnos de a poco, y también ellos fueron muy abiertos hacia nosotros, eso fue algo que nos empezó a sorprender, porque sus secretos más íntimos empiezan a revelarse ahí, y para nosotros era muy importante ese despliegue de la palabra. Somos un país oral, de las tradiciones, de los mitos, todavía más esta generación de ellos, que muchos vienen de fincas, donde hay tantas historias que contar, tantas historias que a veces las hemos tenido que sacar con cuchara para saberlas, pues todos sabemos que hay unas historias incómodas o historias que a veces no queremos que se cuenten, y para nuestra fortuna todo eso se empezó a revelar allí. Entonces fue muy lindo, como muy fascinante también.
… este proceso es una suma de muchas conversaciones, de entender los códigos de los personajes, entender su velocidad. Son hombres mayores que también tienen unas rutinas muy activas en el día.
Mauricio, y te pregunto, una de las premisas de la película es que La Estancia es comouna suerte de personaje principal, como la matriz que acoge a todos estos personajes que la habitan. Pero hay una cosa extraña dentro de la peli,y es que no aparecen las mujeres, son las historias de estos hombres solitarios, digamos, sus historias y sus preferencias sexuales. No hay una presencia de la mujer así, como para redundar, presente, pero se sienten, como por su ausencia, para decirlo así muy coloquialmente. ¿Cómo se plantearon esta situación en la que las mujeres no iban a aparecer, pero que de todas maneras están presentes, ya sea por su ausencia, por la evocación de ellas que hacen los hombres, es como una imagen difusa, fantasmal, pero igual la casa también convoca eso, la maternidad y el amparo? ¿Cómo se plantearon esa situación y cómo la plasmaron por los medios cinematográficos?
Consideramos que esta película fue de muchos hallazgos. Digamos que en buena medida es el azar el que nos pone al interior de esta casa, en un inquilinato habitado por hombres viejos, por hombres mayores, con sus historias de vida, sus memorias. Por supuesto, que esa inquietud le marcó el espíritu a la película. Como bien lo dices, la presencia femenina está dada por su ausencia, y casi que la casa se convierte en una metáfora, como de un vientre, o de un útero, nos lo decía una amiga después de la proyección en el estreno en el MAMM, que es en esa arquitectura,que era justamente donde ella encontraba esa consonancia. Entonces, digamos que esa serie de elementos van hilvanando un asunto que nos lleva a otros puntos.
Para complementar un pedazo la pregunta anterior que no te respondió Andrés, donde mencionabas a Fernell Franco, el fotógrafo que fue muy influyente en la investigación de Andrés desde su trabajo de grado. Fernell retrató en Cali las casas venidas a menos, que pertenecieron a las élites del siglo XIX y comienzos del XX. En el momento de un fenómeno urbano por el que atraviesan las ciudades, estas viejas casonas devinieron en prostíbulos, en inquilinatos, donde justamente personas que provenían de la ruralidad colombiana, ya sea por la Violencia de mitad del siglo XX, o por buscar oportunidades laborales en los grandes centros urbanos de Colombia, dotaban estas casas otra vez de vida. Las cargaban de historias con sus objetos, sus cachivaches traídos del campo, sus imágenes. Y era sorprendente encontrarnos en La Estancia ese universo contenido todavía cincuenta años después de esas imágenes, que se hicieron entre los años setenta y ochenta del siglo pasado. Y así mismo, también nos encontramos casi como con pequeños cuadros de la historia del arte. Las escenas de ellos en sus camas, o la atmósfera de la luz. En buena medida, que es un poco lo que empezó a jalar, y esa experimentación con la altura de la cámara ya la habíamos realizado previamente. Y justamente es porque, tú bien lo notaste, hemos trabajado las locaciones como espacios arquitectónicos. Uno va en la búsqueda del ángulo donde el espacio se alcance a ver en su dimensión, pero una dimensión uno a uno, donde también aparecen los seres humanos casi que de forma frontal.
… para mí un hallazgo maravilloso en YasujiroOzu, en Cuentos de Tokio. Y como también él tiene ese trabajo con la arquitectura, donde siempre vemos a los personajes en relación a sus espacios, y la condición que a ellos les brinda.
Entonces eso hace que la mirada sea muy próxima y, a su vez, que nos permita también entrar en diálogo con los personajes de forma horizontal. Y más en esta película que lo testimonial y la presencia de ellos cobró tanta relevancia. Para mí, que no he sido cinéfilo, fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, como a partir de esa misma atmósfera, de las conversaciones de Andrés, que tenía unos referentes muy claros desde el documental, como Coutinho en Brasil, como Güerin en España, como Agnes Varda, como muchos autores que nos han interesado; entonces fue como un camino para empezar a buscar dónde está el espíritu de la película, y dónde más podemos beber. Hay, por ejemplo, para mí un hallazgo maravilloso en YasujiroOzu, en Cuentos de Tokio. Y como también él tiene ese trabajo con la arquitectura, donde siempre vemos a los personajes en relación a sus espacios, y la condición que a ellos les brinda.
Entonces si retomamos esos elementos en relación digamos a la mujer como tal, nos parece que también hay una dimensión afectiva ahí, que se despliega de manera silenciosa. En buena medida, la película va de la soledad, pero a grandes rasgos muchos de ellos no estaban solos. Sus madres los protegían o estaban en su memoria, como latente. Muchas de las conversaciones giraron en torno a la muerte de ellas. Sus hermanas, por ejemplo, también los cuidaban, eran las mismas que velaban por su manutención. Entonces aquí hay una tensión entre hombres que viven en las condiciones que les brinda esta casa, pero que, a su vez, lo hacen por decisión propia. Es un lugar donde ellos viven autónomamente, donde la única condición es lo de la puerta que se cierra a las diez de la noche y nadie entra ni sale, pero durante el resto del día ellos pueden estar, digamos, en función de sus intereses. Ya sea estar en los lugares del centro que frecuentaban, como el Pasaje de la Bastilla o como el Parque Bolívar; o también, por ejemplo, uno de ellos que es mormón, que hacía sus recorridos cotidianos, que también es vendedor multinivel. Entonces, digamos que la mujer fue un tema constante en sus propias vidas, desde sus memorias, desde sus fotografías, en sus habitaciones. Y bueno, es lo que le da un poco de extrañeza a ese lugar, también le da algo de dureza si se quiere, pero a la vez también le brinda como, no sé, mucha ternura. Mucha gente ha visto ternura en la película y eso nos parece muy bello.
Andrés, y para que completemoslo de la fotografía, Mauricio estaba mencionando ahora lo de los recorridos en el Parque Bolívar, o el señor mormón, que era vendedor y también hacía sus buenos trayectos, o los señores que les gustaba el chupe tenían que ir a conseguir el chorro allá al Pasaje de la Bastilla, ¿por qué esa decisión tan radical de no mostrar La Estancia en exteriores, o a ellos fuera de la casa?
Bueno, pues eso fue algo que lo descubrimos en el tiempo. Nosotros empezamos desde afuera hacia adentro, y tenemos muchas imágenes. De hecho, como grabamos en Semana Santa, tenemos unas imágenes hermosísimas de don Eduardo entrando a la catedral en plena Semana Santa, esa catedral que es hermosísima, o también recorríamos Junín hasta llegar alos ajedreces, que todavía persisten ahí, que se han resistido a ese cambio del centro. Y eran recorridos en donde acudían a sus vidas pasadas, a sus gustos, a sus pasatiempos también, a los lugares donde se encontraban con sus amigos a tomar un tinto, a conversar. Entonces, digamos que todo eso nos interesaba, pero en el montaje nos fuimos preguntando eso, como que cada que íbamos teniendo escenas ya rodadas, que hacíamos experimentaciones allí; y con esas piezas autónomas lo que uno hace es financiar el proyecto, mandar a becas, y a nosotros nos permitió ir conociendo el material, ir conociendo a nuestros personajes. Y en esa medida nos quedamos con estos cuatro personajes principales, Javier Ocampo, que es el mormón, y un triángulo amoroso, bellísimo, de tres hombres, que es Guillermo, Álvaro y Raúl.
Entonces, estos son los personajes que más nos cuentan de sus vidas, los que tejen todo el entramado, por ejemplo, Guillermo es un personaje que tejía puentes entre las habitaciones, que se conectaba, que cuidaba y estaba pendiente de sus vecinos, por ahí les hacía mandados y se ganaba la liga. Entonces, era muy bello esa forma también de ellos cuidarse, y de tener como esa atención y esa vaina. También tenemos personajes muy solitarios, como muy independientes, por ahí casi que ni se cruzaban con nadie. Entonces, eso lo fuimos conociendo de a poco. Y bueno, digamos que yo empiezo el proyecto también con muchas preguntas acerca de los habitantes de esta ciudad, de una generación que está ad portas de dejar este mundo, y que tiene tantas historias que contar.
La desaparición, la memoria y la luz se convierten en piezas que articulan una poética rica en referentes pictóricos, y en su enseñanza de la cultura vernácula”.
Y, por otro lado, la ciudad, el cambio de espacios, como digamos que todo ese universo de preguntas, yo todavía no lo tenía muy claro, como contaba Mauro ahorita, y yo también confío mucho en el azar. Me gusta mucho como, no sé, ir a una biblioteca y empezar a abrir libros aleatoriamente, y empezar a tejer una narrativa ahí como discontinua, pero que a la vez uno va encontrando como unas lógicas. Y un día cojo un libro que había comprado en una feria del libro, casi no le había echado ojo. Lo cojo por azar, y empiezo a ojearlo, y es un libro que escribió Santiago Rueda en torno al trabajo de Fernell Franco. Y digamos que con ese texto sobre Fernell, para mí eso fue muy revelador, y fue lo que podía integrar todas estas ideas que había allí como inconexas, pero que a la vez hablaban de esa ciudad. Y bueno, quería aquí compartir un fragmento que escribe Santiago Rueda, y que dice aproximadamente que “Fernell no realizaba fotografía arquitectónica, pero que construye en su obra una nostalgia, un nostálgico homenaje a la vida semirural, semiurbana, que él mismo como desterrado experimentó en su niñez. La desaparición, la memoria y la luz se convierten en piezas que articulan una poética rica en referentes pictóricos, y en su enseñanza de la cultura vernácula”.
Entonces, era también preguntarse cómo Fernell indagó en esas viejas casonas de la élite que ahora eran habitadas por campesinos que venían de paso a Cali, o las casas habitadas como prostíbulos, o las casas de vivienda de las prostitutas. Entonces, tiene una serie de fotografías que se llama Prostitutas, otra Interiores, y allí, digamos, desde esa imagen fija, que también tengo que hablar algo, y es que antes de Fernell, Medellín ha sido una ciudad de fotógrafos, y de unos fotógrafos increíbles que han tenido unos archivos sumamente organizados, y hablamos del archivo de Pastor Restrepo, de Melitón Rodríguez, de Benjamín de la Calle, y de tantos otros, que eran oficios también muy familiares, oficios que incluso se heredaban entre sus hijos y nietos en algunos casos.
Y bueno, en algún momento tuve un profe bellísimo de fotografía, seguro por ahí alguien lo recuerda, y es Alberto Echavarría, él fue profe mío en el CESDE por allá en el 2005, y con él como que empecé a conocer esa historia fotográfica de la ciudad, que es tan bonita, que también nos permite como situarnos sumándole, digamos, nuestras historias de los abuelos, entonces, por ejemplo, nuestro abuelo cuidaba la iglesia de la Candelaria en el Parque Berrío, y fue maravillosa la forma como nos narró la noche de esa zona, entonces como que uno creció con la historia de los abuelos, de cómo se conocieron nuestros padres, entonces también esa ciudad de la memoria que tenemos allí plasmada, fue muchísima inspiración para nosotros, y para ingresar a estos espacios.
(Interviene Mauricio)
Para complementar un poco Andrés, yo creo que fue justo eso, ese universo contenido ahí en La Estancia, lo que nos llevó a prescindir del exterior, pero para el primer rodaje, que fue en Semana Santa, ingresamos, por ejemplo, a la Catedral Metropolitana con algunos de los personajes, con otros caminamos por el Parque Bolívar, por Junín, fuimos a los lugares de ajedrez, hicimos infinitas tomas de las fachadas, de los detalles, de las cornisas, de las manzanas, pero nos dimos cuenta que teníamos que tomar una decisión que era radical, y era bueno, o nos vamos por los personajes, o seguimos hablando de una perspectiva histórica de Medellín, desde el siglo XIX, desde las élites que fundaron esta ciudad, y que para el caso de Pastor Restrepo, que lo mencionaba Andrés, fue fundamental también para la historia de la fotografía, ya que es uno de sus precursores en Colombia, entonces creo que es ahí cuando uno se da cuenta que son los mismos personajes los que transforman la película, los que cobran una relevancia mayor, y esas preguntas de investigación iniciales quedan en segundo plano, como parte de la investigación entre líneas, pero ellos finalmente dotan de vida y de un espíritu infinito la película.
Ya lo último, y me contesta el que quiera, al final de los créditos hay un homenaje a todos estos sitios que han desaparecido de Medellín, comenzando por estas casonas antiguas de 150 años, o las mansiones de Prado, o las salas de cine del centro, o la Whiskería, o Patio Bonito, o Candilejas, o Dónde las águilas se atreven, que todavía sobrevive en la avenida De Greiff, todos estos lugares que están en nuestra recordación, y que conforman trazas de nuestra memoria, y la de muchas generaciones, la pregunta es, ¿qué pierde una ciudad, qué pierden sus habitantes cuando desaparece un sitio de estos, y desafortunadamente para nosotros, nada llega para reemplazarlo?
Qué lindo que hayas notado ese detalle, en unos créditos un poco extensos de amigos y de familia que han estado allí acompañándonos, y en un par de rengloncitos están mencionados esos viejos sitios de la ciudad, y yo creo que son los espacios del tiempo, de la memoria, y también que son espacios que fueron significativos para los personajes que los habitaron, pero también para Mauricio y para mí, nuestros recorridos de la vida, y a la final yo creo que la historia como que se va repitiendo, de alguna forma nuestros abuelos también vienen del campo, de Sonsón,o de Filadelfia, en Caldas, y cómo esas formas de habitar la ciudad son repetitivas y cíclicas, y bueno, no sé, como que es una forma de influencia, digamos, también de no dejar habitar, o dejar de habitar la ciudad, de habitar el centro. Es como una suerte de mundo en extinción, y mira que es muy bello que hay lugares ahí nombrados que fueron importantes para ellos, pero también, como Andrés lo mencionaba, para nosotros, y justamente cuando ellos nos hablan de estos bares, “bares de ambiente” como se llamaban en su época, hasta nuestra generación llegaron a nombrarse así, como Donde las águilas se atreven, el negocio donde se enamoraron Guillermo y Álvaro, que eran bares de fiesta, donde se bailaba bolero y porro, también la Whiskería, el Sayonara, muchos lugares de encuentro que, digamos, dejaron una huella en la memoria, algunos existen todavía como espacio físico, como en el caso de Donde las águilas se atreven, que queda la avenida de Greiff, llegando a Palacé, pero otros no dejaron huella, sin embargo, se superponen un poco en la calle Barbacoas, y otra memoria ahí que se contiene por grupos de personas que habitan estos lugares, sobre todo las disidencias sexuales. Entonces hay como una serie de continuidades en el tiempo que siguen siendo fundamentales para entender la película y ese universo, y en esa medida fue, digamos, muy bello encontrar las investigaciones de Guillermo Correa Montoya, que nos acompañó también en el estreno de la película, porque él justo ha hecho una arqueología de estos lugares, entonces mientras estos personajes habían vivido y sido protagonistas de estos lugares de encuentro y de fiesta entre los años sesenta y setenta, ya Guillermo Correa venía avanzando con sus investigaciones alrededor de estos territorios, entonces encontrar estas fuentes de investigación para nosotros fue fundamental, un poco para culminar este proceso, enriquecerlo, y darle como un lugar a los personajes, y un sitio también como en el contexto de Medellín.