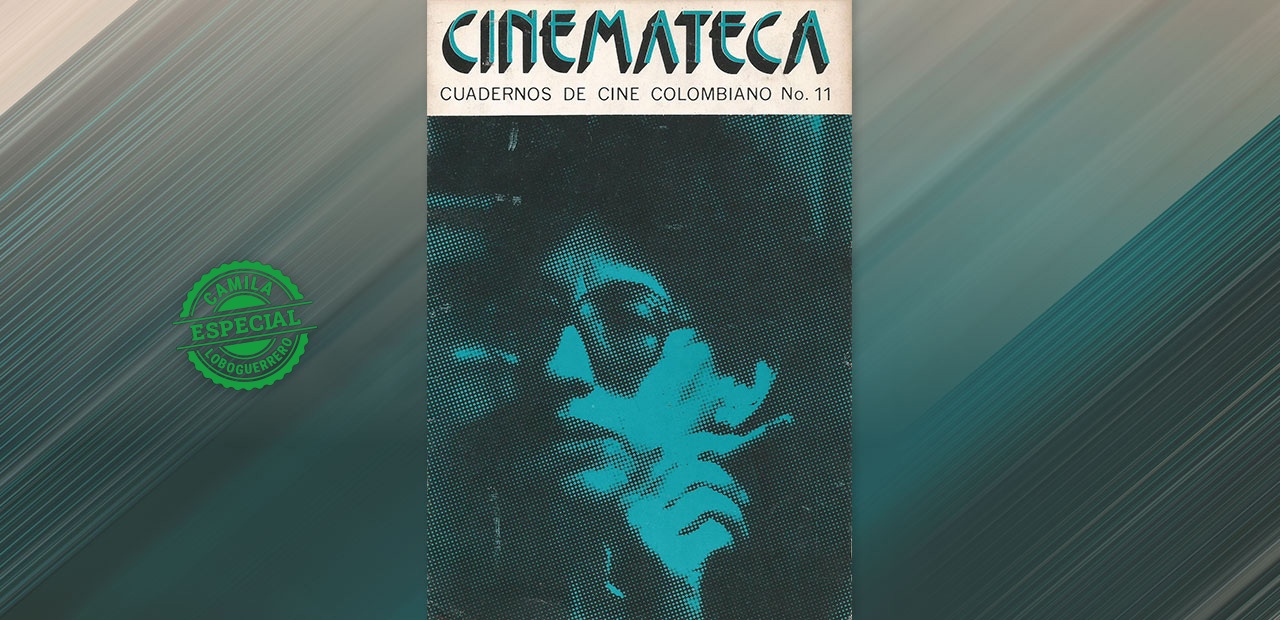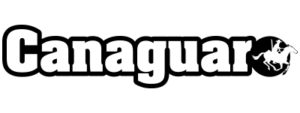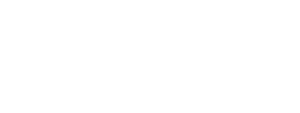Cinemateca
![]()
Canaguaro recupera esta entrevista en la que, luego de una trayectoria en el cortometraje, durante los años setenta y principio de los ochenta, Camila Loboguerrero realiza su ópera prima, Con su música a otra parte, y cuenta esa experiencia y los retos de pasar del largo al corto, así como su posición sobre la mirada femenina y el feminismo en el cine colombiano.
CINEMATECA. —Esta pregunta se la habrán hecho varias veces. ¿Qué diferencia entre el cine que hacen los hombres y el que hacen, las mujeres?
Camila Loboguerrero. —Me han preguntado mucho si como mujer he tenido dificultades para hacer cine. En realidad nunca las he tenido. En cuanto a la diferencia creo que cuando las películas vienen de grupos militantes feministas, sí la hay. Pero si es un cine como el de AgnesVarda o el de Margaret Von-Trotta, no encuentro diferencias particulares. Yo parto de la idea de que hay el buen cine y el mal cine. Lina Wertmüller, no importaría si se llamara Lino. No veo por qué se deba tener una percepción específica femenina; los hombres son a veces, mucho más hábiles que nosotras las mujeres para esa percepción fina del carácter femenino.
- —¿Y por afinidad, un personaje femenino dirigido por una mujer, no es mejor o más fácil?
- — Sí, evidentemente; desde el momento de escribir el guión sobre una mujer, quizás es más fácil adivinar sus pensamientos y sus sentimientos siendo yo mujer. Lo que no creo es que mi cine se pueda juzgar como feminista o femenino. Mejor dicho, ¿qué sería un cine femenino? ¿Hay una literatura femenina? ¿Un arte femenino?
C.— Es inevitable que AgnesVarda, por ejemplo, haga unos interiores tan delicados que parecen de retacitos, con unas intensidades de color que por lo general no se ven en el hombre. Por supuesto que la Varda es de otra generación. Ella no muestra esa especie de brutalidad que está haciendo la Cabani o la Wertmuller. A veces, da la impresión que quieren superar al cine masculino en brutalidad; es el caso de la española Pilar Miró, con su película el Crimen de Cuenca que es de una gran violencia.Otro ejemplo es el ciee del grupo de alemanas, donde se ve el caso de las mujeres golpeadas. Allí hay bastante demagogia feminista. Estas películas no pueden ser hechas sino por mujeres.
C.L.— Ese es el que yo llamo cine de militancia feminista.
- — Aclarémonos. Estamos de acuerdo en que hay un cine que se inscribe dentro de la militancia feminista, formulado contra los hombres, o en el mejor de los casos, contra los conceptos machistas de la sociedad que afectan a la mujer. Pero, justamente, el hecho de que la mujer haya estado marginada y sometida socialmente a lo largo de la historia, la obliga hoy día dadas otras condiciones, a reaccionar instintiva y racionalmente contra eso. Por lo tanto, el cine que hace cualquier mujer siempre tiende a reivindicar su sexo, ¿no cree? Ese sería un cine femenino.
C.L.— Sí, usted tiene razón. Eso lo experimenté cuando escribíamos el guión del largo. Había un problema que todos los días enfrentábamos, la jovencita que quiere cantar y hacer música, pero no puede. Muchas veces venía como solución perfecta el encuentro con un músico que la enseña y la mete en el camino. Cuando llegábamos a esa solución, que de golpe era la más perfecta y comercial (fueron felices y se casaron), nos rechazábamos. Nos parecía fácil y tonta. Lo de siempre, la mujer se encuentra un tipo que sabe más que ella, que sabe todo en la vida y le explica qué es lo que tiene que hacer o no, etc. Nosotras queríamos que esta niña fuera llevando su proceso de persona independiente, no guiada por un novio, marido o amante. Ahí, tal vez, había una posición femenina, una problemática femenina que estaba por debajo.
Lo que pasa es que yo no he querido ser, específicamente, una militante del feminismo.
Nosotras queríamos que esta niña fuera llevando su proceso de persona independiente, no guiada por un novio, marido o amante.
C.— ¿Qué opina del grupo de trabajo CINE-MUJER que se viene desempeñando en Colombia desde 1979?
C.L— Lo que ellas hacen me parece muy interesante, independientemente del cine; las admiro mucho como personas. De sus películas, particularmente Carmen Carrascal me encanta. En esta película hay interés por buscar un lenguaje cinematográfico. Para mí está primero encontrar el lenguaje cinematográfico, que encontrar la vía de la militancia en el cine.
C.— ¿por qué tanto temor a las agremiaciones militantes del feminismo?
C.L. — Me gusta conservar mi libertad íntegra en la creación.Pienso que la problemática de las mujeres la tengo dentro de mi cabeza y que mi preocupación personal por ella será siempre intuitiva. Con un personaje como el que interpreta Rosa Virginia Bonilla en mis diferentes cortos, yo ataco el mundo artificial en que vive la mujer media, la que sueña con un galán de telenovela y no muestra la realidad, o la que se ilusiona con un jefe de banco.
En el largometraje es la niña que vive con todos esos sueños de grandeza, de cantar en inglés y triunfar en la TV. Pero finalmente va a mirar el país y va a encontrarse con la realidad, no sólo musical, sino que va a des cubrir que la gente joven está metida en líos de política y que secuestran aviones y todo lo demás. O sea, lo que yo quería era que la mujer aterrizara en el país de ahora. no sé si se logra, pero la intención era esa.
Mis verdaderos problemas son los de la dramaturgia: cómo resolver un cuento, cómo terminarlo, cómo desarrollar los personajes; y después los encuadres, la puesta en escena. Mi dolorde cabeza diario es ese.
- —En las anécdotas de su infancia Ud. refiere los personajes de Marc Twain. ¿Cómo es eso?
C.L.— Ahora asocio mis juegos y mi mundo aquel del campo con las lecturas de niña; eran Marc Twain, Tarzán y Julio Verne; toda literatura de aventuras. Leía mucho, pero nunca tiras cómicas, porque en la casa eran prohibidas; mamá nos hacía leer libros de renglones y sin pinturas. Además, tuve una infancia como de niño, jugando con mis hermanos y sus amigos, pues había pocas niñas en los alrededores. Nunca supe qué era jugar con muñecas, jugué siempre fútbol, béisbol y me subía a los árboles; anduve hasta los 14 años de blujeans y zapatos de amarrar. Pienso que esa infancia hizo que tuviera un trato con los hombres de igual a igual, que me permitió más tarde, una mejor relación con ellos, mejor que con las mujeres.
C.— Camila, esas lecturas iniciales que son tan figurativas, como Salgari, Verne, etc., y que continuamente nos están planteando imágenes, ¿qué le producían?
C.L.— Yo siempre quería vivir esas aventuras, desde luego. Uno de mis favoritos era Tarzán. Nunca se me ocurrió ser Jane, que he debido, sino todas las veces Tarzán.Siempre he pensado que el mundo de los hombres es fascinante y el de las mujeres muy simple.
Es difícil plantearse heroínas femeninas, porque sólo a los hombres les pasan cosas que siempre son interesantísimas en cine, las aventuras son de los hombres, los tiros, la violencia, el peligro, todo, y las mujeres nunca estamos metidas en grandes cosas.
Es difícil plantearse heroínas femeninas, porque sólo a los hombres les pasan cosas que siempre son interesantísimas en cine …
C.— ¿En esta etapa de la infancia hay interés por el cine? ¿También veía películas de aventuras?
C.L.— Tuve una mala iniciación con el cine. El que se veía en Chía era mexicano, el único que llegaba al pueblo. Veía unas películas que no entendía muy bien y que después he comprendido que se trataba de unos incestos espantosos. Ese fue mi primer contacto con el cine y la verdad es que no me despertó ningún interés especial por géneros, temas o directores y, mucho menos, por hacer algún día una película. Además, veíamos muy poco. Al fin lo descubro cuando entro a la universidad a estudiar Bellas Artes.
C.- Es insólita esa inclinaciónpor las Bellas Artes. ¿De dónde viene?
C.L.— Una de mis maneras de protestar contra el colegio y todo lo que no me gustaba, era haciendo caricaturas de las monjas y las profesoras. Esto me fue desarrollando una gran habilidad para el dibujo.
Después, cuando terminé el colegio, por aquella cuestión de la habilidad y la disposición que me alimentaron, lo que tocaba estudiar, de rigor, era pintura. Pego es en la universidad donde comienzo a descubrir el cine; es la época de la nueva ola francesa, de Hiroshima monamour,que es de las películas que recuerdo más claramente; de Los amantes y Las Brujas de Salem. También descubro a Antonioni en ese momento, es decir, el cine de los 60.
C.— Después viaja a París, con el único interés de continuar con la pintura y allá encuentra a un cinematografista peruano, Jorge Reyes, muy conocido hoy. Con él tuvo una experiencia relacionada con el cine, muy curiosa, ¿cómo fue eso?
C.L.— La Historia con él es esta: estaba yo almorzando en un restaurante universitario y se sentó un tipo frente a mí; me miró por un buen rato y luego, de entrada, me dijo en español: ¿usted de qué país viene? Le conté que era colombiana; él me dijo que era peruano, que acaba de llegar a París y que no hablaba nada de francés. Había terminado de estudiar cine; venía de Roma, viajando en autostop, y una caja amarrada con cabuya, llena de libros, como único equipaje; disque venía a hacer una película en París. Yo le dije, “¿y eso no es como muy difícil?” Hasta ahí, el cine era una cosa sumamente complicada para mí. Lo hacían unos señores americanos, enormes, de rubias barbas y tecnología de millones. Así que cuando este tipo me dijo que quería hacer una película pensé, ¡está loco! El me advirtió que tenía todo listo, el guión y una serie de contactos, de recomendaciones y direcciones que le habían dado en Roma; y me pidió que si le ayudaba. Yo aterrada, pero con ese espíritu de aventura que he tenido siempre, le pregunté, “¿bueno, y qué es lo que tengo que hacer?”, “pues servirme de traductora”, contestó. Y empezó a sacar la dirección de Jean LucGodard, a quien había que buscar por allá en una oficina. Esto era en abril del 68. Sin saber cómo (lo único que yo hacía era de intérprete), Godard le prestó la cámara de 16 m.m. y Jean Rouch le regaló el negativo; se consiguió un viejo que le sirvió de actor y le produjo la película e hicieron un cortometraje. Lo terrible para mí fue que, aunque hablaba francés, no sabía cómo traducir un dolly, ni un 75, ni un gran angular ni nada de eso, porque yo, cero de cine.
C.— ¿Ese trabajo le permitió entrar en contacto con Rouch o con Godard?¿Por qué vino entonces la decisión de estudiar cine si estaba estudiando Historia del Arte?
C.L.— Estaba aburridísima y decepcionada porque en realidad había pedido una beca para seguir estudios de pintura, pero no la obtuve. En París me di cuenta que estudiar pintura no resultaba muy interesante porque la academia francesa es o era muy muerta. Lo importante de la pintura era mirar exposiciones y museos y no el ejercicio mismo. Por consiguiente, preferí seguir en Historia, a pesar de no hacerme muy feliz.
El cine se me presentaba como la posibilidad de la imagen, pero definitivamente inalcanzable. Al ver a aquel latinoamericano tan decidido y que logró hacer la película que se proponía, pensé que las cosas podrían ser distintas.
En París me di cuenta que estudiar pintura no resultaba muy interesante porque la academia francesa es o era muy muerta. Lo importante de la pintura era mirar exposiciones y museos y no el ejercicio mismo.
C.— Usted fue protagonista de los hechos de mayo de 1968 en París y afirma que fue la experiencia más grande de su vida y que la hizo tomar conciencia. ¿por qué?
C.L.— Yo era una niña educada fuera de cualquier preocupación de tipo político. La Universidad de Los Andes no es lo mismo que la Nacional; Los Andes es una cajita de cristal. Nunca nos tocaron los problemas del país, y menos, salir a manifestar o cosas por el estilo. Yo me fui a París a la búsqueda de los impresionistas y de los pintores en general; las cuestiones políticas no me interesaban. Un buen día, el 3 de mayo, salgo de clases y encuentro una manifestación; esome sorprendió mucho. Me surgió la curiosidad de saber qué era lo que pasaba. La impresión de un uno sobre Francia es que allí no hay problemas sociales. Mayo fue entonces una etapa de grandes interrogantes. A fuerza de querer entender por qué los estudiantes hacían todo esto, comprendí que el mundo era distinto al que yo vivía. Me enteré que existía la izquierda y la derecha, y supe quién fue Marx y Engels. Comencé pues, a leer libros que me sacaran de mi ignorancia política y que me había cogido la tarde para leerlos. Aquella vivencia tan rápida y tan violenta dejó una verdadera huella en mi conciencia. Tuve relación con aquel mayo, no solamente saliendo a manifestar, sino haciendo cosas muy concretas como pintar y diseñar afiches, esos afiches famosos que anunciaban las ideas de mayo.
Pero lo más fascinante de ese hervidero humano que fue la facultad de artes en aquel mayo, era la manera de trabajar: había asambleas permanentes de donde salían las políticas y las ideas y donde se inventaban los eslogans; y había los talleres de pintura a donde nos llevaban esos slogans y nosotros convertíamos en afiches. En las noches, nuevamente en asambleas se discutían los afiches. Generalmente entre los aportes de varios se creaba un nuevo afiche; o sea, era una creación absolutamente colectiva. Así que el diseño de cualquier señor importante era rechazado o remendado o modificado, no había la propiedad intelectual privada. No había vacas sagradas. Y esto en Francia, que es el lugar de las vacas sagradas por excelencia.
C.— ¿Aquel despertar del 68 la enrumbó por la política? Se volvió una mujer de izquierda, seguramente.
Sí claro, me volví una mujer de izquierda. Viví toda la aventura de la izquierda, eso de que lo persiguen a uno, que el teléfono está intervenido, alojé guerrilleros, etc. Fue un contacto con la política muy inmaduro, muy ingenuo, y a la vez, muy bello. Allá uno no tenía peligros reales, no lo iban a matar, ni a poner preso; si uno era un extranjero, era una cosa como folclórica y lo más que le podía pasar era que lo pusieran en la frontera.
Sí claro, me volví una mujer de izquierda. Viví toda la aventura de la izquierda, eso de que lo persiguen a uno, que el teléfono está intervenido, alojé guerrilleros, etc. Fue un contacto con la política muy inmaduro, muy ingenuo, y a la vez, muy bello.
C.— Aquella incursión política le evoca recuerdos de su país o despierta interés por Colombia o Latinoamérica en general?
- L.— Desde luego. Hasta ese momento quise quedarme en Francia, porque me acordé de mi país. Uno al principio, como mucha gente que va, no quiere meterse con latinoamericanos porque dizque nunca aprende el francés, ni conoce bien el país. Los avatares de mayo mecambiaron en buena parte esta teoría.
C.- Después de aquel decisivo mes vino su ingreso a la universidad de Vincennes a la Facultad de Cine ¿Cómo se da esa nueva etapa?
- L.— Efectivamente Vincennes se abre después de mayo. El primer año fue excelente. Había poca gente y teníamos profesores muy talentosos; recuerdo a Pailevé, conocido de sobra por Claude Roparsde como profe.
C.— Sobre todo aquella del Hipocampus, un verdadero clásico del cine.
- L.- También tuve a Marie Claude Ropars como profesora, ella era del partido comunista, escribía para la revista del partido y era una excelente montadora. También disponíamos de maravillosos materiales. Por ejemplo, durante seis meses estuve trabajando Octubre en la moviola, desbaratando la película y entendiendo que era lo que había hecho Eisenstein con la secuencia del puente y con todas las demás. El segundo año, lamentablemente fue un desastre porque la población se triplicó gracias al éxito que la universidad había tenido.
C.— Finalmente usted se graduó con algún trabajo práctico, ¿hizo allí alguna película?
- Hice únicamente pedacitos en los diferentes cursos, pero no un trabajo completo. Era muy teórico el estudio. Un curso de cine en donde uno no sabía muy bien a dónde iba porque hacía un poco de montaje, un poco de cámara, un poco de sonido; trabajaba en una sala de mezcla y aprendía que las películas se mezclan; veíamos doblaje y entonces uno conocía cómo era que doblaban los pasos de Chaplin, etc. La universidad fue un barniz de todo, que es el gran problema de todas las universidades; razón por la cual, comprendí que debía aprender alguna cosa en concreto.
C.— ¿Entonces vinieron los cursos de Televisión Francesa?
C.L.— Sí, se me ocurrió estudiar cámara. En un principio me aprobaron con todas las de la ley; porque pensaron que se trataba de un hombre y cuando me vieron, me dijeron que no me podían aceptar porque: “esto es sólo para hombres, como su nombre lo indica, cameraman”. Decidí entonces hacer un curso de montaje, el cual fue mejor, porque creo que aprendí más.
C.— Aquellos años en los que predominan los postulados del Cinema Verité y que la Nueva Ola reina en el cine francés, debieron trazarle un derrotero, un camino en su futuro trabajo.
- L.— Obviamente, recuerdo mucho haber visto Prima de la Revolutione de Bertolucci; Dios y el Diablo en la tierra del sol y La tierra en trance de Glauber Rocha y haber dicho, esto es lo que yo quiero hacer.
C.— Después de todo ese bagaje cinematográfico y europeo, ¿cómo fue su llegada a Colombia? ¿Qué le interesaba hacer?
C.L.— Sólo quería hacer un cine con el que agarrara la gente en la calle, ahí. Yo venía con todo el Cinema Verité metido en la cabeza, había hecho un curso con el equipo de Jean Rouch y lo que me interesaba era el documental. Mi primera vinculación fue con el SENA y el Ministerio de Educación haciendo peliculitas de tipo documental y didáctico. Me sirvió para darme cuenta que no sabía mucho y para tener contacto más directo con el proceso general de una película. Solamente después del ejercicio de varias comencé a entender que a mí lo que me interesaba era la puesta en escena y que el documental lo odio.
C.— ¿por qué ese rompimiento absoluto, si el reto en ambos casos es igual, es necesario investigar, crear y comunicar sobre la realidad?
C.L.— Sí, pero resulta que es muy falso porque uno no puede informar sobre la realidad porque ésta se le escapa continuamente y a veces termina diciendo lo contrario.
- —Escurioso, usted alcanzó ahacersiete películas documentales en diferentes formatos, y desde la primera, José Joaquín Barrero, pintor, se observa un gran respeto por el personaje que aborda, además, una estructura muy clara en la narración. Pese a la inseguridad de la cámara y a otros problemas técnicos puede decirse que son buenas películas en tanto logran comunicar con eficacia. Se acerca mucho a los personajes, logra contar quiénes son y qué hacen sin inventarlos, supongo. Igual ocurre con Beatriz González y Musa.
- L.— Tal vez. Sin embargo, pienso que si quiero hablar de los colombianos, puedo decir más si los recreo, si me los invento. En el documental, no siempre poner la cámara frente al personaje resulta ser lo más verídico. La verdad se le puede escapar a uno. Se puede ser más verdadero inventado un personaje que exprese eso que uno quiere. Es más ambicioso pero más apasionante.
En el documental, no siempre poner la cámara frente al personaje resulta ser lo más verídico. La verdad se le puede escapar a uno. Se puede ser más verdadero inventado un personaje que exprese eso que uno quiere.
C.— ¿Quiere decir que se le escapa a uno esa realidad porque no la puede controlar rigurosamente en el momento de captarla y expresarla en cine? ¿Qué piensa de esa etapa documentalista suya?
- L.— Siempre me sentí a disgusto de que hubo cosas que no se pudieron filmar y la luz no se pudo controlar y se escondió el sol y la persona se fue o se cansó, que no estuvo listo el foco en el momento preciso, en fin…, siempre quedaban cosas guardadas.
C.— ¿No cubría una etapa de investigación o de observación de campo previa? ¿O, simplemente por curiosidad iba a filmar?
- L.— Yo investigaba aspectos muy generales, pero la realidad siempre le sale a uno con sorpresas.
Por eso hay pocos buenos ejemplos, como el caso de Carmen Carrascal del grupo CINE MUJER, película en la que se ve un conocimiento a fondo de aquella artesana. El problema aquí en Colombia con el documental es que la gente se echa la cámara al hombro y sale a “agarrar pueblo” como lo muestran Ospina y Mayolo en su cortometraje.
C.— ¿por qué su ídolo colombiano era Martha Rodríguez, según lo afirma en las anteriores páginas? ¿Ustedes se conocieron en París?
C.L.— Ella era quien estaba haciendo el documental de denuncia, y trabajando la realidad colombiana y mostrándola. Martha ya estaba aquí cuando yo me fui. En Vincennes me enteré que ella había tomado el mismo curso que daba el equipo de Rouch y que yo tomé posteriormente.
De ahí que cuando regresé a Colombia mi intención era hacer un cine como el de Martha Rodríguez.
C.— Yo soy Rosca que es el monólogo de un personaje lumpen, preso en alguna cárcel, resulta ser una película interesante en toda su filmografía, por el tratamiento que le da, que marca como el paso del documental al argumental.
- L.— Sí parece ser, a mí me encantó el personaje. El mismo actor es muy interesante, es de extracción social muy popular ytrabajaba con el Teatro Libre de Bogotá. El mismo me sugirió el tema sobre una especie de obrita o ejercicio que se estaba inventando, improvisando. Yo le grabé varias horas de ese monólogo y después sobre eso hicimos un guión.
C.— ¿Cómo surge el primer argumental Soledad de paseo?
C.L.— Cuando filmo Beatriz González y se me ocurre meter la musa, que es un personaje de mi imaginación, descubro ese gran mundo que a uno se le abre cuando tiene un actor en sus manos, al que va modelando como la plastilina o a una escultura, hasta que se vuelva ese personaje que uno ha creado. Allí comprendo que eso era lo que quería. Después comencé a tantear con actrices y actores profesionales y aficionados. Todos los cortos que hice posteriormente fueron para buscar contacto con los actores.
C.— Usted siguió un proceso bastante lógico, tuvo la escuela del documental como tantos directores y luego pasó a la creación propiamente dicha, el argumental.
C.L.— El problema del argumental es que hay que escribir los guiones, y ese es mi punto difícil. Con los guiones uno entra en otra problemática, que no conozco, ni he estudiado, la dramaturgia. Ahora, esa es mi preocupación número uno.
El problema del argumental es que hay que escribir los guiones, y ese es mi punto difícil. Con los guiones uno entra en otra problemática, que no conozco, ni he estudiado, la dramaturgia.
C.— ¿Después de las experiencias argumentales que vivió con el formato del corto, no dedujo cierta técnica o método para trabajar el guión?
- L.— No he encontrado el método para trabajar el guión, es lo peor que hago.
C.— Existe un detalle curioso con sus guiones, es que han sido escritos a varias manos, es decir en creación colectiva.
C.L.— Sí, casi siempre apelo a alguien. El único que escribí solafue Soledad de paseo, que es mi primer argumental. Ahí me di cuenta lo difícil que es, cuando descubrí que el final está mal resuelto. Por eso siempre busco a alguien que sepa, pero no lo he encontrado. Hay dos personas que trabajaron conmigo, saben bastante, son Lleras y Ardila, los guionistas de Debe haber…ydeDrácula…; pero ellos son fotógrafos y después no tuvieron más tiempo. Ser guionista es una actividad que exige mucha dedicación.
C.— ¿No es más difícil escribir un argumento a tres manos?
C.L.— Dos es el ideal. Por ejemplo, en el largo, el trabajo con Beatriz Caballero fue ideal, porque una se iba imaginando cosas y se las contaba a la otra; en la conversación se iba definiendo la historia y armando los diálogos. Y luego venía la etapa de escribir las secuencias. Es como tener un público desde el comienzo. En cambio, si uno escribe solo, sentado a la máquina, no es lo mismo.
C.— ¿No se presta ese método colectivo para que se atomice y se segmente la historia y se pierda la unidad en el tratamiento?
C.L.— En este caso del largo sí. Había un argumento planteado por mí, que en el tratamiento se escapaba muchas veces. Se ve la mano de dos personas.
C.— El asunto de la falta de unidad en la estructura del guión y la ausencia de una dramaturga sólida, que sea capaz de abordar un relato completo, que deje satisfecho al espectador, es el problema más grave de los directores colombianos. Inclusive los que llegaron a manejar con eficacia los diez o quince minutos del formato del corto, como elcaso suyo, el de Lisandro Duque o Luis Ospina. Logran contar historias donde parece que no sobra ni falta nada. Pero parece que se hubieran acostumbrado a esa medida y al enfrentarse a los noventa minutos se ve la intención inconsciente de trabajar en episodios, en sketches y se olvida la unidad y la totalidad de la historia.
- L.— Cierto. Uno piensa que un largo tiene que tener muchos ingredientes, que no puede ser una historia sencilla. ¿Qué hacernos en 90 minutos? Hay que meter muchos incidentes, situaciones y personajes que no alcanza uno a desarrollar. Comienza a esquematizar lo que más pueda del personaje y lo despacha en una secuencia, Yo creo que con el largo, me pasó lo que con el primer corto, aprendí a ver lo que cabe en 12 minutos; ahora ya sé lo que cabe en 90.
C.— ¿pero al leer el guión no sentía que esas situaciones planteadas quedaban irresueltas, desligadas de la estructura central de la película? El caso del personaje que manejaba la carroza fúnebre, por ejemplo.
C.L.— Es que una cosa es leído y otra filmado. Resulta que leído uno se lo imagina como en plano general y pasa desapercibido ese personaje; lo que importa es la situación del personaje principal, en este caso la niña que echa dedo y la recoge un carro. Pero cuando llegué a rodar le hice un primer plano al actor y luego otro. Ahí, ya creé un personaje que no estaba escrito, pero que con la imagen y el montaje, desperté una expectativa en la gente que no terminó en nada. Esto del largo es muy complicado yo quiero realmente aprender. Sería feliz si pudiera meterme en un curso de guiones y aprender esas fórmulas que existen.
C.— ¿Usted cree que sí hay fórmulas? ¿Esa es la gran pregunta?
C.L.— Puede uno no usarlas pero saber cómo son.
Esto del largo es muy complicado yo quiero realmente aprender. Sería feliz si pudiera meterme en un curso de guiones y aprender esas fórmulas que existen.
C.— ¿La literatura no es un buen recurso? Seguramente detrás de muchas obras encuentra la “fórmula”, no propiamente cinematográfica, pero sí la de cómo manejar un relato.
- L.— Sí, leo bastante. Durante mucho tiempo me dediqué a la literatura latinoamericana, ahora volví a algunos clásicos, estoy leyéndome como por tercerca vez a Sthendal, que lo adoro, a Marcel Proust. Con Madame Bovary, me he puesto a pensar cómo se presenta un personaje, cómo se relaciona con otros. Leo, no buscando la fórmula ideal, pero sí aprendiendo. Nadie va a llegar a decirnos los guiones se escriben así.
C.— Recordemos la lección de ese gran prodigio que es ‘La crónica de una muerte anunciada; sobre todo de concreción de economía total. Allí no sobra ni falta una palabra. Habría que hacerle una pregunta a Gabo: ¿Cómo fue su problema, con la adjetivación, cuál fue su lucha con los adverbios? ¿Cómo se puede llegar a semejante concreción de estilo, a esa depuración tan perfecta? Este hombre ya está empleando cierto lenguaje –(con todo respeto)– casi telegráfico. El cine bien contado son sustantivos, hablando gramaticalmente: este objeto, este personaje; lo que le pasa a este objeto con este personaje; cómo se relacionan. El cine emplea poco verbo, pero el sustantivo está ahí. Volviendo a sus películas detrás del guión del largo, se percibe un trabajo de investigación, que permite definir y contextualizar muy bien los personajes.
C.L.— Creo más en la percepción de uno. Pienso en la observación directa, en ver con mis propios ojos, en conocer la gente de cerca. Creo en esa parte puramente intuitiva y sensible. Evidentemente uno tiene que oír y saber,pero no creo que haya que meterse seis meses en la biblioteca para conocer sobre las clases sociales en Colombia en el año cuarenta. No pienso que por eso sea mejor o peor una película.
C.— Camila, sus cortos iniciales son muy sarcásticos y humorísticos, muy caricaturescos, si se puede usar ese calificativo. En el largometraje no. Los personajes son mucho más reales y corresponden más exactamente a una época y a un medio social. Me parece que todos los secundarios ubican muy bien a la heroína de la historia: la mamá, el abuelo, la costurera, el piloto, los estudiantes. ¿por qué deja esa agudeza satírica que tiene en sus cortos?
C.L.— Porque temía llegar a esteriotipar preferí personas más reales. Por ejemplo, la cantante mamá, el personaje de partida fue Matilde Díaz, hablé con ellacantidades de tardes, leí mucho sobre cantantes, novelas, como Los tres tristes tigres; fin, ella cantaba boleros, me mostraba fotos de cuando tenía 25 años. Es decir, yo partí de los personajes, no de las anécdotas. Por eso los defino muy reales. Fui incapaz de caricaturizarlos, o de ser irónica, los quise mucho.
C.— De alguna manera eso definía un poco su estilo, su sello personal.
- L.— Lástima que lo haya perdido pero no me gusta repetir lo que ya hice, quiero incursionar otros campos. Es terrible que lo encasillen a uno. Me parece miedosísimo tener que mirar mis cortos para ver cómo hacía para que la gente se riera y volver a repetir. Eso va saliendo de alguna manera sin proponérmelo. Por ahora quiero hacer una película de tres personas que se aman apasionadamente y que viven los conflictos de una época. Si algo causa risa en algún momento mucho mejor.
C.— ¿En el caso de los cortos se lo propuso deliberadamente desde el guión?
C.L.— Sí. Yo hice Soledad de paseo y fue como encontrar esa vena. Viendo el personaje que era Rosa Virginia, les dije a los guionistas, quiero hacer una serie de películas con ella que sean muy tragicómicas, que terminen en happyend, aunque finalmente sean muy irónicas.
C.— Sus películas por lo general han demostrado un buen manejo de actores, o de cualquier modo, se aprecia una actuación bastante convincente y seria. ¿Cómo trabaja este aspecto?¿Recurre a algún sistema de escuela tradicional, Stanislavski por ejemplo?
- L.— Sí, yo me he leído todos los métodos, pero finalmente es la intuición que uno tiene respecto a cada actor como persona, lo que prima. O sea, yo me invento los personajes; tengo en mi cabeza toda su historia y como se interrelaciona con los demás, pero según vaya adivinando la sicología del actor le voy dando información o no.
Además, uno como director debe, respetar la formación y el método de trabajo de cada actor. Sebastián Ospina, por ejemplo, que ha actuado en varias de mis películas sigue mucho las enseñanzas de Lee Strasberg, que aprendió en Nueva York. Drácula… lo vivió durante un mes, antes del rodaje. Mandamos a hacer los colmillos y dormía con ellos todas las noches en la posición que acostumbraba el vampiro. Después en el rodaje, el trabajo de concentración también es bastante complicado. Cuando está lista la toma, la luz, el sonido, el dolly y la vaina, Sebastián dice, ¡un momento!; entonces hay que hacer un silencio terrible, durar como media hora en misa mientras él se concentra y hace unos gritos, ¡Ah! ¡Buu! etc., y se queda tieso. Uno no sabe si le dio un ataque de epilepsia o qué; si la demora va a ser de cinco minutos o de cinco horas. Imagínense ustedes los del equipo técnico, todos como tan prácticos, preguntándose, bueno y ¿este hombre qué? Además, lo terrible de todo es que mientras el actor hace su ritual de concentración, al director de fotografía se le ocurre que va a torcer un poquito su lucecita, entonces todo se descuadra de nuevo y hay que esperar otra media hora. Hasta que al fin, después de queuno se muere de la angustia y de que el tipo hace una gimnasia o algo así, dice, ¡listo! Como ven ese método acaba con el sistema nervioso de cualquier director.
Sebastián dice, ¡un momento!; entonces hay que hacer un silencio terrible, durar como media hora en misa mientras él se concentra y hace unos gritos, ¡Ah! ¡Buu! etc. …
Otro caso es el de los actores de televisión, que aunque sean excelentes, tienen la maña del apuntador electrónico y hablan como por entregas. Aprendí, definitivamente, que con ellos la primea toma es la que vale, porque es la más espontánea. Un caso interesante es el de Diego Álvarez: cuando preparábamos su papel en el largo, venía muchas veces a mi casa para que yo le hablara sobre el hermano de la muchachita cantante, un personaje chiquito, sobre el cual le fabriqué mil historias, mil tics y mañas. Álvarez todo eso lo metió en su cabeza, pero no copió nada de lo que yo le dije sino que se inventó un personajito muy cercano a lo que yo quería. Diego Hoyos fue distinto: de entrada le dije, poco inteligente de mi parte, el personaje de la película es usted mismo, por eso lo llamé Diego. Él se asustó mucho y como que lo rechazó. Sin embargo, lo aceptó y no me pidió mayores explicaciones después, nunca las quiso.
C.— ¿Ante esa democracia se impone un conocimiento total del guión por parte de los actores y una etapa de ensayos previos al rodaje?
C.L.— Obviamente. Es importante que conozcan la totalidad del guión porque a cada actor le permite definir mejor su personaje respecto de los otros y de la historia en general. Sabe por quéhace esto o aquello. Además, ensayo varias veces cada escena antes del rodaje y de ser posible en los mismos sets y locaciones. Estudio con mucha anterioridad la puesta en escena, hago plantas de cada toma; en algunos casos las analizo con muñequitos y con maquetas del set. Así, visualizo mejor a los actores y defino los movimientos de cámara en función de la acción. Con base en eso escribo un guión técnico muy preciso. También me ayudo con dibujos o alzadas de cómo se va a ver cada plano, es decir, una especie de storyboard. Toda esta preparación me sirve para no andar perdida en el rodaje, simplemente cada noche estudio las tomas del día siguiente. Eso me permite además trabajar muy rápido, lo cual es muy ventajoso para producción. No me gusta decidir cosas en el set, cuando hay cincuenta personas esperándolo a uno. Eso se presta para embarrarla. Así que cuando me voy a rodar solamente repaso mi guión y me dedico a cuidar la actuación.
C.— Algunas veces la misma actuación te sugerirá cambios en ese guión de hierro.
C.L— Sí, desde luego, pero cosas sencillas, como cambio de un lente o una angulación de la cámara. Además, cada cambio lo puedo controlar muy bien porque domino a cabalidad todo elguión. Pero los emplazamientos de cámara no los altero, porque eso ya es más grave, crearía problemas de raccord, saltos de eje, etc., que ya he estudiado bastante.
C.— Ese cuidadoso trabajo gráfico del guión técnico debe ser herencia de su formación como pintora. ¿Muy deliberadamente, usted debe trabajar en el cine dentro de los parámetros del lenguaje pictórico?
C.L.— El cine es la más completa forma de expresión visual y desde luego está directamente relacionada con la pintura, en cuanto que ambas trabajan la imagen. A la imagen cinematográfica yo le trabajo todos los elementos que se desarrollan en la pintura, o sea, el color, la atmósfera, la composición, la luz, la forma, la línea, el contraste, elementos con los cuales uno fabrica un cuadro. Además, este aspecto plástico estético debe servir al aspecto argumental y dramático, pues lo plástico es la expresión de lo dramático. Teniendo en cuenta esto, si se estudia un determinado encuadre es porque solamente hay un encuadre eficaz para expresar una cosa en un momento dado. Un simple diálogo lo puedo hacer en un plano medio,por ejemplo, pero el encuadre que determina el ángulo, el fondo, la relación del personaje con éstos, etc., solamente puede ser uno.
Me parece muy interesante algo que leí en Sadoul, él cuenta que los jóvenes de la Nueva Ola francesa como Chabrol, Godard, Trufaut cuando se estaban formando.Veían todo el día películas de todas partes, árabes, hindúes, chinas, en fin, y sin subtítulos; así, que aprendieron a ver el cine sin entender las palabras, es decir, aprendieron a leer la imagen. Pienso con eso, que la imagen en el cine es más importante, más expresiva que eldiálogo, que solamente debe servir de apoyo. La imagen lo debe expresar todo. Por eso mi trabajo con el director de fotografía es muy estrecho, en rodaje lo que más me gusta es definir el encuadre, todo lo dirijo a través de la cámara, porque muchas veces a usted le parece muy convincente una actuación, pero la mira por cámara y resulta que no es lo mismo; por fuera de cámara o del lente, todo lo ve en plano general y de pronto el énfasis expresivo está en las manos, para lo que requieres un primer plano. Me gusta entonces, construir el encuadre en el set, porque a pesar de que uno haya preparado y hecho dibujos de cada toma, las cosas pueden cambiar y eso hay que controlarlo. Ese, entonces, es el acto creativo delicioso, ahí pinto mi cuadro con la cámara.
Chabrol, Godard, Trufaut cuando se estaban formando.Veían todo el día películas de todas partes, árabes, hindúes, chinas, en fin, y sin subtítulos; así, que aprendieron a ver el cine sin entender las palabras, es decir, aprendieron a leer la imagen.
C.— A propósito de la fotografía de Con su música… por momentos se ve bastante retorcida, en el sentido de que es demasiado elaborada. ¿son sus pinceles o los del fotógrafo?
- L.— En efecto, es demasiado elaborada y ese exceso de elaboración me trajo algunos problemas con el director de fotografía, porque se tomaba muchas horas en hacer cambios ybúsquedas por su cuenta, sobre cosas que ya estaban muy definidas de antemano. Admiro mucho el talento de Sergio Cabrera, él es bastante perfeccionista y hace una fotografía muy lograda, pero los excesos traen problemas con el equipo técnico. Desde el comienzo estaba muy claro el tratamiento de la fotografía. Una cosa era el color de tierra fría y otra las tonalidades pastel de tierra caliente. En Honda hubo mucha discusión con la fotografía, porque yo quería que el sol entrara por las ventajas y Sergio quería cerrarlas, para controlar más su luz. Decía que la gente en tierra caliente no abre las ventanas sino que las cierra para que no le entre el sol. Puede ser verdad, pero yo preferí que el sol entrara a montones y quemara los sitios y la gente, que fuera abrumador.
C.— Es costumbre que usted misma realice el montaje de sus películas. ¿Cómo ve esa experiencia, trae ventajas o no?
C.L.— Uno corre el peligro de ser poco objetivo, de enamorarse de su material, pero he aprendido a no encariñarme con nada, soy una tijera espantosa. En el largo tuve este temor y por eso hice varios premontajes que los iba mostrando a la gente, amigos pacientes que me alertaban.
Creo que lo primero que uno debe hacer es botar el guión porque en la moviola la imagen anda por su cuenta. Con el largo desgraciadamente tuve poca libertad porque la película estaba montada desde el guión, se había rodado para que se cortara acá, se empalmara aquí, etc.
C.— Entendemos que usted a pesar de tener un jefe de producción, controla minuciosamente este aspecto. ¿Cómo lo ha enfrentado? ¿Usted misma hace un diseño de producción muy riguroso?
C.L.— Si yo tengo un método de desglose del guión y lo hago con la ayuda de personas que sepan, en el caso del largo lo hice con Sara Libis, quien hizo de script también, es excelente. Además, si uno mismo hace el diseño de producción puede globalizar todo el problema y ser más consciente del manejo del presupuesto y del aspecto económico. Claro que no es lo profesional, porque uno se recarga de trabajo y puede hacer una de las dos cosas mal. Pero en el sentido de los compromisos que implica un préstamo de Focine uno está más tranquilo, si sabe cómo se va gastando el dinero.
C.— A propósito de Focine, ¿cómo ve usted el problema económico de la filmación y las dificultades que se dan para la recuperación del dinero y la explotación comercial? Hay un fracaso, casi sistemático en la mayoría de las producciones colombianas.
C.L.— Pienso que hubo un error de parte de Focine y de parte de los cinematografistas que hacíamos nuestra primera película –aquí me hago mi autocrítica–: no han debido dejarnos hacer películas tan caras. Podían haber sido más modestas, con menos actores, con una cámara más suelta, menos dollys y plumas y todo eso. Nos dejaron el juguete y la vanidad de hacer la primera película con gran producción, primer asistente, segundo y tercero, el de los tintos, etc. Pienso que nos handebido obligar a hacer películas mucho más económicas para que la recuperación no sea un problema. Es que la primera película de nadie puede ser una cosa carísima. Yo creo que nos faltó visión a todos. Faltó un productor con mentalidad capitalista que nos dijera; “bueno, ustedes son unos principiantes que no han hecho ningún largometraje, entonces hagan una película de 8 millones, con un guioncito modesto y unas cuantas locaciones y nada más”.
Y lo otro es la pretensión de la gente de ganar horrores. Yo entiendo que no tenemos trabajo todo el año, pero es que se encarece mucho el cine.
… no han debido dejarnos hacer películas tan caras. Podían haber sido más modestas, con menos actores, con una cámara más suelta, menos dollys y plumas y todo eso. Nos dejaron el juguete y la vanidad de hacer la primera película con gran producción …
- — Este es un país cada vez más pobre. Somos pobres y hay que hacer un cine pobre. Pero en lo económico, no en lo creativo. Ese es el gran reto, de estas circunstancias saldrán los maestros.
- L. — Saldrán del ejercicio continuo de toda esta generación a la que pertenezco y de los que vienen detrás con los ejemplos de los primeros trabajos. Por eso hay que garantizar esa continuidad haciendo un cine más acorde con nuestras posibilidades. Es terrible tener que esperar cinco años para enfrentarse de nuevo a una cámara y a un actor.
- — ¿El resto del cine latinoamericano lo ubica dentro de esta misma problemática o cómo lo ve.Le gusta?
Lo tengo entre mis preferencias, es el que más me interesa porque enfrenta los mismos obstáculos nuestros y me importa ver cómo en otros países los están resolviendo. Lo que hay ahora latinoamericano lo siento como un documental del momento. Pienso que, en el caso colombiano particularmente, estamos como en una etapa de reconocimiento casi documental de la realidad y quizá de allí pasemos a la etapa de la dramaturgia.
- — Todo mundo habla de la identidad nacional, pero la identidad nacional no se logra de la noche a la mañana, eso es un proceso muy largo y muy difícil. Nosotros discutimos y hablamos sobre el problema todos los días, pero ya llevarlo a imagen y decir esto es lo colombiano, es difícil.
- — Si, estamos como retratando a Colombia y viéndola de manera muy distante, mostrando que aquí hay cantantes, curas, ciclistas, putas. Estamos como haciendo instantáneas muy superficiales.
Cinemateca – Cuadernos de cine colombiano No. 11, octubre de 1989.