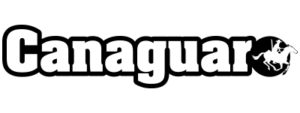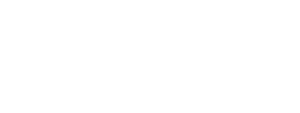![]()
A partir de esta edición Canaguaro establece una valiosa alianza con Gente que hace Cine Podcast, un medio dirigido y presentado por Mauricio Romero Figueroa y con el que comparte su entrega por el cine colombiaano y su difusión. Algunas entrevistas del podcast estarán transcritas aquí, pero también, al final, es posible encontrar los enlaces para escucharlas y para verlas.
Bueno, para los que no los conozcan, Mónica Juanita Hernández es productora y directora boyacense e Iván Gaona es director, escritor, guionista, bailarín, músico y acordeonista güepsano, santandereano. Entonces, esta fusión está muy chévere, porque es Boyacá y Santander. ¿Ustedes cómo se conocieron?
IG: Nos conocimos trabajando. Yo trabajaba antes con Diana Pérez, teníamos una empresa que se llama La Banda del Carro Rojo. Hicimos un cortometraje que se llama Forastero. Y siempre habíamos hecho como un grupo de trabajo con personas de la región y alguien nos referenció el trabajo de Mónica Juanita Hernández, nos dijo que era una pelada que es muy pila, que es boyacense por allá cerca de Güepsa, porque Güepsa está en la frontera con Boyacá. Y entonces nos conocimos y hubo como una química inmediata porque hay como una empatía clara cuando uno se cría en la región y termina en escenarios artísticos que uno entiende las luchas similares, inquietudes similares, como formas de la familia de la que uno salió y de entender por qué hacemos esto y para qué.
¿Forastero es el corto número qué de ese quinteto de cortos?
Sí. El número cuatro. Eso fue por ahí en el 2014.
Y vos entonces hacías asistencia de dirección. ¿Qué hacías?
MJH: Fui primero asistente muchos años de mi vida. Hice mucha televisión, hice series, hice pelis mucho tiempo. Es un oficio que quiero mucho, me gusta mucho. Yo creo que es un oficio de gusto. Y a mí lo que me parece bonito de la asistencia de dirección es que le da a uno una capacidad humana muy grande. Es como que usted es el motor y es el corazón yes el pilar de un proyecto que, finalmente, termina bordeando un montón de gente y bordeando y tocando a un montón de personas. Entonces creo que ese sentir tan humano con el otro desde todos los cargos, desde todas las posiciones es muy chévere.
Bueno, y entonces se conocieron y empezaron a camellar…
IG: Sí, decidimos crear dos empresas concretamente, una que se llama La Contra Banda, que es para trabajar proyectos que venían de mi cabeza y hacia Santander, y otro que se llama El Doble Poder, que venía con proyectos de la cabeza de ella y hacia Boyacá. Entonces, hubo como una química ahí muy notable, sigue existiendo y nos entendemos muy bien. Tenemos cosas afines dentro de las búsquedas humanas y de región y memoria de donde provenimos.
Bueno, Mónica Juanita, ¿y en qué momento vos das el paso a producción?
MJH: Cuando hicimos Pariente, yo fui la jefe de casting e igual hice la primera asistencia de dirección. Cuando decidimos empezar a trabajar como sociedad, ya nosotros creo que veníamos desarrollando unos proyectos desde El Doble Poder. Hay una cosa que siempre he dicho y es que el ser primer asistente de dirección es un cargo que tiene que ver mucho más con la producción que con la dirección, es como es una gestión, o sea, termina siendo claro que el primer asistente es una persona que se encarga como de nivelar y de poner en una balanza unos procesos productivos versus una calidad y unos procesos de desarrollo creativo. Lo primero que hicimos fue en 2018 un proyecto que pensaba Iván sobre la Guerra de los mil días y empezamos a pensar ese proyecto y yo dije, “A mí me gusta la producción, hagámosle”. Y ese fue el primer proyecto, digamos, sólido en el que me adentré en la producción.
Hay una cosa que siempre he dicho y es que el ser primer asistente de dirección es un cargo que tiene que ver mucho más con la producción que con la dirección, es como es una gestión …
2018, La Guerra de los mil días…
IG: Que terminó Siendo Adiós al amigo.
Entonces hagamos un flash forward y entremos ahí. Adiós al amigo tuvo estreno nacional en el FICCI y allá en Cartagena obtuvieron el premio del público.La segunda proyección es esta aquí en Salento, en Fic Montañas, y alcancé a grabar el aplauso de ayer. ¿Estuviste ahí en el aplauso?
IG: Ahí estuvimos porque uno nunca está con el público y el aplauso fue muy bonito. Es algo que uno no sabe cómo medir y cómo estar allí. Entonces es bonito estar en las proyecciones porque como que este proyecto, después de haber hecho Pariente… a mí me gusta mucho el western, y hablando con Mónica Juanita le dije: Yo quiero de frente como probar con el género, permitirnos jugar e invitar a los actores y las actrices a jugar a este juego que permite la academia cinematográfica, porque sentíamos nosotros también, habiendo trabajado como asistentes de dirección durante dos décadas en distintos tipos de películas, que de alguna manera había una necesidad de muchos autores de hablar de sus universos, de sus ventanas y todavía no estábamos jugando, todavía no era lúdica la creación. Entonces, este fue como un ejercicio de permitirnos jugar, permitirnos un tono con gracia, con humor, permitir que en el set pasaran cosas, luego jugar en edición, probar, mover aquí, probar con la música, probar con el ritmo, y yo creo que es una sensación de libertad que sentimos que empieza a agradecerse en el público, ¿cierto? Porque yo creo que ha habido muchas presiones o existen muchas presiones desde la creación, porque hay un reto grande de cómo llegan las películas colombianas al público, y hay películas que tienen unos tempos que se perciben como pesados, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene esas presiones como creador. ¿Qué estamos haciendo que el público no responde? ¿Cierto? Uno puede echarle la culpa a los gringos que cogieron todos los espacios, es la cosa más fácil, pero hay una responsabilidad de lo que se ha hecho y sentimos que queremos trabajar en esa línea, no necesariamente para ceder, para satisfacer lo que se busca, sino el contrario, juguemos y tal vez en nuestro juego sincero alguien se sube a jugar con nosotros.
Entonces, el cine de Iván Gaona le apuesta al género y le apuesta a unos actores de región que vienen recogidos de toda esa producción previa que hiciste en Güepsa, pero, además, tiene unos valores de producción tremendos. ¿Qué piensa la señora productora cuando este man le dice, “Vamos allá al cañón del Chicamocha a chupar condiciones complejas”? ¿Cómo fue esa producción?
MJH: Pues Mauro pille que yo creo que a mí me pareció una muy buena idea, porque era como también empezar un ciclo desde La Contra Banda y era salir de un lugar que de alguna manera se ha vuelto una zona de confort, que era y es Güepsa, donde todos nos conocen, donde todos nos abren sus puertas, donde todo el mundo colabora y ahora nos vamos a exponer también a ir a otro espacio, nosotros como creadores, como equipo de trabajo, ir a convencer un lugar, ir a conocer una gente, llevarnos a unos actores que, como tú dices, traían una trayectoria previa, pero en el pueblo seguían siendo ellos, a llegar a otro lugar donde son los actores de la película. Creo que terminó siendo hasta un experimento muy importante. Que las condiciones eran complejas, sí, pero yo creo que Adiós al amigo es de nuestros proyectos, sin contar Libertador [serie de ocho capítulos, producida por la televisión pública regional], que era como una experiencia diferente, el proyecto que ha tenido un equipo de producción de campo más grande. Porque estábamos, efectivamente, como tú dices, en unas condiciones de clima, de logística complejas, o sea, no sé, los camiones, por ejemplo, no bajan hasta Cepitá. Entonces era llegar hasta el cañón arriba al lado de Panachi y transportar todos los equipos a otros camiones mucho más pequeños que pudieran bajar por la carretera. Hubo una locación sobre todo en la que yo me oponía y me oponía y me oponía, que era la que es la casa del fotógrafo. Porque esa locación es en el borde de una montaña, pero además no había carretera, entonces no había nada cómo subir. Yo les decía a Iván y a Juan Bernal, que es el director de arte, yo les decía, marica no, por favor, no lo hagamos, no lo hagamos. Era subir todo el equipo en mulas, hacer una línea de vida de no sé cuántos metros para que la gente pudiera subir. Y después uno ve y claro, ve la película e Iván me mira y yo…(Mónica Juanita mira a Iván y se da dos golpecitos en su corazón).
IG: Pero ahí cabe una cuña. Es que yo creo que muchos de los que trabajamos aquí venimos de un momento fundacional, para mí, en el cine colombiano, y es que estuvimos en Los viajes del viento, este proyecto de Cristina Gallego y Diana Bustamante. Muchos éramos estudiantes, eran nuestras pasantías y yo creo que la actitud de ellas como productoras era decir vamos a estar donde sea necesario por el relato y vamos a resolver cómo llegar con las condiciones de nuestro país. Y yo creo que muchos de nosotros estuvimos allí y dijimos que vale mucho la pena hacer este esfuerzo. Entonces, por ejemplo, Juan David Bernal, que es el director de arte de estas películas, que es amigo, estuvo allí. Sí, Miguel Antonio Sanguña, que es nuestro productor de campo, un gran amigo, estuvo allí. Entonces, es necesario hacer estos esfuerzos. Es difícil de cuantificar en qué medida estamos apostando, poniendo en riesgo, pero ya estuvimos en ciertos escenarios en donde comprobamos que el resultado vale mucho la pena.
Es que yo creo que muchos de los que trabajamos aquí venimos de un momento fundacional, para mí, en el cine colombiano, y es que estuvimos en Los viajes del viento, este proyecto de Cristina Gallego y Diana Bustamante.
MJH: La secuencia del duelo, por ejemplo, que es rodada en una parte muy muy arriba de una montaña, como yendo hacia San Andrés, era como todo el equipo yendo en volquetas, que era lo que nos podía transportar hasta allá, y uno después cuando ve en la peli esa secuencia es como ¡claro, valió toda la pena del mundo este lugar!
Hay una cosa que es un dato de esta película que me parece importante y es que originalmente es una serie. ¿La piensan ustedes como película desde el principio o es una serie y después dicen: “Oiga, vale la pena darle una nueva acomodada para que llegue en formato película”?
IG: Había esta idea semilla, que fue como un momento heredado como del clímax político del país, de dos amigos que tienen posiciones políticas diferentes y buscan a alguien y ese alguien que buscan tiene deudas diferentes con cada uno. Estábamos trabajando en esa idea y leyendo como de política y echando hacia atrás en la historia y yo empecé escribir un borrador de eso y nos pareció lejano financiarlo como película, entonces vimos la posibilidad de hacer una serie con la difunta ANTV y conseguimos unos recursos allí y nos arriesgamos a hacerla. Y al hacerla sentimos que valía la pena una envergadura mucho más a largo plazo. Lo que ocurre con las series del espectro público es que se crean en tres meses y al siguiente año, digamos, se difuminan en las ventanas públicas, y por desgracia y también gracias, llegó la pandemia, que extendió los tiempos.
Ah, claro, porque si no les hubiera tocado hacerlo rapidísimo. ¿O lo hicieron igual con los tiempos?
MJH: Nosotros rodamos 2018, se finalizó como serie en 2018, o sea, todo muy rápido, y se quedó como una serie. Tuvo un pasón en la Cinemateca de Bogotá, porque digamos que siempre hemos discutido cómo llevar también los procesos y los proyectos televisivos a otros espacios y a otras ventanas. Y en el 2020, justo en la pandemia, como en todo este tiempo que había y demás, empezando a revisar y a reorganizar todo lo que teníamos,volvimos a ver la serie y fue como, pucha, nosotros tenemos un material increíble, esta película es increíble. Y es que con la ANTV todos los derechos patrimoniales eran nuestros. La serie nunca se pasó por internet. Nosotros nunca cedimos los derechos. Entonces era como de verdad que todo nos pertenecía y en ese momento como que yo le propongo a Iván, “Marica, tenemos esta serie muy increíble y le digo, revisemos el material y veamos qué hacemos”. Y empezamos a hacer esa labor y esa tarea. En ese trayecto nos damos cuenta pues que, finalmente, habíamos grabado una cosa capitular y que al unir estos capítulos o al tratar de organizar, la película tenía unos cortes muy claros, había otras líneas de personajes desarrolladas por capítulo, porque eran seis capítulos, y decidimos como empezar a trabajar y empezar a financiar cómo hacer toda la postproducción nuevamente de la película.
¿Qué retos hay cuando uno tiene una cosa que después dice, bueno, armémosla como película?
Sí, pues el reto fue de edición, ¿no? Pues la serie la había editado Juan Carlos Sánchez, luego hizo como un acercamiento al largo, pero decidimos buscar ojos nuevos y alejarnos. Invitamos a nuestro compañero, también del equipo, que es Andrés Porras a que abriera su agenda y le dijimos: arranque de cero, hermano. Porque uno está ya enamorado, viciado, ya uno siente que esto ya existe de esta manera y a nosotros nos costaba renunciar y esa es la magia del de un montajista como Andrés Porras, que el man dice: “A mí no me importa el valor de producción de ese plano (ni lo que sufrió Iván dirigiendo este actor –agrega Mónica Juanita). ¿Esto funciona o no funciona?” Y esas renuncias, cómo te pegan a vos como director y las aceptas o no. Porque sí tenemos como un feeling de que me parece honesto escucharnos como equipo, ¿no? Porque es algo que discutimos todo el tiempo, cuál es la verticalidad piramidal, necesaria a veces y a veces no. Y nos parece que sí, nosotros hemos crecido de manera comunal con experiencias y sería uno muy necio no escuchar esas experiencias todo el tiempo. No solo en edición, en todos los oficios. Y claro, Porras, como tú dices, tiene en su espalda mil películas y mil sesiones psicológicas con directores y directoras, entendiéndolas y, además, tiene una forma de trabajar que es muy honesta, directa y sin pelos en la lengua.
Porque uno está ya enamorado, viciado, ya uno siente que esto ya existe de esta manera y a nosotros nos costaba renunciar y esa es la magia del de un montajistacomo Andrés Porras …
MJH: Pero aquí cabe también aclarar una cosa, y es que en ese proceso de montaje y demás sí que nos dimos cuenta que había cosas que podían aportar más para que la película cuajara y cogiera como forma. Y refilmamos un par de escenas, hicimos un par de cosas para que la línea dramática fluyera más y no se sintiera una cosa tan capitular.
IG: Y por sugerencias de Porras también en audios, en ADRs y en capas sonoras. Después aplicamos al FDC, no ganamos un año y al siguiente sí. Estuvimos en encuentros de work in progress en La Habana y en Brasil. Finalmente, ganamos un dinero que nos permitió acercarnos otra vez a la región y reconectarnos, porque también mucha gente allá, después de la pandemia, preguntaban: “¿qué pasó con esto?”
Estamos hablando de una década dándole, trabajando con esta gente. ¿Cómo es tu relación con esas personas? No como actores, sino como con esas personas. ¿Vos seguís hablando con ellos?
Sí, somos paisanos, amigos y desde siempre hubo como una necesidad, digamos, de respetar esas relaciones, ¿no? Porque muchas veces lo que yo había sentido y Mónica Juanita había sentido es que uno llega como un usurpador, un extractivista, usa a todo el mundo y nos vemos, luego los invito a la premier.
Y que tampoco está mal, ¿no?
Sí. O sea, son formas de trabajo, solo que no es nuestra forma de trabajar. Pero entonces había una presión adicional, porque es que después del año laboral, uno llega en Navidad al pueblo y están ahí los amigos. Entonces uno se los encuentra en la calle, en las tiendas, en todas partes, y a mí me generaba una presión muy fuerte y lo discutíamos con el equipo con decisiones incluso creativas. Es que el primer público son las gentes de este pueblo, de mi pueblo, y tiene que funcionar para las personas de este pueblo. No tiene sentido hacer una producción para que aquí alguien diga, pero no tiene sentido que voltear a esa esquina y llegara dos kilómetros después, que son como las magias del cine. No tiene sentido que recojan a alguien aquí en esta esquina y luego vayan en el carro y los exteriores del carro todos sabemos en el pueblo que es por allá en otro pueblo, que son unas cosas que uno hace en producción para optimizar recursos. Entonces esas presiones generaban discusiones muy interesantes, sobre todo para que internamente nos siguieran validando a estos personajes y nadie entrara en conflicto con esas realidades cinematográficas. Entonces siempre hubo como una necesidad de respetar esa percepción. Yo creo que eso ha hecho que se protejan esos espacios y sigamos trabajando después de diez años. Seguimos hablando de nuevos proyectos que vienen y no solamente cinematográficos.
Estamos en una época complicada de la aproximación a los consumos culturales en general y sobre todo el consumo cinematográfico. El cine lo estamos viendo de unas maneras raras. Yo no creo que se va a acabar el cine. La verdad es que la gente lo ve de otras maneras. El acercamiento a la sala es ya es una cosa como muy puntual, ¿no? La gente va pues, primero, si encuentra una sala en su municipio, dos, si tiene la plata para ir, tres, y si lo que va a ver decide que sea colombiano. Dos décadas la pasamos creando capacidad instalada para hacer buen cine, pero mi teoría de tantas conversaciones acá es que no le paramos bolas a la relación con la gente. Ustedes han trabajado mucho por eso. ¿A ti como productora te cuestiona eso? Me imagino que hay nervios, ¿no? Ustedes saben que tienen una gran película, pero el público probablemente no sabe o no va a saber que va a estar. ¿Qué se te viene a la cabeza o qué estrategias están pensando?
MJH: Yo creo que es una discusión que llevamos teniendo con Iván mucho rato, además estamos como pendientes de qué pelis están saliendo, cuántos espectadores hicieron, en cuántas salas, cómo, de qué manera. Y yo siento que estamos muy cuajados del susto, por un lado, porque sí es como bueno ir a salas, ¿de qué manera, para qué también? O sea, ¿cuál es la finalidad más allá de que se vea linda la peli, de que valga todo el trabajo que se hizo en post, de que se note la mezcla de sonido increíble que hizo el Gato y todo el equipo de Sonata, que la gente lo pueda escuchar en una sala de cine como está, como se debe ver; qué riesgos también económicos y presupuestales, en qué riesgos incurrimos nosotros para hacer todo este proceso. Y al final hay que hacer la tarea juiciosos, hay que apostarle, pero también hay que buscar otras formas de que la peli llegue a muchos lugares. Eso lo hemos hablado con Iván un montón y es como, o sea, no sé, Boyacá tiene 123 municipios, de los 123 municipios seis tienen salas de cine. ¿Cómo se va a hacer para que en mi departamento se vea la peli? Santander tiene 83 y hay cines en San Gil, Barranca, Bucaramanga. Al menos debería estar en todos en los que hay.
Y al final hay que hacer la tarea juiciosos, hay que apostarle, pero también hay que buscar otras formas de que la peli llegue a muchos lugares.
IG: Digamos que hay como dos espacios discursivos, el espacio de la ciudad, donde hay unas capacidades instaladas, que hay una estadística que no es favorable, que sabemos hasta dónde vamos a llegar estadísticamente. Estamos con Elba McAlilsterde Cineplex y hay un gran equipo detrás que, seguramente, ya está haciendo lo mejor que puede hacer para que la película trascienda comercialmente, pero también hay unas inquietudes propias, y es que, de los espacios regionales de donde venimos, nadie se encuentra con el cine. Es una cosa que se siente privilegiada en un cajón en un centro comercial, y parte de nuestras discusiones y propuestas, cosas que tratamos de financiar, es cómo hacer para que la gente se tropiece con el cine. Hay algo que nos parece bello que hacemos nosotros en Tunja, que es un festival de cine, del que Mónica Juanita es la directora,que en los espacios en que los hacemos, la gente de pronto va por una calle y se encuentra con que esto es gratis, como esta sala de cine de Salento donde estamos, y se encuentran con una película, ¿cierto? independiente de la película. Porque muchas veces también hemos criticado la forma como nos contamos, pero todas las películas tienen un diálogo con el público y creo que una tarea pendiente nuestra que sentimos es ¿cómo hacemos para que el público regional se tropiece con el arte? Con la música, con el cine, con la poesía. Y eso no pasa. O sea, en la realidad de mi pueblo es que, si usted no sabe jugar billar y no le gusta la cerveza, no tiene nada qué hacer. Y eso pasa en el ochenta por ciento de todo el país. O sea, ¿qué hacemos nosotros como colectivo, como gremio preocupado, para que un cine dialogue en la mayoría de esos espacios? Hay una estadística muy chévere de las cifras del cine colombiano, de cuánta gente va por ciudad al cine y la mayor cifra de asistencia se ve en Bogotá. Y la segunda línea son ciudades intermedias, o sea, hay mucha gente yendo a cine, casi igual que en Bogotá, y luego están Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga. Pero la segunda cifra de asistencia es el resto del país, que no está tipificado. Y es una tarea que nos preguntamos: ¿a dónde llevamos esta película? ¿Compramos una carpa como la carpa cinema aquí de Salento? ¿Nos vamos como la vieja usanza en los setenta de cine itinerante?
MJH: Como el circo…Pero mira que hay muchas dudas y todo el tiempo uno tiene un montón de miedo también de los procesos y de cómo va a llegar la peli al público, pero, por ejemplo, lo que pasó en Cartagena, o incluso anoche aquí viendo la peli, es como que uno ve cómo la gente la recibe, ve que la gente se divierte, ve que entienden la peli, ven que la disfrutan, ve que no se cansan, no se duermen, no se van y es como, pucha, algo está bien. Entonces allí hay que ver más estrategias de cómo hacerlo y ese contacto con el público es increíble.
Bueno, Festival Internacional de Cine de Tunja. ¿Cuántos años lleva?
MJH: Esta es nuestra novena versión este año, en noviembre, en Tunja, Boyacá, Colombia.
Hablemos de Boyacá. ¿Cómo sientes la movida cinematográfica en Boyacá?
Yo creo que sigue existiendo mucha tierra todavía por labrar por ahí, pero todo va sumando. O sea, es un trabajo muy juicioso que venimos haciendo desde la pandemia también, como adelantando el proceso de la política pública de cinematografía, que es la primera política pública de cinematografía que se hace a nivel departamental en Colombia, por ejemplo. Yo creo que hay una cosa que pasa muy bonita en Boyacá, se había acabado y volvió, y es que el SENA Sogamoso tiene medios audiovisuales. Porque nosotros en Boyacá no tenemos nada profesional de cinematografía, comunicación social y demás, pero no cinematografía. Y yo creo que se está creando, se está explorando desde muchos lugares también, ¿no? Nosotros no somos los únicos que lo hacemos, hay mucha gente haciendo cosas. Entre más gente es mucho mejor.
IG: Y hay una cosa bonita, yo creo que de la generación que hacemos parte es que hay como un encuentro desde la belleza de lo propio, que yo no lo sentía hace como una década atrás. Es decir, uno desde la región quería imitar a la gente de las de las ciudades capitales y, de pronto, como que hay una revisión del patio interior de la casa, de las familias. Las cosas que recibimos en la curaduría del festival de cortometrajes boyacense, son historias de sus campos, de sus pueblos, en la medida de su experticia, pero se vuelve honesta en esa medida, y yo creo que es una cosa que hay que seguir jalonando, el esfuerzo que queremos desde el festival es un espacio coyuntura: Veámonos, discutamos y sigamos jalonando. Estas personas de allá de afuera han hecho esto. Cuéntenos qué han hecho. Los de acá hemos hecho esto. Sumémonos a ver qué pasa. Es un espacio de encuentro finalmente, de reconocimiento propio.
… yo creo que de la generación que hacemos parte es que hay como un encuentro desde la belleza de lo propio, que yo no lo sentía hace como una década atrás. Es decir, uno desde la región quería imitar a la gente de las de las ciudades capitales y, de pronto, como que hay una revisión del patio interior de la casa …
Y la dirección, Mónica Juanita… ¿Qué hiciste? Vi que hiciste algo. ¿Qué es?
MJH: Nosotros todos los proyectos desde El Doble Poder los dirijo yo y los produce Iván. Ahí hemos hecho como una serie de cortos, hicimos Zapatillas, que fue mi primer corto de ficción, todo lo rodamos también en Arcabuco, que es el pueblo de donde es mi familia. Este corto lo seleccionó la Academia Colombiana Artes y Ciencias y fue el corto que representó a Colombia en la muestra de Mujeres Facine, en el 2020. Ahorita estamos moviendo Gladiolos, que es un segundo corto y estamos ya finalizando un corto interesante y como una experimentación también que se llama El futuro ya pasó, que es un corto de ciencia ficción rodado en Boyacá. Nos ganamos FDC de largometraje documental de un proyecto que yo tengo que se llama Acordeonera mayor, que es una historia bien bonita de unas mujeres muy poderosas ahí en todo el género vallenato.
¿Y qué se viene entonces?
IG: El año pasado en Bucaramanga filmamos Luis Tercero, que es nuestro tercer largometraje. Estamos en post y buscando en dónde quedará para tener un impulso de festivales para, seguramente, empezar el año con otra película en cartelera, y desarrollando proyectos de series y de largos en la región.
¿Están viviendo el cine?
IG: Estamos viviendo del cine, sí. De nuestros proyectos. Concretamente, la fuerza primaria capital que nos hace vivir viene de nuestras ideas, que es un privilegio, nos parece. Nos cuesta, digamos, horas extras todos los días, a todas horas, pero vale la pena y al final del día no queremos hacer otra cosa.
¿Y por qué? ¿Qué es lo que te hace vibrar de hacer cine?
MJH: Yo creo que le encuentro. Generalmente, terminan siendo como dos o cuatro personas la cara de una película, pero más allá, la magia de hacer lo que hacemos es el encuentro con el otro y ese otro son unas relaciones, unas amistades, unas personas que hemos conocido a través de los años que están ahí, que nos soportan también, que nos ayudan, no solo creativamente, sino emocionalmente, a seguir haciendo las cosas y eso es sustancial. Ayer hablábamos de la inteligencia artificial. Yo le decía, Iván, a mí me da mucho miedo la inteligencia artificial. O sea, yo le tengo un pánico a que el contacto se acabe, a no coexistir con otra persona, a no tener una discusión, a no tomarnos un café. Entonces, eso es lo que nos motiva un montón y, finalmente, el ver, por ejemplo, la película en Cartagena con ochenta güepsanos, con nuestras familias, a uno se le eriza la piel un montón.
¿Y a vos, qué es lo que te hace seguir en esto?
IG: Yo no sé.Esa es la respuesta rápida. Porque es la respuesta que uno no tiene todavía resuelta… pero yo creo que uno se pregunta cuál es el papel nuestro en una sociedad tan compleja y yo creo que es un papel sanador. Sí, es una especie de médico del alma, porque –y uno lo siente en espacios como este festival de Salento– cuando la gente se encuentra con una película que no espera, como que hay un diálogo, una catarsis, algo ocurre de manera positiva, ¿cierto? Y uno puede hablar de todo lo que habla la película, nuestros problemas, pero hay un lavado del alma que cada vez es más difícil de encontrar en estos momentos de angustia, de ansiedad, de estrés que genera nuestra contemporaneidad.
Qué bueno. Me quedo muchísimo con el encuentro, con que también yo me pregunto, ¿para qué hago este podcast? Es para conversar y para conocer gente como ustedes, mil gracias, en serio, por esta charla aquí en medio de ruidos del camión del gas, en medio de sol, de neblina, de vida y gracias, gracias por darle vida a estas conversaciones.
IG: Gracias, Mauricio por la invitación y pues nos vemos en la sala de cine con Adiós al amigo.
Adiós, amigos.
Gente que hace Cine Podcast
EP231: hacer un western en el Chicamocha
Enlace Spotify:
https://open.spotify.com/episode/6fYyPKcGQuVkGztjTioYPm?si=c2578746e8e24213
Enlace Youtube: