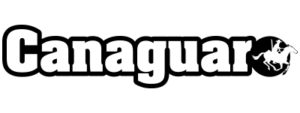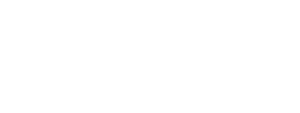Lina María Rivera (Sunnyside)
![]()
No conozco mejor definición de arte que ésta: El arte es el hombre agregado a la
naturaleza; la naturaleza, la realidad, la verdad, pero con un significado, con una
concepción, con un carácter, que el artista hace resaltar, y a los cuales da
expresión, “que redime”, que desenreda, libera, ilumina…Un cuadro de Mauve o
de Maris dice más y habla más claramente que la misma naturaleza.
– Cartas a Théo, Van Gogh,1879–
Los cineastas de la generación de César Acevedo comparten una referencialidad que los vincula con la sensibilidad poética del cine de Tarkovsky. A partir de esa resonancia, se ha ido configurando lo que muchos reconocen hoy como una identidad del “cine colombiano”. Donde los paisajes son co-protagonistas; la naturaleza, humana y geográfica, atraviesa el sufrimiento como único paraje; la nostalgia y el dolor se inscriben en composiciones de belleza pictórica; y, sobre todo, en el que la imagen revela más que los propios personajes o el mismo guion. Sin embargo, es apenas ahora, con Horizonte, de César Acevedo, que Colombia parece rozar con plenitud esa aspiración estética largamente gestada. Porque, aunque muchas obras anteriores intentaron trascender lo cotidiano desde la imagen y el ritmo, la mirada seguía anclada en lo anecdótico, en una realidad demasiado literal, aún incapaz de revelar –con radical profundidad y simbolismo– el alma trascendente del país.
Por eso, aunque las imágenes de este segundo largometraje de César Acevedo remitan al cine más premiado de nuestra cinematografía –ese que, al mismo tiempo, ha marcado una distancia con el público local–, debe quedar claro que Horizonte no se parece a ninguna otra película realizada sobre la violencia y la guerra en Colombia. Su mirada es refrescantemente original, nueva en nuestro cine, incluso imposible de vincular plenamente con la aclamada La tierra y la sombra. Porque, aunque aquella ópera prima marcó un hito en nuestra historia cinematográfica, la voz que habita esta nueva película está muy lejos de ser la misma. Aquí, Acevedo no repite una fórmula, sino que profundiza en sus obsesiones más íntimas para crear una película bélica de fantasía que interpela directamente nuestra espiritualidad. No desde una perspectiva cristiana, sino desde una experiencia tangible, donde la vida y el cuerpo son indisociables de lo inmaterial y lo místico: la muerte y el alma.
Es precisamente por esa originalidad, tan inusual en nuestro cine, que el peso de su obra anterior –y de toda nuestra tradición cultural, tanto cinematográfica como literaria– recae sobre Horizonte como sobre ninguna otra película reciente, especialmente en el panorama internacional, donde ya ha comenzado a recorrer su camino. Desde fuera, muchos se resisten a aceptar que, tras décadas de un realismo férreo y obstinado, la guerra pueda ser narrada desde la fantasía. Por eso, se apresuran a catalogarla como “realismo mágico”, cuando desde su misma premisa resulta evidente que nos enfrentamos a otro tipo de mundo: uno profundamente pertinente, pero regido por sus propias leyes. Un mundo donde todos están muertos, pero no son fantasmas, sino almas que regresan a lugares que parecen idénticos a los que habitaron en vida, aunque ya no lo son, para intentar entenderse.
Desde fuera, muchos se resisten a aceptar que, tras décadas de un realismo férreo y obstinado, la guerra pueda ser narrada desde la fantasía.
A esto se suma que el cine colombiano ha sido casi un “antigénero”: una cinematografía que ha relegado lo social, lo bélico o lo significativo a favor del drama como casi única vía de legitimidad. Así, no solo se torna difícil clasificar una película como Horizonte dentro del género de fantasía, sino que su propia construcción ambigua desestabiliza cualquier intento de hacerlo. Porque aquí, lo extraño no es que una casa vuele, sino que, tras la muerte, todo permanezca igual. Lo verdaderamente perturbador es que ni siquiera en ese más allá desaparecen las huellas de la vida. No hay juicio, ni paz, ni olvido: solo la imposibilidad del “descanso eterno”.
Esta visión, tan trágica como esperanzadora, de nuestra historia violenta, eleva la maestría del concepto al elegir como protagonista no a las víctimas, sino al victimario. Sobre todo porque no importa realmente a qué bando pertenecía, ni siquiera si fue su voluntad enlistarse en la guerra. Lo que pone de manifiesto Horizonte más que la maldad del otro, es la dificultad de reconocer la propia. Esa conciencia incómoda de que, aunque al principio fue “deber” y “obedecer”, con el tiempo la violencia, el poder y la opresión pueden llegar a producir placer, e incluso –por momentos–cierta forma de felicidad. Y es precisamente por eso que la guerra es eterna y universal: no ocurre solo en Colombia, sino en las entrañas de una humanidad que llora cuando es víctima, pero goza cuando es victimaria.
Sin embargo, César Acevedo no se limita a aceptar la existencia de esa maldad interior y persistente, además, reconoce su banalidad. Lo evidencia cuando Basilio, acompañado por su madre, se reencuentra con sus cómplices a quienes asesinó para apoderarse de la tierra. En la única escena de tono cómico –o, mejor, irónicamente trágico–, ellos se burlan de Basilio y remarcan que toda esa tierra les pertenece… aunque, nosotros como espectadores, sabemos que ahora que están muertos, no sirve para nada. Tanta sangre derramada, y lo único que perdura es el sufrimiento y la culpa. Nunca la riqueza, nunca el poder.
Esa profundidad no se agota, se inscribe en cada detalle de la película. Aunque Horizonte es una obra bélica, la violencia en pantalla es mínima. Una de las escenas más representativas –y sugestivas– de esta elección ocurre cuando la cámara adopta el punto de vista de un ser invisible, quizás el narrador. Mientras el sonido ambiente remite a una masacre, lo único que vemos son las ruinas: una esquina solitaria de un pueblo donde imaginamos cómo alguien fue torturado. Ahí, la película abre las puertas de la memoria y la empatía desde lo tangible: nuestra cotidianidad convertida en paisaje de muerte, como el mismo Acevedo la define. Porque el verdadero horror de la guerra no está solo en los actos, sino en la fragilidad de una memoria que, una y otra vez, olvida convenientemente para permitir que la violencia vuelva a ejercerse.
Con ello, Horizonte no solo se apropia del cine de género para inscribirlo en nuestro lenguaje y contexto desde una mirada metafísica, sino que entrelaza acentos y formas de diálogo que se alejan de los lugares comunes. Allí, no hay frases vacías ni personajes sin pensamiento: hay una exploración honesta de la esencia humana, esa que cobija tanto nuestros horrores como la posibilidad de una redención. Una expiación que no viene de entender al otro, sino de atrevernos a comprendernos a nosotros mismos, nuestra historia, nuestra realidad.
Personalmente, ese acercamiento compone una obra maestra del cine colombiano. Una película que, por primera vez, no tiene nada que envidiar al mejor cine internacional. Una obra que bien podría haber sido filmada por Tarkovsky, si hubiera nacido en Latinoamérica. Con ella, queda claro que no son los premios los que definen la grandeza de una película o de un director, sino su pertinencia, coherencia, originalidad y la conciencia con la que realiza su obra. Pero, sobre todo, nos recuerda que las películas destinadas a trascender no son aquellas que exponen los males o las agendas de su tiempo, sino las que reinterpretan el pasado, el presente y el futuro desde lo material, pero sobre todo desde lo simbólico.