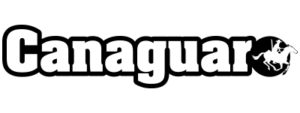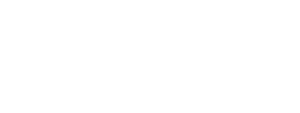David Guzmán Quintero
![]()
A lo largo de la historia del cine, los pueblos costeros han sido albergue de grandes relatos. Muchos de los logros cinematográficos más recordados hasta el día de hoy, han tenido lugar allí; solo por mencionar un ejemplo, podemos hablar de lo imprescindible que es la playa en toda la obra de Fellini, como la inolvidable última escena de La dolce vita. Podemos mencionar un par de ejemplos más: La tierra tiembla, de Visconti, y La pointe-courte, el primer filme de Agnès Varda. En estos tres ejemplos citados nos muestran dos maneras de acercarnos a estos espacios: la mirada de un protagonista ajeno a ese contexto como La dolce vita, o la mirada del pueblo que organiza, moldea, al personaje que recibe como La tierra tiembla y La pointe-courte. Aunque pueda antojarse anacrónica la mención de tres filmes de mediados del siglo pasado, es relevante traerlos a colación toda vez que, a pesar de los muchos elogios que reciben las costas colombianas, estos contextos (en gran parte debido a las dificultades técnicas que suponen) apenas han logrado alguna repercusión en el cine de ficción más allá de una curiosidad regional; rara vez, igualmente, salen realizadores de aquellas zonas, pues, en gran medida, Colombia ha contado invariablemente con los mismos tres epicentros de realización cinematográfica: Medellín, Cali y Bogotá.
En la escena de créditos de La estrategia del mero vemos cómo la cámara encuadra al cielo desde la profundidad del mar, mientras unos rayos de sol penetran el plano y escuchamos una sinfonía en la música extradiegética. Luego, vemos a Samuel, el personaje principal, durmiendo; una olla en la estufa; unas botellas que tintinean suavemente; y, finalmente, pasamos a Samuel en una lancha yendo a pescar. En estos dos momentos, nos organizan dos espacios: el mar y la casa. El primero, filmado en toda su belleza cristalina; el segundo, que lo veremos a profundidad después a través de planos abiertos que encuadran las paredes, el techo y el piso, cuyos entresijos dejan incorporarse algunos rayos de sol… poco más; estos encuadres tan vacíos realzan esa sensación de austeridad en la que viven los pescadores.
Viéndolo desde esta perspectiva, los relatos que son clichés o lugares comunes en otros contextos, se ven reescritos a través del espacio. Y en ese sentido, lo lógico sería acercarse al relato cinematográfico con la mayor ingenuidad posible. Y algo de eso sucede en La estrategia del mero: usa símbolos bastante sencillos (como el del mero, que es un pez que cambia de sexo), una trama familiar bastante sencilla y un tratamiento de las escenas, igualmente, bastante sencillo. El filme se cae en el momento en el que deja de creer en su austeridad y comienza a forzarse a sí mismo a entrar a regañadientes en ciertos esquemas que se perciben como camisas de fuerza. La puesta en escena se limita a parar a los actores allí y allá, atornillándolos, limitados a escupir el texto, que tampoco es que sea muy prolijo. La puesta en cámara se limita al insulso plano-contraplano, que simplemente coge a un actor hablando, coge al otro respondiendo y ya. Y lo que sin duda termina de desajustar todo el tono del relato es la música extradiegética, que en su intento de manipular al espectador, resulta alejándolo de un filme de pretensiones simples a través del efectismo que produce la grandilocuencia de esa música sinfónica.
Retomando los ejemplos del primer párrafo, podemos notar un factor común bastante obvio entre La tierra tiembla y La pointe-courte y es el acercamiento documental que tienen a la región. Esta hibridación de formatos (que era rara en esa época) no es un capricho de los directores, sino una consecuencia de su interés por retratar ese contexto como otro personaje de sus relatos. En La pointe-courte tiene tanta importancia la tramilla de amor que se inventa Varda como el acercamiento a las personas que habitan ese pueblo pesquero; no es la trama el epicentro del contexto, ni viceversa, es más como una Invención barroca en la que dos voces avanzan independientemente y se encuentran de vez en cuando. Todo aquel filme fluye con una fuerza fresca por una razón básica: a Agnès Varda le interesaban ambos momentos por igual. En el contexto colombiano, podríamos citar dos filmes que tienen lugar en la Costa Pacífica. Uno, El vuelco del cangrejo, que, evidentemente, hace parte de aquellos espacios moldeados por la mirada de un visitante, y es un excelente ejemplo de cómo el punto de vista es una elección tan importante en relación a los propósitos estéticos del director. El otro, Chocó, que carece de esa exploración del contexto en sus dinámicas internas, pero que esa carencia es parte de la representación del hermetismo de aquellas micropolíticas que se ejecutan al interior de la población.
El vuelco del cangrejo, que, evidentemente, hace parte de aquellos espacios moldeados por la mirada de un visitante, y es un excelente ejemplo de cómo el punto de vista es una elección tan importante en relación a los propósitos estéticos del director.
Apelando al beneficio de la duda, elijo pensar que el director construyó un relato que podía verse bien en el papel, pero que estaba totalmente desajustado con sus intereses. Si no le interesaba la isla, lo coherente hubiese sido adoptar el punto de vista de Priscilla, pero, por supuesto, era evidente que tampoco le interesaba una mujer transgénero más allá de un recurso efectista que justifique un revolcón familiar. (Es justo eso lo que significa su primera aparición en el filme.) En contraparte, adopta el punto de vista de un lugar que recibe a la “extranjera” (o exiliada) y no pasa de ser un paisaje plano sobre el que se desarrolla el argumento; en esta ocasión, ese bache corresponde a más de la mitad de la puesta en escena una vez el enfrentamiento entre identidades es puesta sobre la mesa. Entonces, en resumen, tendríamos un relato que no le interesa al director sobre un paisaje que tampoco le interesa al director. El resultado es un filme que se desliza de una escena a otra, en la que pasan cosas, los personajes dicen lo uno y lo otro, y punto final. Los personajes no piensan, no desarrollan, solo desfilan frente al plano para decir lo que tienen que decir. El único actor que tiene un acercamiento consciente a su trabajo es el del tío, que, infortunadamente, es un mero personaje comodín, que le facilita la vida al guionista.
Recientemente tuvimos en salas La ciénaga, entre el mar y la tierra, de Manolo Cruz, después de ocho años de haber sido estrenado en Sundance. Este filme presenta problemas bastante similares a La estrategia del mero. La ciénaga tiene exploraciones dispersas. El director no sabe si le interesa la relación de la madre con su hijo lisiado, la relación del hombre lisiado con una chica que pretende, las trabas médicas interpuestas para recibir un tratamiento a su condición, las fantasías del hombre lisiado por ser un hombre “normal”. O, mejor dicho, sí que sabe que lo que más le interesa es la relación madre-hijo, así que lo demás lo filma con desdén, como si fuesen fragmentos que entorpecen lo que de verdad importa. Prueba de ello es que el mejor momento del filme es justamente la escena final. Tal vez no sea el mejor, sino el único bueno. El gran desacierto, a fin de cuentas, es que es un director que carece de cualquier ingenio para narrar a través del cine. A falta de recursos para hilar una narración cinematográfica, las elipsis las resuelve con planos de dron y las explicaciones son todas verbales: “Su hijo sufre de esto, eso significa esto y el peligro es este”, “No te puedo desconectar porque pasará esto”. Y la música entra como una especie de relleno que solamente les aporta a los planos aéreos, que no aportan nada.
Un buen direccionamiento en sus intereses, habría podido hacer unos grandes filmes. La estrategia cuenta con sus propios efectismos: la música extradiegética, como ya se dijo, o la noche americana. No es un problema de presupuesto, ni de técnica, ni siquiera de experiencia: es una cuestión de disposición frente al cine como expresión del tiempo, del espacio y del cuerpo. Si el realizador hubiese apostado por confiar en la fuerza de los elementos que tenía frente a él, habría logrado un relato que dialogara honestamente con el lugar y con su gente. Pero al imponerle una forma ajena, termina por neutralizar todo aquello que hace valioso su punto de partida.
La estrategia del mero es un filme atrapado entre la intuición y la fórmula. Tiene un contexto privilegiado, una premisa con potencial simbólico en su sencillez y una promesa de austeridad que en sus mejores momentos logra mantenerse a flote. Pero su dirección errática y su desprecio por el lenguaje cinematográfico como forma expresiva (más allá de lo narrativo) hacen que, más que un filme fallido, sea una oportunidad perdida. No por lo que quiso decir, sino por lo que no se atrevió a mirar.