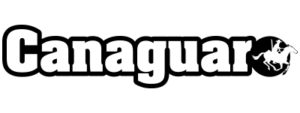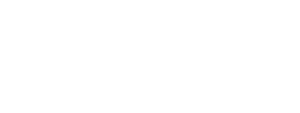Mauricio Laurens
![]()
Antes de lanzarse al largometraje, nuestra respetada y admirada cineasta antioqueña tuvo un aprendizaje profesional que vale la pena compartir para entender su relevancia como autora en un medio artístico nacional con dimensiones latinoamericanas. Laura Mora, como todos la hemos conocido, estudió dirección-producción y guion en una escuela universitaria de Melbourne. Al regresar a Colombia, en 2008, fue script de El cartel de los sapos, codirectora de Escobar, el patrón del mal y del seriado Frontera verdepara Netflix. Concha de Oro en San Sebastián 2022,primer gran trofeo para una colombiana integral, gracias a Los reyes del mundo, y reciente realizadora de tres episodios de una primera temporada de Cien años de soledad.
Antes del fuego, en 2015, su casi ignorada ópera prima de largometraje argumental, recrea dramáticos sucesos acaecidos en una oficina cercana a la Plaza de Bolívar que rodearon una investigación criminal (thriller) y el capítulo sentimental antepuesto al asalto guerrillero, con la posterior hecatombe del rescate militar en el tristemente célebre Palacio de Justicia. Insinúa, por lo tanto, un interrumpido romance al investigar, periodísticamente hablando, una incierta conspiración institucional para consumar un golpe de estado en el corazón de la República.Antecedente, documental y noticioso: La toma (de Palacio), según Miguel Salazary Angus Gibson, en 2011.
Escribí, con anterioridad, sobre experimentaciones fílmicas en esta película bogotana que… “empalma una escena con otra en el reducido espacio donde transcurren oscuros episodios”. Porque Antes del fuego refiere los preámbulos de una tragedia…“cuyos amantes protagonistas cruzaron sus destinos fatales al percatarse de un complot para derrocar al ejecutivo”. Otro rumor, presentado en el mismo año (2015):Siempreviva,con el método teatral del maestro Miguel Torres y las propuestas valientes de Klych López, trama que nos develará la desaparición extrajudicial de una víctima más acusada de… victimaria. En agosto se supo que Noviembre, de Tomás Corredor, estará en la competencia oficial de Toronto, alrededor de la intimidad de quienes sobrellevaron una pesadilla real de hace cuarenta años.
Matar a Jesús (2018). Drama humano y social de trazos autobiográficos acontecidos en Medellín: Paula, joven estudiante de Bellas Artes, testigo casual del asesinato de su padre –profesor de ciencias políticas baleado por un parrillero motorizado–. En una primera parte se abordan las ineptitudes investigativas y judiciales de los organismos competentes para esclarecer tan atroz delito, siendo un desgreño administrativo por cuanto la fiscalía local mantiene engavetado el proceso y no hay arrestos ni pronunciamientos al respecto.
En una primera parte se abordan las ineptitudes investigativas y judiciales de los organismos competentes para esclarecer tan atroz delito …
Desde el momento en que la protagonista cree haber reconocido al autor material de semejante fatalidad, busca una respuesta y se interna por su propia cuenta y riesgo en sectores del bajo mundo frecuentados por bandas de ladrones, sicarios y delincuentes comunes. Jesús, el temido adolescente identificado por la víctima, se siente atraído por una muchacha universitaria de clase media alta sin sospechar que se trata de la hija de una de sus bajas mortales.
Al pretender infiltrarse en zonas peligrosas para saciar su sed de venganza, Paula simula adelantar tareas académicas de fotógrafa tradicional, o análoga, exponiéndose a ser violentada. Conocerá, entonces, intimidades del victimario relacionadas con una penosa realidad ignorada por la víctima. ¿Será la venganza una solución? Resultado final: la elaboración de un concienzudo trabajo investigativo que compromete las integridades de Laura como mujer, víctima y portadora del miedo colectivo.
Los trabajos actorales y de campo, la investigación preliminar del equipo conducido por su realizadora y las inquietantes fronteras entre rudeza masculina y sensibilidad femenina convergen en el espíritu social de una mirada dolorosamente poética portadora del infranqueable miedo colectivo. Más allá de las tenacidades desplegadas por tales seres olvidados e indefensos, resulta plausible el haber retomado métodos de filmación desarrollados con intérpretes naturales y vulnerables –lección aprendida del poeta y paisano cineasta Víctor Gaviria–.
Inevitable el abordaje, o la representación de una violencia enfurecida e incontenible, que opta por expresiones verbales ofensivas y golpea de hecho nuestras débiles conciencias como espectadores, sin desdeñar la permanente violación a ciertos derechos de los más débiles. Dice Laura: “Es la película de la incertidumbre y me parece hermoso, porque me enseñó que el arte solo es posible cuando aparece la vulnerabilidad, la grieta, la veladura de cuando algo está un poco roto”.
Los reyes del mundo (Colombia 2022). Jóvenes invisibles sobreviven debajo del céntrico tren aéreo medellinense, provienen de familias desplazadas y rotas; sin casa ni escuela, exhiben con vitalidad las llagas a medio sanar de sus consecutivos e infames pasados. Son cuatro gamines paisas y uno de origen chocoano, quienes viven del rebusque diario y están expuestos a rechazos y agresiones de una ciudadanía indolente; son libres como el viento, montan en bicicletas recicladas, ruedan peligrosamente en carretera y se las ingenian por sí solos. ¡A correr, se dijo!
¿Qué futuro les espera? Desde que arranca esta emocionante cinta, producida por Ciudad Lunar (Cristina Gallego) y La Selva Cine (Mirlanda Torres), avistamos a menudos actores naturales que esgrimen los imprevisibles peligros callejeros y las salvaguardias en pleno camino de compañeros solidarios no dispuestos a ‘colgar la toalla’. Mientras que muchas de sus noches en vela transcurren en antros y zonas de tolerancia, no se descartan posadas generosas y riñas espontáneas o batallas campales a machete. ¡Sálvese quien pueda!
Cuando el entusiasta líder de la gallada es notificado del fallecimiento de su querida abuela, con papeles oficiales que lo acreditan heredero único de una casita restituida de la voracidad paramilitar, viajar en compañía de sus compinches se traduce en apoyo y esperanza de coronar la territorialidad prometida en el explosivo Bajo Cauca antioqueño. No es una aventura más de carretera, sino que ellos van tras la meta de ocupar derechos adquiridos y proclamar aquel dicho común de…“quien persevera, alcanza”.
En los destinos de estos cinco sardinos parceros conviven la poesía expectante, las transiciones de una urbe contaminada y los aires enrarecidos en los Montes de María. Poesía y naturalismo, composiciones visuales e imágenes atmosféricas y paisajistas, transparentan una enérgica puesta en escena tanto de día como de noche. Se perciben las relaciones interpersonales del grupo perfilado y el entorno verde de una ruta a tomar sin nada de recursos, solo con un papel notariado, además de los riesgos atravesados por criaturas desvalidas expuestas a lo peor.
En los destinos de estos cinco sardinos parceros conviven la poesía expectante, las transiciones de una urbe contaminada y los aires enrarecidos en los Montes de María.
Un metafórico leitmotiv: soberbio caballo blanco sin jinete que se pasea por calles atiborradas, senderos brumosos y potreros baldíos. Sus inquietantes fronteras, entre rudeza masculina y sensibilidad femenina, convergen en el espíritu social de una dolorosa y tierna mirada; más allá de la camaradería y hermandad de sus involucrados, irrumpe como constante emocional por encima de lugares comunes o simplemente pasajeros. Escena realmente conmovedora, la del baile con viejas prostitutas maternales que irradia momentos merecidos de afecto y reposo para estos jóvenes guerreros. Concha de Oro del Festival de San Sebastián, en el país vasco español, para cinco muchachos tras un pedazo de tierra en un viaje de olvidados y golpeados por el no futuro…
Cien años de soledad (2023-2024). Netflix dio a luz una serie ‘garcíamarquiana’ en ocho primeros episodios de una versión quimérica,o fingida,de una novela asombrosa que juega con el ‘realismo maravilloso’. En esta primera fase de tan legendaria saga traducida en imágenes audiovisuales, que a su vez cubre casi la mitad del libro, desfilan en espiral tres generaciones de la estirpe maldita de los fundadores del hipotético pueblo cataquero: nacimiento y desarrollo del mito que rompió las fronteras entre lo real y lo sorprendente, amores incestuosos del imaginario materno y progenie de peculiaridades solitarias; igualmente, apogeo y decadencia en tiempos de conflictos civiles, locuras desbordadas y defunciones ineluctables.
Me detendré en tres capítulos –el cuarto, quinto y sexto–, dirigidos por nuestra ponderada cineasta de Matar a Jesús y Los reyes del mundo, cuyas fieles adaptaciones escritas sí pasaron la prueba definitiva por su fluidez narrativa, nudo dramático y acertada transcripción visual. El castaño–árbol del patio en donde es amarrado un patriarca enfurecido–. El coronel Aureliano, o el destino fatal de la hija menor del primer corregidor de filiación conservadora, y un tercero, tras los amores locos del primogénito Arcadio con Pilar Ternera. También, andanzas sentimentales y batallas perdidas del curtido liberal Aureliano, quien finalmente se casará con su hermana adoptiva Rebeca.
Desde su introducción, en el primer minuto del cuarto episodio, marcha de protestantes presidida por José Arcadio –plana y sin carisma la caracterización de Diego Vásquez– se dirige hacia el despacho del doctor Moscote –divertida creación de Jairo Camargo– para aclarar que autoridad y gobierno siempre han sido privilegio de sus fundadores. En plano-secuencia, el desfile que avanza por la calle principal y da una vuelta de plaza. En simultánea, la llegada del doctor Moscote, su esposa y seis hijas casaderas, en carreta de caballos por una trocha; prosiguen las órdenes gubernamentales de pintar las casas de azul, entre radicalismos y enfrentamientos bien sabidos de liberales, radicales rojos y fuerzas militares. ¡Bien, Laura!
Se desatan sueños y olvidos, soledades y muertes. Del ahogamiento en el río del visionario Melquíades a la locura furiosa del patriarca y un aquelarre en busca de su restitución. También, un amor no correspondido del profesor italiano de música (Bruno Crespi) hacia la comedora de tierra (Rebeca) y su hermana despechada (Amaranta); y sueños preagónicos, del loco José Arcadio, con infinidad de cuartos oscuros e iguales hasta quedarse en uno de ellos y gritar que… “el tiempo se ha detenido y la eternidad comienza”.Por cuanto cunde el desconcierto hasta llegar a decir que “el amor es una peste” y… “la guerra acaba con todo”.