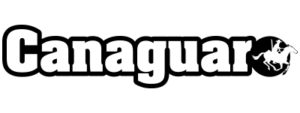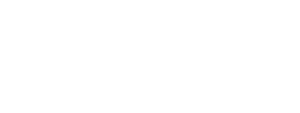Jerónimo Rivera
![]()
La referencia más clara que se tiene de la película Semilla del desierto es que se trata del “Mad Max colombiano”, un apunte que tiene algo de sentido desde lo estético pero que se queda muy corto en lo conceptual y en lo narrativo. La saga de Mad Max transcurre ciertamente en un escenario distópico postapocalíptico y pone en escena una guerra por el agua en un mundo desértico y violento que, ciertamente, guarda cierta similitud visual con la zona de la Guajira en la que transcurre esta historia. Semilla del desierto, no obstante, no habla del futuro sino del presente de esta región. En lo que sí coinciden ambas películas es en usar los elementos básicos de la naturaleza como hilos conductores de la historia: el agua como un tesoro y el fuego que atrae y repele.
La Guajira, ubicado en el extremo norte de Colombia, es un departamento afectado por la escasez de agua y la falta de oportunidades, así como por un fenómeno del contrabando casi endémico y amparado por el desgobierno y un abandono estatal histórico. En la película, la trama de los “pimpineros”, traficantes de gasolina, es un reflejo fiel de una realidad cotidiana para los guajiros que da cuenta de la falta de límites entre lo legal y lo ilegal, entre la moralidad y la supervivencia.
Inspirada en experiencias reales de la infancia del director en La Guajira, esta película reflexiona sobre cómo entornos vulnerables determinan historias de resistencia, moralidad ambigua y ausencia de inocencia. En tierras sin presencia del Estado, ni carreteras, ni servicios públicos, opera una ley tácita que privilegia a los más fuertes, física o mentalmente, y llama la atención la construcción de una especie de gobierno de facto comandado por un adolescente y en el que los adultos son solo ayudantes u opositores de los deseos de los jóvenes.
Así las cosas, el personaje de Cayo Cayo, jefe de la banda de pimpineros, infunde respeto a pesar de su baja estatura y su voz delgada y cumple una función de mentor casi paternal frente al protagonista, cuyo objetivo es dejar atrás las anclas del pasado para construir un futuro junto a la mujer de la vida y su bebé. El jefe solía conocerse como Carlos Carlitos, un nombre más cercano y afín con su edad, pero ahora exige que lo llamen Cayo Cayo, un apelativo que, en su repetición, pretende dotarlo de más poder y respeto.
La narración se cuenta por medio de planos secuencia principalmente amplios en donde los personajes interactúan de forma mecánica y fría y en donde sus movimientos están marcados por las difíciles condiciones impuestas por un medio ambiente hostil. La estética de la película refuerza el anacronismo de la propuesta. En su apuesta gráfica, representada en su material promocional, sus créditos y su paleta de color se buscan tonos tierra y comúnmente asociados a la estética del polaroid y del cine análogo con añoranzas a los rayones y el grano del film. La apuesta por los planos secuencia hace más énfasis en el desarrollo de un tiempo continuo en un contexto hostil que en las emociones de los personajes, como si se trataran de fichas de un gigante juego del que desconocen las reglas.
A la ya larga tradición de dirección de actores sin experiencia, esta película suma la interpretación de jóvenes de la región con muy poca cercanía con el cine, que se insertan en la lógica de la película con resultados irregulares pero que, en términos generales, lucen muy convincentes desde el trabajo físico, aunque algo distantes en su compromiso emocional con la historia. Sus diálogos lacónicos y en ocasiones literarios, pueden ser vistos como una dificultad propia del trabajo con no-actores o como la construcción de una atmósfera surrealista que traza una realidad paralela en la que los personajes no son más que fichas en un escenario árido y en ruinas y en la que los más jóvenes son los llamados a romper los ciclos de inercia, violencia y amargura que han heredado de sus ancestros.
La apuesta por los planos secuencia hace más énfasis en el desarrollo de un tiempo continuo en un contexto hostil que en las emociones de los personajes, como si se trataran de fichas de un gigante juego del que desconocen las reglas.
La historia no se ubica temporalmente en una época determinada y la dirección de arte da cuenta de un estilo visual minimalista en el que el desierto es, más que un escenario, el personaje principal de una historia en la que los personajes luchan cada día por sobrevivir en un entorno hostil y carente de afectos, en donde las redes de apoyo son algunos pocos buenos amigos y en donde impera la ley del más fuerte.
La banda sonora enfatiza en el naturalismo, acompañando sonidos como el de las cigarras, que se usan como elemento narrativo de suspenso en la casa de Chelina, con música diegética que representan la juventud en una especie de atmósfera cyberpunk caribeña, mezcla de música electrónica y calipso.
El mundo adolescente se convierte en adulto de golpe cuando la fiesta es escasa y se vive para trabajar y cuando es necesario matar al padre (literal o metafóricamente) para crecer y buscar la felicidad. Esta idea es clara desde el inicio cuando se afirma que: “en las grietas de Latinoamérica hay un pueblo que devora sueños y convierte a los niños en adultos prematuros”.
La madre que reclama a su hijo por la juventud perdida y el padre que reemplaza a su esposa fallecida por su hija, tanto en el abuso como en el control, son obstáculos para los deseos de los protagonistas, pero, al mismo tiempo, un espejo de lo que ellos mismos podrían llegar a ser si deciden quedarse en esa tierra en medio de la nada y carente de oportunidades, en donde es necesario arriesgar la vida para salir adelante. Estos espejos rotos han dejado en ellos traumas y huellas imborrables y por eso la maternidad puede verse como un problema que hay que resolver y el amor como una emoción escasa y efímera.
Las opciones de supervivencia, marcadas por la ilegalidad, hacen parte de una mirada despojada de escrúpulos y moralidad, que refleja la falta de autoridad, desde la del Estado hasta la de los padres. Los jóvenes deambulan por el paraje desértico sin guía ni ley.
La misión de huir es imperiosa y las oportunidades son mínimas. Cabiche solo encuentra dos caminos: matar por encargo o robar gasolina. Entre ambas, prefiere arriesgar su vida por obtener el combustible. La gasolina representa, además de una valiosa mercancía, el fuego que simboliza la vida y la muerte. En palabras de Bojote: “La vida es como una llama que se apaga y no se prende más, al fin y al cabo nosotros somos los zancudos de la tierra, todo lo dejamos seco “, idea que se refuerza en los cánticos que suenan en su propio funeral, repetidos una y otra vez: “La candela te quemó, la candela te llevó, la candela te limpió”. Chelina reafirma la idea cuando, al decidir marcharse con Cabiche, le dice: “Prefiero morir quemada que vivir con miedo”. De esta forma, el fuego se representa como la frontera entre el mundo adulto opresor y la libertad de vivir bajo las propias reglas.