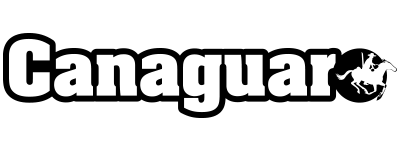Santiago Andrés Gómez Sánchez

En 2010, luego de volver de la segunda versión del Festival Internacional de Cine de Cali, al que fui amablemente invitado por Luis Ospina para hacer cubrimiento del evento en un viaje que terminaría por ser determinante en mi vida (gracias a él pude hacer los contactos necesarios para graduarme al fin en la Universidad del Valle como periodista), publiqué un artículo en Kinetoscopio sobre la muestra que había programado Luis de cine inspirado en la figura o la obra de Andrés Caicedo, muestra que vi completa. Fue en ese festival, de hecho, donde se estrenó mundialmente Noche sin fortuna (Forbes y Cifuentes, 2010), que para todos fue un gran ejemplo de la altura y los difíciles timbres que podía alcanzar el cine documental al internarse en el universo caicediano. Citas cinéfilas ilustradas con las auténticas imágenes, juego de músicas de toda clase, testimonios palpitantes de quienes vivieron hace tan poco y hace tanto tiempo esa vida.

En ese artículo yo me equivocaba, como era usual en aquellos tiempos de mi regreso de la droga, o no me equivocaba: pecaba por hacer ver como único un punto de vista clasicista o, en general, tradicionalista, apegado al realismo –incluso al realismo político o, como se le dice, a lo pragmático–. No me desdigo del todo de ninguna de las sandeces que dije en esos tiempos, como que las víctimas de desplazamiento no deberían arriesgarse ellas mismas a volver a retar a los despojadores de sus tierras, en un artículo sobre Invisibles (Barroso, Coixet y otros, 2007); que Yo soy otro (Campo, 2008) es simplemente un relato fallido desde su premisa, o, en fin, que lo que importa es la obra y no el autor, en ese mi artículo sobre el cine en torno a Caicedo, y que por eso Que viva la música era una novela que sufre por el beligerante manifiesto anarquista que su creador quiere hacer de ella, abusando de la narración con fines ideológicos y personalistas. Pero sí he comprendido que las cosas siempre son algo más.
Justamente en ese viaje, el conocer a Marta Andreu y estar cerca de Óscar Campo, y poco después, en Medellín, el recibir una llamada de Alejandro Cock Peláez para empezar una entusiasmada conversación que penosamente duró muy poco, fueron eventos que abrieron mi mente a una visión nueva que terminó por definirse en lo que hoy llamo régimen de criterios, cuando oí unas grabaciones de Luis Alberto Álvarez en los últimos años setenta o primeros años ochenta. Según esta nueva amplitud, para comenzar a hablar del caso que nos ocupa, privilegiar la obra por encima del autor cuando vamos a analizarla, o es decir, no tener en cuenta ningún elemento exterior al producto creativo, es un principio de validez incuestionable pero limitada. En contra del formalismo estricto, y a tono con otras corrientes, cualquier aproximación seria a las creaciones humanas no debe (no puede) dejar de tener en cuenta lo que resuena en ellas, aunque es innegable que la ilusión de su imagen está en su unidad, en una especie de autonomía, y que de ahí, en buena parte, se debe empezar.
Por eso, no es solo que la valoración de la obra de un autor como Caicedo implique remitirse, para bien o para mal, a su persona (yo ya lo hacía sin darme cuenta al reaccionar en contra de la narración tendenciosa de Que viva la música y atribuirla a un alguien de quien ya sabía demasiado), sino que además el hacer un documental sobre un escritor te lleva a un terreno incógnito tan pronto dices la palabra autor, o cuento, o carta. En esa perspectiva doble, el seguirse acercando a Caicedo hoy en día no puede deberse más que a una persistencia de su espíritu en los signos que dejó como cifras para llegar al centro de sus tiempos, pero todo lo que digamos de ello tiene o adquiere la oscilante cualidad del mito, va y viene entre lo que fue y lo que se dijo, entre lo que aún nos dice y lo que inventamos. Así como a la versión fílmica de Que viva la música (Moreno, 2015) solo podemos llegar con referentes previos que es mejor incorporar fluidamente que tratar de obviarlos, el documental biográfico Balada para niños muertos (Navas, 2020) es ya pura mitología hundida hasta el fondo en sus raíces.
Lo más fácil, ya para un espectador cultivado, ya para un espectador corriente (y uno a veces es una y otra cosa), es juzgar por generalidades. Un verdadero estudioso, lo que a mi modo de ver todo crítico asume ser, no solo juzga, sino que trata de comprender más allá de su interés o de su sensibilidad. El intelecto se ve afectado y la única ética posible es reconocer ese impacto y distanciarse con respeto, yo diría “temor de Dios”. Si quiero considerar el fenómeno en propiedad, el camino es ir paso a paso, reconstruir la obra en mis palabras –digamos que al modo clásico– y haciendo acopio de todo lo que es mi propia experiencia, sin temor ni complejos, pero mirando a trasluz el tejido. Esa compenetración con la obra nos libera tanto del predominio de la subjetividad como de la falsa objetividad que creen imponer a veces las categorías convenidas por la sociedad, la crítica, los medios o la academia. Implica entonces mirar, palpar, saborear sin restricciones esas que yo llamaba resonancias del mundo en la obra: lo autoral, en parte, pero también algo ancestral, algo remoto e invisible, un contexto que no se deja resumir en términos históricos como “los setenta”, “Caliwood”, “la droga”, pero que debe acudir también a ellos para modificarlos, nombrar otros y articularlos.
…el documental biográfico Balada para niños muertos (Navas, 2020) es ya pura mitología hundida hasta el fondo en sus raíces.
En suma, hablar de Balada para niños muertos será hablar entonces, por supuesto, de Jorge Navas, de Sebastián Hernández, de Jorge Borja, sus creadores principales, y de Rosario Caicedo, de Sandro Romero Rey, de Patricia Restrepo, Guillermo Lemos, Eduardo Carvajal, Luis Ospina, Ramiro Arbeláez, Jaime Acosta, sus actores sociales (como los llama la teoría del documental), que son también personajes improvisados, actores de sí mismos en el filo de la navaja, vivos en su rol social: unos héroes encarnados desde la médula. O sea, hay mitología por todo lado, pero indómita, un panteón revolcado por unos rapsodas poseídos por la tradición que elaboran la palabra de esos semi-dioses y la unifican en un nuevo canto que casi llega a ser parodia, si lo dejamos un poco, de su propia épica. Esto, así pues, la fatiga o vejez de los papeles conocidos, las anécdotas que surgen de anécdotas sabidas, las variaciones sobre algo que a primera vista parece pura salmodia para ese espectador displicente que es a veces el mejor crítico frente a una película cuyo asunto lo deje insensible o no le dé en la vena, dificulta la apreciación de lo que hay allí. No busquemos otra cosa.
Yo, por mi parte, no he podido ser indiferente a esta cinta, que pasó en Cartagena el mismo día, a la misma hora, en que el Festival de Cine de este año (FICCI 2020) se cancelaba por la pandemia de la COVID-19. El diálogo con otros documentalistas, posteriormente, me hizo sentir como el espectador caicediano que se ve en la necesidad de gritarle a todos: ¿es que no vieron? Pero la reflexión me ha llevado a concluir que Balada para niños muertos no es para todo el mundo, del mismo modo en que ninguna película es para todo el mundo. Incluso, que ella misma tapa las imágenes que la constituyen, por inscribirse de lleno en esa tradición que, como yo lo sugería antes, el filme casi parodia, por ejemplo, cuando uno ve a Lemos sobreactuarse a sí mismo, y que a muchos ya los cansa o no los sorprende. La gente puede decir sin mentir mucho: es lo mismo de siempre. Pero yo, que me precio de haber visto todo el cine hecho a partir de la figura de Andrés Caicedo, sabía que no era así. Ya Pedro Zuluaga había dicho en una publicación de Facebook que esta cinta le había revelado a un Caicedo distinto, y desde el principio de la película esto es perceptible, cuando se nos cuenta la historia de Pachito, el hermano menor de Andrés, cuya muerte temprana habría marcado al escritor.
Aquí cabría preguntarnos por algunos aspectos del documental que corresponden a su naturaleza como programa de televisión y, en consecuencia, a su relación con un espectador más bien indiscriminado, que tal vez no sepa nada de Caicedo. No nos detendremos en estos puntos, que sin embargo serían útiles, desde luego, para que recordemos que ningún documental está en mora de “seguir el turno” que siguen los trabajos académicos para “aportar algo nuevo”, y que los documentalistas muchas veces deben hacer casi como si inauguraran sus temas o contextualizaran al recién llegado (al “nuevo alumno”, para usar una expresión caicediana). En lo que sí hay que detenerse a este respecto es en que, de tal manera, Balada para niños muertos no elude sino que se compromete con una realidad cuyos rasgos generales tal vez son bases comunes para muchos, sobre todo para los cinéfilos colombianos, pero penetrando a continuación las fisuras, las costuras, el doblez de las páginas amarillentas, las pupilas de los ojos de las fotos envejecidas. Esto último lo hace, de hecho, de modo explícito, y es un recurso gráfico reiterativo en el documental. Pero también dramatúrgico.
Aquí cabría preguntarnos por algunos aspectos del documental que corresponden a su naturaleza como programa de televisión y, en consecuencia, a su relación con un espectador más bien indiscriminado, que tal vez no sepa nada de Caicedo.
Entremos en materia, y hagámoslo un poco de la manera en que a Andrés Caicedo en tanto crítico de cine le gustaba. En una entrevista famosa para cualquier visitante de la obra caicediana, nuestro escritor manifestaba su aprobación del llamado análisis textual en cine, porque permitía revelar verdades de la obra que uno en un primer vistazo no advertía del todo. Y digo del todo porque aquellas generalidades de las que he hablado, sean de la teoría o del sentido común, las que nos permiten tener un criterio, opacan, terminan por cubrir la experiencia de unos sentidos sonámbulos pero latentes. Solo he querido ver de nuevo, reconstruir y así mismo redescubrir con mis palabras, ya lo he dicho, al modo clásico, o dentro de mi crítica descriptiva (crítica salvaje), esta película, no tanto haciendo el análisis textual canónico, plano a plano, como la semiótica del cine puso en boga un tiempo, pero sí aprovechando un provechoso examen “tramo a tramo”. Las notas que he dejado consignadas gracias a esa especie de “escaleta de moviola” que hoy permiten Vimeo y la generosidad de los autores con la crítica humilde, quisiera dejarlas consignadas al final, a modo de apéndice, o reproducirlas completas en mi blog. Lo que sugieren para una crítica de Balada para niños muertos más acertada que el lustroso lugar común es lo que intentaré enunciar ahora mismo.
Uno de los hallazgos formales de este documental, y que procede simplemente de una recursividad en aprietos, es el modo en que se amplían las posibilidades de representación y lectura del mito caicediano. A propósito, dejemos de ver en poco o despectivamente el término mito, al menos en esta situación particular. Felipe van der Huck ha hecho un interesante estudio acerca de cómo la fama de Caicedo se da desde una mistificación inevitable. Un poco como decía Alape en Un tigre de papel (Ospina, 2007), justamente haciendo vocería del parecer del realizador sobre la reconstrucción del pasado en el cine documental, todo se vuelve un decir de un decir, o un ir y volver sobre lo mismo y verlo distinto una y otra vez, de modo que lo que se decanta es una imagen hecha y pulida por el lenguaje, por las sensaciones y el deseo, o sea: un mito. Aquí sobre ese mito se trabaja con todo tipo de materiales, ya no solo de naturaleza testimonial, sino del todo imaginaria.
Es decir, Navas y Hernández se ven en ascuas para representar lo que los personajes entrevistados y las palabras de Caicedo en sus cartas, confesiones y relatos nos dicen, así que con una intuición proclive al eclecticismo, toman una decisión clave. Se trata de hacer del documental una tiendita del horror o casa de espantos. En otras palabras, mezclar esquizoidemente la realidad con la fábula. Parece un juego fácil que otros hubieran jugado, pero aquí es más: dar música propia del gótico a un discurso histórico obedece a motivos de carácter, insertar fragmentos de películas de serie B al modo de comentarios es la insinuación de otro cariz de las cosas. A veces el relato se torna en una serie de retazos sintomáticos de carencia de testimonios visuales, pero, sea lo que sea, llevado al extremo, como se le lleva, genera una lógica especial y muy significativa. Los supuestos clichés se dislocan: el análisis es una sugestión, el ídolo un cromo, el referente una hechicería. Esto es ya toda una tesis.
…dar música propia del gótico a un discurso histórico obedece a motivos de carácter, insertar fragmentos de películas de serie B al modo de comentarios es la insinuación de otro cariz de las cosas.
Veamos: cuando Rosario Caicedo nos cuenta que su hermano llega a Estados Unidos a terminar y vender sus guiones de cine y empieza a pasar sinsabores (recibe un mal trato en la aduana, embolata su máquina de escribir), los montajistas se deciden por acudir a un detalle lateral que de inmediato demuestra una importancia capital. Sandro Romero nos cuenta sucintamente el argumento de uno de los guiones, la historia que Andrés llevaba en su cabeza en ese instante en que cae en tierra desconocida, y se nos ilustra el relato con imágenes que provienen, o bien de la vida de Andrés tal y como ha sido reconstruida en filmes como Calicalabozo (Navas, 1997), o bien –y mezcladas con estas– de cintas del corte de las que Andrés adoraba. Así, el personaje del guion (Adam) es asimilado a Andrés y este es asimilado al protagonista de su propio guion de horror. Anotemos que las raíces de esta obsesión por el horror se han tratado al inicio del documental y entreveran el pasmo ante la muerte de Pachito o la violencia en Colombia con la correspondiente obsesión de Andrés ante el cine por ver algo que le pasa a otros y él vive de mentiras, como expiando un placer o gozando una culpa.
Por ejemplo, si Sandro nos cuenta que en el guion Adam se llena de terror y se debe encerrar y mira por la ventana y ve la gente asquerosa que puebla Innsmouth, la película nos muestra a Camilo Vega en el papel de Andrés tomando pepas y encerrándose en un cuarto, en un fragmento de Calicalabozo. Luego ese Andrés ficticio mira por la ventana en Calicalabozo y lo que ve son –en el relato de Navas y Hernández– los personajes de Innsmouth de los que nos habla Sandro, pero en tanto metáfora, pues lo que efectivamente se hace presente son los zombis de La noche de los muertos vivientes (Night of the Living Dead, George A. Romero, 1968). Como antes se nos han mostrado los caracteres de la máquina de escribir funcionando, sentimos que ese mal sueño que Andrés vive en Houston ha sido concebido tal y cual Patricia nos ha dicho que él armó su vida trágicamente: como un guion que se escribe “y se cumple”.
Ejemplos como este abundan en el documental, y no hay tiempo de dar cuenta de ellos, pero es preciso resaltar el pasaje, rico en recursos de montaje, en el que se nos recrea el difícil lapso de la vida de Caicedo una vez sus guiones son rechazados. En un momento dado, lo que se evidencia es una aceptación aterradora por parte suya de que la locura de tratar de vender un guion en las condiciones en que él lo hizo está contaminando su comportamiento: extraviado en Los Ángeles, se está volviendo loco y se da cuenta de ello. No tiene mucho salidero, está solo, rodeado de imágenes tumultuosas en su fiebre por el cine, no sabe qué hora es y le queda poco dinero. En ese profuso tramo, de nuevo, el paralelo entre el protagonista de La sombra sobre Innsmouth y Caicedo, el autor de ese guion, es absoluto.
Por otra parte, añadamos que es notable la capacidad de asociación improvisatoria en quienes han estudiado a fondo algo y captan un hilo en su secuencia de actos muy difícil de demostrar. Esto hace a la película desconcertante en ciertos momentos, como la entrada extemporánea de imágenes de Angelita y Miguel Ángel (Carlos Mayolo y Andrés Caicedo, 1971) para aludir a la timidez de Andrés, o la referencia descentrada de Lemos sobre el canibalismo para redondear la deslumbrante demostración del amor edípico del escritor a Patricia y a su madre. Por esto, y también por la densidad de los escritos caicedianos, la asimilación del discurso de Balada para niños muertos a veces es abrupta o discontinua y solo sucede en virtud de la laxitud con que uno deje correr el relato bajando los brazos, bajando la guardia. La lógica de esta obra te pide morir como un tipo de espectador del cine documental y nacer como otro.
Lo que hay es una reinterpretación de Caicedo a partir de un sinfín de imágenes y relecturas de su experiencia, dentro de las cuales la suya es solo una entre varias, indispensable y detonante pero no más crucial que la de sus seres queridos, ni aun que la de sus lectores más asiduos, como Romero Rey, pero incluyendo a los propios documentalistas que deciden ponerlo en escena. Esto es, Balada para niños muertos es un texto crítico creativo, una investigación cuyas conclusiones se exponen de un modo mítico porque dejan ver que solo el mito llena el vacío. Si solo podemos conocer a Andrés desde una plétora de deformaciones que comienzan con la exaltación que él hacía de su miedo (del corte de ese “Tú, enrúmbate y después derrúmbate” con que se desquitaba de todo por boca de un personaje ficticio, para al fin exclamar en un escrito confesional: “Por favor, ayuda”), Andrés mismo se habría hecho a partir del mito con que supo trascender la imagen de muerte que el documental nos muestra que nos ronda por doquier: la Explosión de Cali con su diluvio de sangre, las fotos de El Occidente, los relatos góticos que poblaban su biblioteca, según nos lo cuenta Óscar Campo.
No riñe la realidad con el mito sino que se le entiende desde el mito; con el mito se enfrenta uno a ella, se le humaniza, y solo con el mito dejamos vivo nuestro nombre en el mundo.